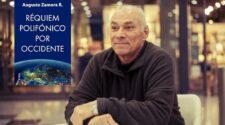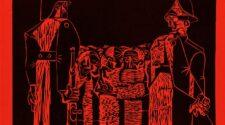por Héctor Ortiz
Quizá la experiencia más satisfactoria que tuve en una sala de cine en esta última temporada de premios fue ver La zona de interés (2023, dir. Jonathan Glazer) por lo impecable de su ejecución, por lo relevante que es para el momento histórico presente y por lo que dice de nosotros. Para quienes no la hayan visto ni tengan una noción respecto a la misma, un breve resumen:
La película retrata la vida de la familia Hoss, la que no puede calificarse como algo menos que paradisiaca. Rudolf, el patriarca del clan, goza de una buena posición en la administración estatal, lo que le acarrea el respeto de sus subordinados y la buena estima de sus superiores por su alta eficiencia en su trabajo, al tiempo que le permite proveer a su esposa Hedwig y a sus hijos de una casa lujosa con jardín, invernadero y piscina a la que pueden invitar a sus amistades, así como servidumbre para atender cada una de sus necesidades. Una vida sin sobresaltos.
Eso es hasta que Rudolf es notificado de una reestructuración en el ministerio para la cual presta sus servicios, por la cual se le instruye a tomar nuevas responsabilidades y a mudarse a una ciudad lejana. La situación crea un conflicto con Hedwig, quien se niega a abandonar el paraíso en que lleva su monótona y perfecta vida. Al final, Rudolf accede a solicitar a sus superiores que le permitan a su esposa y sus hijos permanecer en la casa que tanta felicidad les trae y emprende su viaje en soledad para atender las tareas que le han sido encomendadas.
Una trama poco interesante, si no fuera por lo que no está dicho explícitamente: esto es, que el trabajo que Rudolf ha estado desempeñando hasta entonces es el de administrador del campo de concentración de Auschwitz, solo separado de su hogar familiar por una barda. La vida idílica de la familia Hoss se encuentra cimentada sobre el exterminio sistematico de judíos, comunistas y demás grupos repudiados por el régimen nazi. Las señales están ahí: las columnas de humo que se alzan en el horizonte, los gritos, los disparos contrastando contra la belleza del jardín, edén aledaño al infierno en la tierra. La ropa fina que viste la familia Hoss, la ceniza que llega al río cercano en que Rudolf comparte sus días libres con sus hijos, el cúmulo de dientes que colecciona uno de sus hijos.
Algo que hace muy bien Glazer es ocultar el horror ya hartamente conocido de las condiciones que vivían los prisioneros de los campos de exterminio, porque lo muestran los documentales, las fotografías, las películas. Se trata de la teoría del iceberg de Ernest Hemingway trasladada al cine y ejecutada a la perfección. Es lo que no se muestra en pantalla, las imágenes que el espectador crea en su cabeza lo que eleva la película a una narración de terror psicológico y atmosférico, logrado por el conocimiento previo con el que cuenta el espectador y con la excelente edición de sonido, que le valió merecidos premios en los BAFTA y en los Óscares.
Me pregunto si Glazer tuvo otras motivaciones para no mostrar los horrores del Holocausto en pantalla. En uno de los capítulos de la novela Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, el personaje homónimo y alter ego del escritor sudafricano se prepara para dictar una conferencia en torno al concepto del mal. Entonces llega a sus manos una novela sobre la conspiración del Coronel Claus von Stauffenberg para asesinar a Hitler y poner punto final a la Segunda Guerra Mundial.
Es durante esa lectura que Costello conoce el destino de los conspiradores una vez que son descubiertos y capturados y, a pesar del horror que le genera, no logra despegar sus ojos de las páginas que describen las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos momentos antes de ser ejecutados. Llega entonces a la conclusión de que tomara dicha novela como centro de su conferencia y que la tesis que defenderá en la misma será la necesidad de los narradores de autocensurarse al momento de describir la obscenidad de los peores momentos de la humanidad, de los momentos de maldad absoluta. Costello cree que ninguna persona sale indemne del abismo, por lo que dar a conocer algunos de los detalles no hace ningún bien al alma del escritor, ni a la de sus lectores. Quizá Glazer coincida con Coetzee (o con su personaje) al respecto.
Lo anterior me lleva a mi segundo punto, una de las reflexiones que rondaron mi cabeza mientras en la pantalla se desarrollaba el drama familiar de los Hoss. Me refiero al ensayo de Hannah Arendt sobre los juicios de Nuremberg y su principal protagonista, Adolf Eichmann, funcionario del régimen nazi que estuvo a cargo del transporte de prisioneros a Auschwitz y otros campos de concentracion y que resulta un personaje facilmente comparable con el protagonista de la pelicula de Glazer.
En su ensayo, Arendt señala que al presentarse al juicio de Eichmann esperaba encontrarse a un monstruo, a un ser de maldad absoluta, por lo qué su sorpresa fue mayúscula al observar en el estrado a un hombre común y, en varios aspectos, insignificante. Eichmann se trataba de un hombre vacío, incapaz de pensamiento crítico y de cuestionar los postulados de la sociedad de la que formaba parte y que, bajo los estándares de conducta del nazismo, se trataba de un ciudadano ejemplar y eficiente al cumplir con lo que se esperaba de él, perfectamente capaz de desempeñarse con la misma eficacia en cualquier otro régimen del que hubiese formado parte. Eichmann era un hombre común y corriente en toda regla.
Lo terrorífico en el argumento de Arendt es que los regímenes totalitarios y los genocidios no requieren de genios malvados para prosperar y ejecutarse: basta con que dicho horror sea la norma, es decir, que se encuentre legitimado por la legislación, para que el grueso de la población de un país se someta, no cuestione y acate lo que se espera de ellas para cumplir los objetivos del Estado. Fue lo que pasó con casi la totalidad de una generación de alemanes, sometidos a los designios de un dictador.
Es lo que sucede con la familia Hoss, capaz de vivir una vida idílica a pocos metros de la miseria humana sin inmutarse y sin ningún cargo de conciencia. Se requiere de una moralidad elevada y fuera de la norma para oponerse a los regímenes totalitarios, afirma Arendt. Los protagonistas del filme de Glazer en ninguna medida cuentan con dicha moral: Rudolf se aprovecha de su posición de poder para atentar sexualmente contra prisioneros del campo a su cargo, mientras que Hedwig ofrece un trato despiadado contra la servidumbre a su disposición, la que también proviene de Auschwitz.
Quizás el momento que mejor retrata el vacío moral de los personajes transcurre hacia el final de la película, mientras Rudolf atiende a sus obligaciones en Berlín. Rudolf es informado de que, debido a la baja eficiencia de su reemplazo en Auschwitz, se le pedirá que encabece una operación de transporte masivo de prisioneros al campo. Por la noche acude a una fiesta, pero no logra integrarse con la concurrencia, por lo que sube unas escalinatas y observa el salón desde las alturas. Más tarde esa noche, cuando desde su oficina se comunica con su esposa para darle la buena noticia, le cuenta sobre la fiesta a la que acudió y como su cabeza sólo pudo ocuparse en pensar cómo haría para asesinar con gases a los asistentes de manera eficaz y la pesadilla logística que ello plantearía por lo alto del techo del recinto, ante lo que Hedwig no reacciona en modo alguno. La muerte se ha vuelto la cotidianidad del matrimonio, cuestión de trabajo.
Al final de la película, Rudolf abandona su oficina en plena madrugada. La actitud del personaje y el juego de cámaras hace pensar en que el eficiente funcionario nazi es observado. Rudolf se detiene antes de emprender otro tramo de escaleras y tose repetitivamente. Entonces observa hacia la oscuridad del pasillo. Quienes lo observamos somos los espectadores, desde el tiempo presente. La película da un salto al futuro y muestra al personal de limpieza en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, ubicado en las mismas instalaciones del campo de concentración dirigido por Hoss, mientras realizan sus labores antes de la llegada de una nueva oleada de visitantes. La cámara recorre sus pasillos y nos muestra la magnitud del genocidio ocurrido entre sus paredes: miles de zapatos, maletas y demas enseres de las victimas se apilan detrás de las vitrinas de ese monumento a la maldad humana.
Rudolf Hoss también nos ve con detenimiento, antes de dar la vuelta y adentrarnos en la oscuridad de las escaleres y de la historia. Quizás se siente injustamente juzgado por nosotros. Porque, ¿qué hemos aprendido del Holocausto? La historia del siglo XX y del actual nos demuestra que muy poco. Basta con buscar la información en internet o en una biblioteca, y se encontraran varios ejemplos de como el exterminio de grupos poblacionales por nacionalidad, raza o religión han seguido ocurriendo en Guatemala, Ruanda y lo que fuera Yugoslavia, por mencionar algunos.
Por supuesto, también me refiero a lo que desde hace decadas ocurre en Gaza, mucho más triste por tratarse del pueblo hebreo quien ejerce de verdugo de los nacionales palestinos, quienes participan directamente en el genocidio o fingen ceguera ante lo que ocurre con los desplazados de los territorios que ocupan. ¿Pueden los ciudadanos de Israel que no se oponen a su gobierno decirse mejores que los Hoss? Valiente fue Glazer en señalarlo durante la gala de los Óscares, cuando recibió el premio a mejor película internacional y podría costarle caro, al recibir el repudio de la comunidad judía de Hollywood. Debe agradecersele el dirigir una pelicula tan relevante para nuestra situacion actual.
Héctor Ortiz (Tijuana, 1993) es egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Fue reportero para Semanario ZETA de 2014 hasta marzo de 2018. Ha participado en talleres de narrativa con los escritores Eduardo Antonio Parra, Luis Humberto Crosthwaite y Sidharta Ochoa. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Literatura 2018 del ISSSTE, con el cuento “Madera”, publicado en Marabunta. Ha publicado también en las revistas Periferia y Gramanimia.