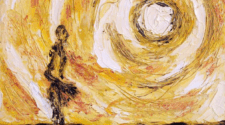por Fernando Prieto
La mujer llenaba con avidez la boca de su esposo. Ya no podía comer. Desde hacía tanto tiempo que había perdido el gusto a la comida y sin embargo no podía negarse cuando miraba a su esposa sonriente entrar con una dotación diaria de carne frita, papas y coca cola.
Abría con pesadez la boca, miraba a su mujer con un rostro suplicante y engullía la carne que atravesaba con rapidez su garganta hasta su estómago y se confundía con la comida ya procesada y que se había vuelto excremento.
La mujer por su parte, sentía una extraña satisfacción cuando lo miraba tragar con dolor la comida que antes tanto le gustaba. Todos los días le medía la cintura, que crecía gradualmente en la medida que comía. Pero cuando miraba que no había resultado metía un embudo en la boca de su esposo y por la garganta le vaciaba la grasa que sobraba en la cocina o leche fresca endulzada con azúcar y miel.
Le gustaba observar cuando su marido, llevado por la desesperación, pataleaba y lloraba. Sus lágrimas se confundían con la grasa que salía de su boca y corrían juntas por el cuello que había pasado a ser una bola de grasa sostenida por una gruesa capa de carne.
Cuando la mujer conoció a aquel animal grasiento él aún era un tipo delgado, cadavérico y taciturno que la atrajo enseguida. Igual a como hacía con los animales que la madre de la niña criaba, le gustaba engordar cosas. Le agradaba ver como tomaban forma y se volvían bolas de grasa que después iban a ser picados en el matadero y cuando observó por primera vez al chancho, le gustó precisamente esa actitud sumisa que ella podía modelar a su gusto y transformar cuanto quisiera. Apenas se casaron, por supuesto, comenzó el oficio de engordar a su delgado esposo.
Entonces fueron a vivir al campo, en el mismo lugar donde la mujer vivía de niña y donde criaban gallinas y cerdos. Ella se dedicó exclusivamente a criar animales para que su esposo los engullera. Los engordaba hasta que no podían ni siquiera moverse bien, los ponía en una balanza y cuando llegaban al peso adecuado los mataba, los freía en grasa y se los daba de comer a su marido.
Al principio, la dieta diaria constaba de medio pollo, una botella de coca cola, papas fritas con mayonesa y carne de cerdo. Con el paso del tiempo, la dieta evolucionó a dos pollos y una pierna de cerdo con tres botellas de coca cola. La mujer disfrutaba observando como el animal que ahora tenía por esposo se engullía los platos casi sin saborearlos y los digería al instante.
Para sus necesidades la mujer mandó a adaptar una amplia cañería que daba directo a un río cercano en el cual todo caía y no volvía a ser visto. El retrete del baño lo cambió por una amplia fuete que el chancho llenaba con sus glúteos y en el cual echaba los desechos.
Con el paso del tiempo, el chacho parecía una fábrica de desechos, una y otra vez, día tras día, llenando el rio con su excremento y engordando cada día y sin ningún propósito.
—¿Qué es esta mierda? —le decía su esposa, mientras le golpeaba la barriga fofa y aguada que se tendía en medio de las piernas. Le golpeaba la barriga como si golpeara un saco. Le parecía espantoso que no engordara más, pues quería que se convirtiera en una animal colosal que no pudiera ni siquiera moverse solo.
Cuando iban a hacer el amor ella se sostenía el cabello con un laso, se quitaba la ropa que había usado durante todo el día y sobre su cuerpo desnudo se colocaba una salida de cama color violeta. Su esposo la esperaba tumbado sobre la cama, ávido y deseoso, con la voracidad de un animal. Empezaba a moverse menos, pues la gordura le había convertido en una masa amorfa que solo buscaba el placer. Su mujer, que al principio le complacía sin miramientos, había perdido el interés. Se acostaba y levantaba el culo esperando a que su esposo la penetrara, aunque dada la obesidad, ya no podía hacerlo. Así que al final terminaba masturbándolo alzando el abultado vientre y jalando aquel pequeño pedazo de piel que sobresalía de la parte inferior del abdomen.
Lo que a ella verdaderamente le excitaba era verlo comer. En las noches, en lugar de hacerle el amor, le preparaba carne, arroz y huevos para que el chancho lo devorara en la cama.
Cuando salía del baño, iba quitándose de manera lenta la salida de cama y dejando visible en cuerpo delgado y famélico que guardaba desde hacía tantos años en trajes oscuros y de sobremanera holgados. El marido le miraba con un gesto que más bien parecía el de un animal salvaje y le arrastraba a su lado.
La mujer, sin oposición alguna dejaba que fuera el chancho el que tomara las riendas del asunto. Con pesadez, el abría las piernas de su esposa y metía la lengua en su entrepierna y sumergía su cabeza en medio de su culo flaco y huesudo. La mujer veía con curiosidad el ancho y fofo cuerpo de su esposo intentando introducirse en su vagina a modo de una criatura que desea volver a su nicho inicial. La cobijaba con la piel y casi la asfixiaba.
Después de ese ajetreo inicial, sentía un líquido viscoso que había mojado sus glúteos, el chacho se tumbaba a su lado con una sonrisa satisfecha y se dormía en el acto. Ella sin embargo no sentía nada. Pensaba que además de fingir los orgasmos debía fingir que le quería, le abrazaba y le daba un beso en la grasienta mejilla. Lo único que le interesaba era mantener aquella bola de grasa que cada día parecía más ambiento y que no hallaba satisfacción alguna. Cuando lo pensaba con detenimiento, se tranquilizaba, sentía alegría por el asunto e iba a su concina a continuar preparando comida para mantener a su obeso marido.
Una tarde, recordaba, su esposo había pedido comer. Ya nunca lo hacía. Solo esperaba a que la criacerdos llegara con carne y él religiosamente la engullía sin decir palabra alguna. Pero esa tarde él fue el que pidió, una y otra vez nuevos platos hasta que sintió hartazgo de tanto alimento. Le dijo a la mujer que trajera agua y se la bebió de un tirón. Cuando sintió que la comida había bajado hasta su estómago pidió nuevamente más carne, la devoró con un gusto que su esposa jamás había visto. Excitada, la mujer sacó todo lo que tenía en la cocina: arroz, pan, pollo, cerdo y hasta un conejo recién muerto. Los puso todos en una olla y preparó una sopa gigantesca que su esposo tragó con avidez. Podía ver como la garganta del cerdo se le abría en contacto con la comida. Sin embargo, cuando sintió el vientre a punto de colapsar regurgitó el alimento vomitó todo lo que con tanto esfuerzo ya satisfacción había tragado.
La mujer sin embargo, no se contuvo. En medio de la masa digerida se hallaba su esposo, cansado, tan ancho y grasiento que le recordaba a las vacas que engordaba cuando era niña. Recordó entonces que a aquellos animales su madre les daba una mezcla de harina, miel y pescado para que recuperara las fuerzas. Con empeño realizó la mezcla y con el embudo que usaba para darle de tragar la sopa vació todo el contenido por la garganta de chancho. Esperó pacientemente y durante algunas semanas lo alimentó solo con aquella mezcla hasta que su apetito voraz regresó de inmediato.
Durante las semanas venideras la mujer alimentó a su esposo con los animales que criaba en su granja.
Con satisfacción le miraba como engullía los bacanales que ella preparaba exclusivamente para él. Por la garganta descendía el bolo de comida hasta su estómago. El vientre con los días se amplió de sobremanera, los brazos se le llenaron de grasa y se abultaron aún más y las piernas, que aun antes parecían rollos de carne se volvieron de un tamaño similar al de su vientre. No podía moverse, parecía una gigantesca oruga hinchada que se movía con lentitud en la cama. Permanecía el día entero en el colchón que la mujer había dispuesto en medio de un cuarto y apenas pronunciaba algunas palabras.
En aquellas semanas el chanco se había vuelto tan grande que ya no podía salir de su habitación. Al principio su mujer, amplió las puertas internas para que intentara movilizarse por la casa pero luego, con el paso del tiempo, decidieron trasladar todos sus neceseres a una habitación amplia e iluminada en la cual empezó a hacer su vida.
Vociferaba cada vez que su esposa salía, pero por su condición no podía hacer nada. Así, con el paso de los meses el chancho se volvió una masa de carne que con gran dificultad podía moverse de un lugar a otro. La cara parecía cubierta con un amplio pellejo flácido y el vientre, casi mas deformado que circular parecía una cobija recogida en un punto central. La mujer sin embargo, continuaba dándole de comer cada día más y con una estricta dieta progresiva que día tras día aumentaba en cantidad.
Cuando necesitaba ir al baño gritaba algunas expresiones inaudibles y su mujer con empeño corría a la habitación con un gigantesco balde de plástico y un palo en cuyo extremo había amarrado un trapo viejo y maloliente. Paciente, esperaba a que su esposo pusiera el culo en el balde y cagara cuanto quisiera, después volteaba a su esposo a un costado y le limpiaba con el palo y el trapo.
—Quiero comer —dijo una tarde. La esposa le preparó un nutrido plato de pollo, huevos y una gran ración de sopa. Apenas hubo acabado dijo a su esposa que quería más comida. La mujer mató a una de sus gallinas e hizo con ella una olla de caldo que el chancho se la bebió de un sentón.
—¡Mas! —gritó. De sobresalto, la mujer le trajo pan, jugo de frutas y un gran pastel de calabaza que aquella tarde había preparado. El hombre empujó el pastel por su boca, con fuerza se lo llevó hasta el estómago y gritó que quería más.
La comida había terminado. La mujer buscó en medio de la cocina y encontró algunas papas que convirtió en un puré que el hombre también devoró con desesperación. Por su vientre sudoroso corrían la grasa, los restos de comida. En su garganta se perdía un hilo delgado de sudor que volvía a aparecer por sus pechos que colgaba uno al costado del otro sobre el vientre voluptuoso a punto de estallar.
Finalmente colapsó. Sintió que su piel se rasgaba y luego escuchó el sonido de unas gotas golpeando fuertemente el piso de la habitación. No pudo ni siquiera gritar. En unos segundos todo el vientre se le abrió y se regaron sus vísceras y su grasa por todo el piso. En el colchón solo quedó la parte superior de su cuerpo que dada la posición que ocupaba no cayó de inmediato.
Cuando la mujer entró encontró la alfombra llena de grasa y de sangre, corrió a la cocina y en una olla llenó yodo el contenido que retenía su esposo en el vientre. La llevó al fuego y durante toda la noche cocinó sonriente a su antiguo esposo.
En aquella sopa grasienta se encontraban aún algunas trazas de órganos e intestinos que no había explotado lo suficiente. Igual como hiciera con una gallina, cuya cabeza es arrojada a la basura, la mujer recogió la cabeza y las extremidades del chancho y las arrojó en un viejo balde, el mismo que empleaba para recoger su excremento. Hizo lo mismo con su cabello y la parte de su espalda que se mantuvo firme apoyada en el colchón, limpió el piso de la habitación y esperó paciente hasta que sus vísceras se cocieran lo suficiente. Al día siguiente apiló en el comedor las latas de grasa que había cocinado la noche anterior y durante más de un año ella tuvo comida para engullir.
Fernando Prieto es estudiante de literatura. Su (inexistente) obra ha sido influenciada por autores como Leopoldo María Panero, A.M Homes, Juan Carlos Onetti (y algunos otros autores que en este momento no recuerda). El “autor” reconoce su interés de temas como la violencia, el gore, la locura, etc. Católico a ultranza, defiende la ética conservadora y los valores cristianos como una ley y una norma social.
Arte: Jenny Saville