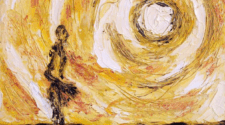por Jorge Meneses
—Anoche tuve un sueño extraño —le dije a mi abuelo—. En el sueño, una niña tuerta me revelaba la existencia de un tesoro en esta casa.
—¿En esta casa? —preguntó mi abuelo.
—La niña me dijo —continué relatando— que en una de las tantas cajas que apilas en la sala hay algo muy valioso. Yo le dije que eso era imposible, puesto que en esas cajas sólo guardas libros y papeles viejos, y ella respondió que no, que no fuera huevón y que buscara bien. Refirió también que era tu hija —mi abuelo dejó de comer y me miró fijamente. Mantuve el suspenso y luego de un momento dije—: le pregunté a la niña si ella era mi madre y ella respondió que no, que no fuera imbécil, que ella era una niña, que cómo chingados sería eso posible, y que ya no dijera estupideces. Esto es un sueño, amigo, dijo.
—¿En una de esas cajas? ¿Por qué no dijo que buscáramos en la basura o en el mar? —preguntó mi abuelo mirando las altas pilas de cajas dispuestas en la sala.
—¿Yo qué sé? —dije, alzando los hombros.
—Fue tu sueño —reclamó mi abuelo.
—Es tu hija — rebatí.
—No me chingues —gritó y le pegó a la mesa—. Investiga dónde está esa puta caja, por favor.
*
—Anoche, la niña me dijo que el tesoro está en la caja en la que guardas los papeles de tu jubilación —le dije a mi abuelo, y él, de inmediato, se arrojó sobre la caja más próxima y buscó y rebuscó como loco. Acto seguido, y como si no fuera nada, pateó una caja hacia donde yo me encontraba y me dijo:
—Revisa ésa.
Yo revisé el interior y me encontré con muchos cuadernos. Tomé el primero y pasé la vista por los renglones de la primera página.
—¿Qué es la Consolación de Petronio? —pregunté a mi abuelo.
—Fue un club —dijo— al que pertenecí en los años sesenta, creo —hizo una breve pausa y continuó su relato—. Asesinamos músicos de la vanguardia mexicana que no congeniaron con la música de Philip Glass. Aquello fue mera diversión, un entretenimiento. Por las tardes escuchábamos su Concierto para violín y orquesta No. 1, compuesto en 1987, para su padre, mientras bebíamos. En la noche masacrábamos a cualquiera que estuviera en contra del minimalismo de Glass. Luego, las cosas se pusieron serias y alguien del gobierno nos contactó para ofrecernos un trabajo: teníamos licencia para asesinar músicos, de cualquier género, que simpatizaran con ideas contrarias al gobierno —mi abuelo detuvo intempestivamente su relato, suspiró y dijo—: aún recuerdo a Macarena Koyaanisqatsi, nuestro jefe; era un tipo entrón y a toda madre.
—¡¿Asesinaste personas y me lo dices así nomás?!
—¿Y qué querías, pendejo? —dijo mi abuelo y me encaró—. ¿Pistas? Eso sólo pasa en las películas.
—¿De verdad asesinaste personas? —pregunté.
—Vamos a seguir buscando —me dijo.
—Nel —respondí y aventé la libreta que tenía en la mano—. Busca tú. Si mamá supiera de esto…
—No lo sabrá porque está muerta —me interrumpió.
—Seguro tú la mataste, pinche asesino —dije, y mi abuelo me tiró un golpe que hábilmente esquivé.
*
No hablé con mi abuelo durante algún tiempo, mismo que él aprovechó para buscar afanosamente aquel tesoro. Yo no podía pasar por alto una confesión así, sin embargo, ver a mi abuelo, un anciano de ochenta años, buscar ese objeto valioso con desesperación, como si su vida dependiera de ello, me conmovió profundamente y me hizo reconsiderar la situación.
El sueño de la niña tuerta fue una mentira, pero ya no pude, o no supe, o no quise detenerme. Nunca hubo nada valioso en las cajas que mi abuelo apiló año con año en la sala. Fue tarde cuando quise retractarme.
Una noche volví del trabajo dispuesto a confesar mi travesura. Subí las escaleras del edificio en el que estaba el departamento del abuelo, pensando en las posibles entradas que me condujeran a una confesión sin tapujos. Llegué al departamento pero no entré; me quedé parado frente a la puerta, como si esperara encontrar en ella el discurso apropiado. Pasó un rato hasta que, totalmente decidido, abrí y entré, dispuesto a exponerme.
—Abuelo, tengo algo que decirte —dije pero me detuve en seco. La casa estaba patas arriba. Un hombre mal encarado me recibió.
—¿Y tú quién eres? —me preguntó éste.
—Más bien —arremetí—, ¿quién chingados eres tú?
—No te pases de pendejo, cabrón —me dijo, desenfundando un cuchillo largo.
—Yo vivo aquí —contesté con todo el aplomo del mundo.
—Pues yo también, ¿cómo ves, rey? —respondió el sujeto.
—Si vives aquí —dije—, ¿cómo se llama la vecina que vive enfrente?
—Josefina —dijo el sujeto—. Me toca —y me retó—. Si vives aquí, ¿qué día de la semana pasa la pipa de agua?
—Los martes —contesté tajante.
—¿De qué tanto hablan? —interrumpió mi abuelo.
—¿Quién es éste? —pregunté.
—Él es Macarena Koyaanisqatsi —dijo mi abuelo.
—¿Tu jefe? —pregunté como pude.
—El mismo —respondió mi abuelo.
—¿Cómo sabe de mí? —interrogó Macarena.
—Leyó los diarios —dijo mi abuelo.
—No mames, José, ¿cómo que leyó los diarios? —gritó y encaró a mi abuelo.
—Le ayudé —dije, tratando de evitar una tragedia—. Moví un par de cajas y accidentalmente leí uno de los cuadernos. Él no tiene la culpa —puntualicé, pero Macarena Koyaanisqatsi no me escuchó.
—Si no te quiebras a este imbécil —le dijo a mi abuelo señalándome —, lo hago yo.
—No puedo hacer eso —dijo mi abuelo, tajante, y agregó—. Él tuvo el sueño, y él es el único que puede hablar con la niña. Yo ya lo intenté, pero por más que pienso en ella no puedo soñarla.
—Esfuérzate más —dijo el otro—. Tú mejor que nadie puede lograrlo.
*
—Soñé a la niña otra vez —le comenté a mi abuelo—. Me dijo que lo que buscas arreglará un asunto que tienes pendiente.
—En esta casa hay muchas cajas con papeles viejos —gritó, mesándose los cabellos— ¿Te dijo en qué caja están exactamente esos papeles de la jubilación que mencionas? —me preguntó, tomándome por lo hombros. Mi abuelo estaba sucio; olía mal.
—En la caja que enviarás a Chilapa; la caja en la que hay también libros de Balzac —dije. Mi abuelo se tiró al piso. En el suelo, pataleó y lloró a un mismo tiempo—. ¿Pero qué tienes? —pregunté.
—Esa caja la envié hace dos meses —dijo, en medio de sollozos.
—Ay, qué pendejo. ¿Dije Balzac? —arreglé—. Quise decir Cavafis. Perdóname, se me cruzaron los cables.
—¿Cavafis? —preguntó mi abuelo, se recompuso y dijo—. Que yo recuerde nunca he comprado un libro de un tal Cavafis.
—¿No? —interrogué y agregué—. Pues deberías porque es muy…
—¿Estás seguro de que dijo Cavafis? —gritó.
—No sé. Ya no me acuerdo bien. Me confundiste. Deja que encuentre a la niña esta noche —contesté. Mi abuelo dio media vuelta y se dirigió a su cuarto. Se detuvo en seco y, sin voltear la vista, preguntó:
—¿Se parece a mí?
—¿Cavafis? —pregunté.
—No, pendejo, la niña —contestó mi abuelo.
—Tienen los mismos ojos —dije, y como noté que mi abuelo no se movía pregunté—; ¿en serio tuviste otra hija? —pero mi abuelo no respondió. Abrió la puerta de su habitación y se adentró en la oscuridad.
*
—Sí, Cavafis. Es la caja en la que está la poesía completa de Cavafis —dije a mi abuelo al otro día.
—¿Me echas una mano, por favor? —pidió. Acepté y comenzamos la búsqueda—. ¿Sabes por qué tengo tantos libros? —interrogó mientras se abría paso entre las cajas—. Porque los quería compartir contigo. Pero luego nos fuimos distanciando. Tú hiciste tus cosas y yo las mías, y ya no hubo un momento adecuado para compartir nada, aunque seguí comprando libros viejos, quizá por hábito; probablemente fue mi manera de aferrarme a la promesa de un tiempo mejor —dijo. Se quedó callado hasta que pregunté:
—¿Por qué no me mataste cuando te lo ordenó tu jefe?
—Porque si encuentro lo que estoy buscando —respondió—, y creo saber qué es, mi vida y la tuya van a cambiar para bien.
—A estas alturas del partido —dije—, ya deberías saber que no hay recetas fáciles para vivir —mi abuelo detuvo su búsqueda y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Una pila de cajas se vino abajo y Macarena Koyaanisqatsi apareció.
—¿No se quieren dar un beso? —preguntó.
—¿Cómo entró este güey? —interrogué a mi abuelo.
—Le di llave —respondió.
—¿No quieres que le compremos una cama? —pregunté.
—Más respeto, cabrón —dijo Macarena—, que si estás con vida es gracias a mí.
—Me voy a reír en tu jeta cuando sepas la verdad, pendejo —dije.
*
Macarena Koyaanisqatsi tomaba el sol. Colocó una silla frente a la única ventana de la sala y ahí se sentó. Puso el Quinto movimiento del quinto cuarteto de cuerdas, de Philip Glass, y se sumió en sus pensamientos. Mi abuelo continuaba su búsqueda mientras yo descansaba, a causa de una fiebre que me tiró por días, en un catre que dispuse en la cocina, convertida, para entonces, en una bodega de cajas vacías.
—Encontré la caja —gritó mi abuelo.
—¿La de Cavafis? ¿En serio? —pregunté en retahíla.
—Sí —gritó mi abuelo y Macarena Koyaanisqatsi salió disparado de su lugar. Yo me senté en el catre y los miré. Mi abuelo y su jefe destruían libros, arrancaban hojas.
—Abuelito —dije, pero no atendió mi llamado—. Abuelito —grité. Ambos, mi abuelo y Macarena, se detuvieron y, maquinalmente y al mismo tiempo, giraron sus cabezas. Confesé—: No es verdad lo de la niña, abuelito. No soñé nada de eso. En realidad, no sé por qué lo hice.
—¿Qué dijiste, estúpido? — gritó Macarena Koyaanisqatsi y me encaró, cuchillo en mano.
—Que no es verdad —dije, cabizbajo, y el jefe de la Consolación de Petronio amagó con el cuchillo.
—Juan, detente —ordenó mi abuelo—. Déjanos solos, por favor —y Juan miró sorprendido a mi abuelo. Un hilo de baba que no alcanzó a caer al piso se aferró a la comisura de sus labios.
—¿Juan? —pregunté—. ¿Qué no era Macarena Koyaanisqatsi?
—No —me dijo mi abuelo—. Su nombre es Juan —luego se dirigió a éste—; vete, por favor. Pero como yo notara que Juan no se movió, grité:
—¡Que te vayas!
Juan dejó la llave del departamento y el cuchillo en el piso y se dirigió a la puerta. Ahí se detuvo y dijo:
—Yo sólo quería hacer algo importante —luego comenzó a llorar.
—Que te vayas a la chingada, ¿no oíste? —grité a Juan, me levanté del catre y tomé el cuchillo con la intención de clavárselo en la espalda.
—No —intervino mi abuelo—. No vayas a cometer una estupidez. Él no tiene la culpa de nada —dijo—. Es un buen muchacho. Lo aprecio. Él cuidó una hija que tuve, pero de la que no me hice responsable porque en ese momento mi vida era una fiesta.
—Entonces, ¿qué estábamos buscando? —pregunté a mi abuelo fingiendo enojo.
—Buscábamos las escrituras de unos terrenos en Punta Diamante —respondió y pateó una caja vacía—. Yo le daría uno a Juan y el resto serían para ti.
—La niña se murió —dijo Juan sin mirarnos—. No la supe cuidar bien.
—No te preocupes —dijo mi abuelo mirando el piso—. No tuviste la culpa.
—¿Y tu otra hija? ¿Mi madre? —le grité a mi abuelo—. ¿Ésa qué? Dejaste una niña en medio de una jauría de perros durante diez años y no te importó que la devoraran una y otra vez —mi abuelo lloró.
—Mi niña —balbuceó éste en medio de sollozos.
—Mi niña, mis huevos —dije, ahora sí encabronado—. Y tú —me dirigí a Juan—. Sácate a la verga.
Juan por fin abrió la puerta, pero antes de que traspasara el umbral lo alcancé y le lancé una patada en la espalda que lo derribó. Estando solos, mi abuelo dijo:
—No es cierto lo de la Consolación de Petronio.
—¿Qué dijiste, estúpido? —pregunté, me acerqué a él, lo tomé por la camisa y lo levanté—. Mírame a la cara y repite lo que dijiste —grité.
—Que no es cierto lo de la Consolación de Petronio —gritó mi abuelo—. Ése que encontraste era uno de los cuadernos de Juan; escribía una novela. Yo soy uno de sus personajes. Nunca he asesinado a nadie. Se me hizo fácil mentirte, y ya no supe, o no pude o no quise detenerme. Juan me ayudó a mantener el engaño porque, a qué autor no le gustaría ver su obra cobrar vida.
—¿Sabes cómo murió mi mamá? —grité—. Y tú pensando en pendejadas.
—Perdóname —dijo mi abuelo. Lo solté, di media vuelta, me dirigí al catre y, fatigado, me vencí.
—Sí que sabe actuar el imbécil ese —dije después de un rato.
—Es un buen muchacho —dijo mi abuelo.
—¿Era tuerta, tu otra hija? —pregunté sin mirarlo.
—No, pero cuando era niña se cayó en una nopalera y la espalda le quedó llena de agujeritos. Fue un ángel —respondió mi abuelo.
—Mi mamá te quiso toda la vida a pesar de tus pendejadas —sentencié.
—Tengo miedo de morir porque sé que me iré al infierno —dijo.
—A estas alturas del partido —ataqué—, ya deberías saber que el infierno te quedará chico. Sufrirás en la agonía de la muerte el dolor de esa niña que tiraste en un basurero, y sufrirás más porque ya no tendrás oportunidad alguna de remediar el mal cometido. Y ya no te hagas pendejo. No pienses en esos terrenos en Punta Diamante; seguramente ya son propiedad de un magnate hotelero. Te van a dar una patada en el culo si te atreves a reclamarlos.
*
Yo me fui de la casa de mi abuelo porque ya nada fue igual, y estaba harto de vivir en la esquina de una ratonera gris.
Mi abuelo murió solo en su casa. Una vecina llamó a la policía porque el olor de su cuerpo putrefacto traspasó la puerta. Me llamaron para informarme que mi abuelo había muerto; un aneurisma cerebral. Yo lo negué. Te equivocaste de número, dije al sujeto que me llamó para notificarme el deceso. Pienso que Juan enterró a mi abuelo porque muy probablemente Juan le profesó un cariño sincero. Me pregunto en qué habrá terminado esa novela que escribía. Me pregunto si mi abuelo y yo le entregamos un capítulo más.
*
Anoche soñé, ahora sí, a una niña tuerta que vivía debajo de mi cama.
— Tu abuelo está bien — me dijo—. Te manda saludos.
Arte de Chuck Close.