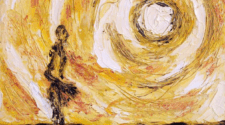El fútbol es como ajedrez, pero sin dados
-Lukas Podolski
1
Si te contara… A mí me decían “Estrella”, ¿sabes? Yo corría rapidísimo y jugaba por la banda derecha. El Tito, en cuanto recibía el balón y veía el espacio vacío, me gritaba “¡Estrella!” y pateaba hacia el hueco. Yo corría como demonio hacia allá para recibir la pelota, casi nunca perdí un pase, ¿eh? Y casi siempre las jugadas así terminaban en gol. Eran unos partidazos brutos.
2
El abuelo me habla de sus partidos llaneros como si se tratara de copas mundiales, me dibuja las canchas del barrio como si se trataran del Maracaná y traza con la mano los recorridos que realizaba, siempre pegadito a la línea de saque lateral para asegurar la retención del balón. Él me cuenta todo eso mientras su mano mueve el alfil hacia mi reina para dejarme con la tentación de un intercambio de piezas que me libre de un jaque. Miro el tablero mientras menciona cómo el Tito le pasaba el balón y él recortaba hacia el centro.
Hay diferencias muy marcadas entre nosotros y similitudes inverosímiles. Llevamos el mismo nombre (mi madre así lo quiso), tenemos el mismo carácter e hinchamos por el mismo equipo (aunque ahora él diga que su corazón su corazón siempre ha sido del Necaxa, yo sé que cargamos la misma cruz celeste, esa que cuesta tantos años de segundones en liguilla), los dos tenemos historias de finales cerradísimas que se disputaron en el último momento y de juegos en los que cometimos un error tras otro hasta hundirnos; ambos pateamos con el pie derecho, pero yo siempre recorto hacia el área para tirar a gol, él lo hacía para lanzar un centro con una parábola fina; ambos jugamos para escuadras campeonas, imbatibles, pero él siempre portó el gafete de capitán, mientras que a mí me tocó verlas desde la banca; los dos siempre tuvimos una visión precisa del juego, él desde dentro (por eso nos entrenaba y nos dirigió cada partido), yo desde afuera (por eso siempre, desde mi asiento, le daba consejos y las piernas me temblaban como gelatina desde el primer instante en que pisaba el terreno de juego).
Observo el alfil, en realidad es tentador; hace un lustro quizá hubiera caído en esa trampa, ahora, con varios años más, sé lo que viene. Me he aprendido su repertorio de jugadas. Primero se va mi reina, él recularía hasta organizar una defensa sólida y yo, como buen principiante atrabancado, me lanzaría de lleno al ataque para intentar quebrarlo. Comenzaría un asedio en el que yo terminaría perdiendo la mitad de mis recursos y, a la larga, el juego entero. Sonrío mientras comento nuevamente lo increíble que suena su relato y cómo entendía ahora sus métodos de entrenamiento. Tomo mi rey y lo coloco en otra posición, lejos del peligro.
3
Mi padre y mis tíos también jugaron futbol de la mano de mi abuelo, como si hubiera querido armar su propio club deportivo: tres generaciones de futbolistas amateur que portaron la misma camiseta con el mismo nombre. Recuerdo mi primer contacto con un balón durante esos días. Jugaban futbol de salón con esas pelotas diminutas y pesadas. Nuestro equipo iniciaba su calentamiento realizando pases en círculo. Yo, como un niño tonto, corrí hacia el balón para intentar quitárselos. Acababa de ver por primera vez un episodio de Súper Campeones y me sentía Oliver Atom. Cuando mi pie hizo contacto con la pelota en movimiento, me venció la fuerza y tropecé. Lloré. Lloré mucho, pues la inercia me hizo resbalar un tramo sobre la duela y me quemé los brazos. Desde ese día me nació una contradicción que pocos entienden: me encanta el futbol pero me da cierta fobia el balón. Te fallé, capitán Oliver, la pelota no es mi amiga.
4
El abuelo ya no sigue su historia. El movimiento del rey lo ha desconcertado, me mira y sonríe. Sabe que ya no puede ganarme en el ajedrez sin tener que sacarse de la manga alguna jugada. Yo sonrío porque ahora sé que en el tablero a cuadros bicolor somos iguales.
5
Ahora le hablo de un partido de la liga en el que jugamos sin suplentes. Todos sabíamos que ese juego era importante, porque se trataba de uno de los clásicos del deportivo del barrio; además, el equipo contrario se jugaba su clasificación. Nosotros ya teníamos asegurada la entrada a la fase de eliminatorias directas, pero ellos necesitaban ganar o empatar para poder entrar en el último puesto disponible. La estrategia era sencilla: si ellos no entraban, dos juegos de eliminatoria resultarían fáciles (habían entrado cuatro conjuntos que ya traíamos de clientes en cada partido y a los que arrasamos en la fase de liga), básicamente sólo nos quedaría una final reñida antes de hacernos nuevamente con la copa.
Sin embargo, conforme al reglamento que había puesto mi abuelo, los tres mejores jugadores y el portero no podían asistir, pues habían reprobado materias en la escuela y otro más estaba enfermo.
Mi abuelo sabía que yo tenía la técnica mas no el temple. Todo el equipo sabía que mi abuelo era objetivo cuando se trataba de la alineación y que casi no me daba tiempo en la cancha, porque siempre mis errores costaban un gol. Para colmo, el único elemento del equipo titular iba a jugar de portero.
“Ese día tuve que quemar mi as bajo la manga” me confiesa “pensaba colocar a Alan en la portería durante la final contra el Imperio para ver la cara de don Gaby, pero estos chamacos mensos que no se pusieron al tiro en la escuela me lo echaron a perder”.
Recuerdo que yo estaba desconcertado cuando lo decidió porque en la escuela siempre se va a la portería el que menos sabe jugar con los pies. Cuando me dijo que yo reemplazaría al chaval que se iba de cancerbero, se me vino el mundo abajo: yo no tenía gol y era demasiado goloso con el balón.
Pero ese día fue un descubrimiento para todos: por primera vez lució el once en mi espalda. Corrí como nunca por las dos bandas, retuve el balón e incluso me mandé un par de pases venenosos al centro del área que culminaron en gol. Me barrí, cometí un par de faltas, mandé a volar a un gordito que intentó chocar hombro con hombro cuando me enfilaba al área; el mocoso que siempre se volteaba cuando veía que alguien iba a patear la pelota se había plantado con los dos pies bien firmes a detener un trallazo que de otra forma hubiera sido gol.
Pero creo que el mérito fue del capitán, Alan. Todos agarramos confianza después de la primera atajada que se mandó cuando estábamos engarrotados a la defensiva y casi pegados a nuestra área, así habíamos iniciado el partido y el escenario parecía no moverse. Le mandaron un cañonazo al ángulo derecho y el desgraciado lo sacó a mano cambiada. Después de eso nos dimos cuenta de que no estábamos improvisando, que el DT sabía exactamente lo que hacía. Nos lanzamos al frente, como en los entrenamientos, abriendo la cancha y tocando por nota. Sí, era un equipo incompleto y lleno de suplentes, pero traíamos más juego que los de en frente. En la primera llegada cayó el primer gol.
Yo dejé de escuchar a mi abuelo después de eso. Ahora sé que él sólo gritaba a veces un par de indicaciones que atendíamos al momento, por inercia. El entrenador del equipo contrario estaba muy enojado: no podía creer que ese grupito de la reserva se la pasó corriendo los cuatro tiempos como si nada mientras que sus diez muchachos se ahogaban en cada recorrido.
“Vaya pena que los partidos siguientes no jugaras igual, hasta la fecha no sé qué te dio ese día, hijo” me responde mi abuelo mientras enroca el rey. Yo tampoco lo sé.
6
Hace unos años intentamos volver al campo de juego. Le dije a mi abuelo que quería regresar a los partidos. Él no había dejado de asistir, como espectador, pero al borde de la cancha. Convencí a un amigo para que fuera conmigo a buscar colocación en alguna escuadra. El señor me reconoció de inmediato, preguntó por mi viejo y se disculpó conmigo porque no había espacio. Me dijo que hablaría con los directores para ver si alguno me aceptaba.
Una semana más tarde, ya nos habíamos apalabrado con un viejo colega y rival de mi abuelo para que me dejara probar. Su equipo se llamaba River Plate, pero los chavales no jugaban un carajo.
Me dejó entrar de sustituto durante el tercer cuarto. Perdían el juego tres a cero. En cuanto entré, me regresaron las piernas temblorosas y una adrenalina desenfrenada que nunca he podido controlar. Me mandaron un despeje larguísimo porque querían aprovechar que la puerta de entrada estaba cerca de la portería rival. Recibí el pase y controlé el balón como dios, pero la pelota tocó tierra unos centímetros después de la línea de shoot-out y el árbitro pitó la infracción.
Mi abuelo se comprometió con la idea de volver. Consiguió nuevos y mejores uniformes, como los que le gustaban, pero me mandó la camiseta con un tres en la espalda: me mandaban a la defensa y como central, para colmo. El nombre del equipo cambió a una combinación de la vieja escuadra de mi abuelo y del equipo nuevo. Se supo en toda la deportiva que la vieja leyenda de los Halcones volvía, como un fénix, a quitarle lo invicto a Imperio (otra vez). Incluso regresó el Kid, un muchacho chaparrito que movía el balón contra las leyes de la física. Ese chico se probó en el Atlas, pero lo rechazaron por la estatura y le dijeron que ni lo intentara, porque medía mucho menos de lo que necesitaba para entrar siquiera a tercera división.
Hicimos todo lo posible, pero ya nunca fue lo mismo. Mis nuevos compañeros de equipo eran los jugadores de antaño de barriada, las estrellas fugaces de los colegios que se sienten habilidosos (y algo de eso tienen) pero juegan con más garra que estilo y se desploman al primer error. Nunca nos acoplamos con ellos ni mi abuelo, ni Kid, ni yo.
Renunciamos definitivamente después de un partido, al que mi abuelo no fue, en el que mis compañeros perdieron la cabeza cuando otro chico los driblaba fácilmente e incluso se mandó un par de caños de fantasía. Hasta el portero la tomó contra él y le llovieron barridas, empujones, pisotones, patadas descaradas, escupitajos… el trato regular de los envidiosos hacia el verdadero talento que apenas despunta para que “aprenda”.
En una jugada en que dos muchachos se le barrieron al mismo tiempo y el árbitro no se dignó a expulsar a ninguno de ellos, me salí de la cancha, agarré mi maleta, le menté la madre a todo mi equipo, les dije que por eso están en el fondo de la tabla y jamás saldrán ni de ahí ni de la mierda de vida que llevan y me largué. Le conté todo a mi viejo, le dije lo que había pasado y me metí a bañar.
Creo que esa fue la segunda y última vez que él se sintió orgulloso de mí como jugador.
7
“Hiciste bien, hijo, yo no los entrenaba para que jugaran como esos, por eso nos odiaban y admiraban, nieto, porque les enseñé a jugar con colmillo y recio, pero siempre limpio”. No mentía. Nos enseñó a meter el cuerpo, a como agarrar descolocado al oponente al momento del choque para tirarlo sin cometer falta; nos enseñó a cubrir el balón, a no achicarse al momento del encontronazo, a barrernos desde atrás y sacar la pelota sin tocar al jugador. Nos legó todos sus años de experiencia de partidos llaneros, sólo nos pedía anotar un gol más que el rival en todos los partidos.
Mi mano mueve un peón para obligar a romper la barrera del enroque. Mi abuelo no cede. Ahora él me sorprende a mí y se lanza al ataque. Ahora comenzará una masacre de piezas. Intercambiaremos casi todo nuestro ejército buscando dejar al oponente mal parado. Eso no es usual en él, por lo regular sus movimientos tienen más cautela. Accedo. Primero se van un par de peones, luego intercambiamos alfiles y caballos, por último pierdo la reina pero capturo sus dos torres. Le quedan apenas unos peones y la reina contra mis peones y mis dos torres. Generalmente, la situación resultaba a la inversa, pero sabe que soy un inútil sin mi reina, que casi todo mi juego se basa en ella. Yo sé que él casi no juega a la reina, al menos casi no la ha jugado conmigo.
Entonces caigo en cuenta, yo le di la idea de cómo vencerme. Sonríe sin dejar de ver el tablero. Entre asombrado y temeroso, miro a mi abuelo con la boca abierta. “Ya lo viste, ¿verdad?”. Estoy perdido. “Me había quebrado el coco desde hace dos años para tratar de ganarte, hijo; hiciste que me pusiera a leer tus libritos de ajedrez para tratar de entenderte, pero piensas de otra forma”. Siempre se guarda un truco para el último momento.
In memoriam G. R. S.