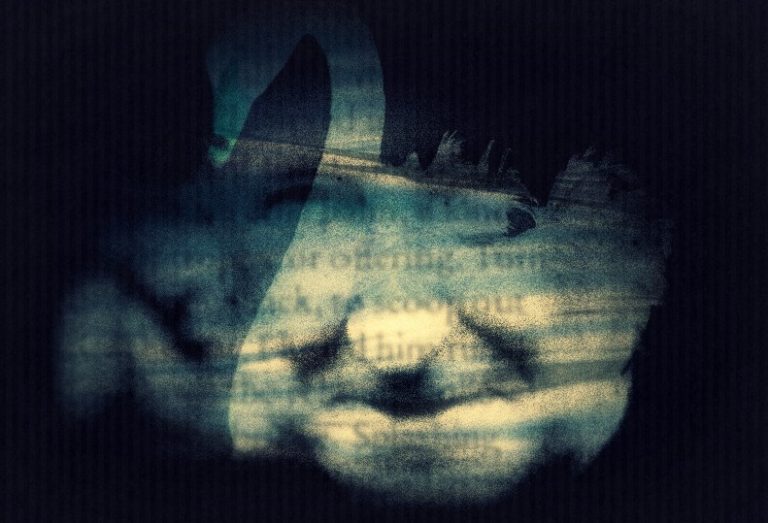Casi todos perdimos algo el año pasado; restos de luz y de genio arrastrados hacia la playa rocosa del tiempo como sargazos secos. No pretenderé encontrarme particularmente damnificado por los hechos. Pienso que el duelo, como todo en estos tiempos, ya coquetea por momentos con el riesgo de hacerse más un circo que otra cosa y que como público deberíamos reaprender a guardar un poco de silencio en los momentos adecuados y no cooptar el dolor —ese sí punzante y personal— de los familiares y amados del fenecido. Dicho eso, sí creo en la muerte del artista como un momento de melancolía y de sana retrospectiva, siempre y cuando ésta no sea hipócrita o contradictoria. En tal espíritu de veracidad, comenzaré con una confesión: nunca había leído a John Montague hasta que falleció el pasado 10 de diciembre a los 87 años.
En esto no estoy solo. A pesar de ser considerado un gigante de la lírica en su tierra no-natal de Irlanda (así como el estadista Éamon De Valera, los azares de la migración dictaron que Montague naciera en Nueva York) e incluso haberse convertido, en 1998, en el primer ocupante de la Cátedra de Poesía de Irlanda (algo parecido al Poeta Laureado en Gran Bretaña y EE.UU.), lo cierto es que Montague nunca alcanzó una audiencia masiva, o bueno, lo que más o menos equivalga a una audiencia masiva en el reducido y casi siempre despreciado mundo de la poesía contemporánea. Tanto él como otros nombres recientes en la tradición del verso irlandés —Thomas Kinsella, Eavan Boland— han tenido que escribir a la sombra del Titán, del Nobel, de un indiscutible entre los poetas mayores del siglo XX: Seamus Heaney.
En una entrevista no muy vieja con el Irish Times, Montague habló de manera cándida sobre su relación con Heaney, la cual en algún momento, cuando fueron hombres jóvenes, sí se acercó a una rivalidad con dejos de envidia. Incluso en el momento de la entrevista, ya en el 2014 y con Heaney fallecido, Montague es raudo al señalar que él era diez años mayor y había “llegado primero”, que el éxito de su colega le había dejado a él y a Thomas Kinsella en una injusta penumbra y que, de cierto modo, la grandeza de Heaney se vio beneficiada por “estar en el lugar y en el momento correctos”. A pesar de esto, Montague dice haber superado cualquier resentimiento hacia su coterráneo más joven y agrega que incluso llama por teléfono a su viuda de vez en cuándo.
Podemos creer o no en sus palabras conciliatorias; podemos pensar que es sólo un tipo ocultando a medias su envidia, o bien que dice la verdad, que sí ha superado el resentimiento pero tampoco cree que sea útil ocultar los sentimientos que tuvo alguna vez. La entrevistadora agrega que Montague parece “tranquilamente seguro” acerca de su lugar en el canon literario y que dijo: “Ya veremos cómo se acomodan estas cosas en el futuro, si es que la gente todavía lee poesía… Estas cosas suelen rectificarse”. Lo cual implica, claro, que aunque Montague haya decidido y declarado su intención de entregarse con calma a la noche de los tiempos y abandonar todo encono con sus viejos rivales, también está consciente de que deja a sus espaldas un trabajo pendiente, una queja casi burocrática que se debe rectificar.
El problema —para nosotros, ya no tanto para él— es que tiene razón.
En términos políticos —siendo que es imposible hablar de Irlanda sin hablar de política—, Montague se definió en vida como un escritor directo y militante. A pesar de haber laborado una gran parte de su vida como docente en lugares como Buffalo, Canadá y Francia, el poeta experimentó casi de primera mano los disturbios sociales de los años setenta: una buena cantidad de familiares suyos terminaron en la cárcel y su poemario más influyente, The Rough Field (1972), vio la luz el mismo año que ocurriera el infame Bloody Sunday. Según él mismo declaró, su vena anticolonialista nunca le agradó ni a las autoridades ni al público en Inglaterra, lo cual tal vez comience a explicar su falta de difusión fuera de Irlanda. Sin embargo, incluso en un acercamiento breve, uno descubre que Montague ofrece mucho más que poesía social o de protesta, la cual, si bien puede ser de inmensa valía, suele perder mucho de su impacto ante lectores de otros países, quienes por la fuerza de la distancia casi siempre saben poco acerca de los conflictos culturales que conforman la base de los versos. Por eso, y en el afán de que descubran a este autor conmigo, me concentraré en la otra cara de Montague: el artífice de lo íntimo y lo agridulce.
La poesía del nacido en Brooklyn, tal y como la he encontrado después de su muerte, está poblada en todos lados por ejercicios de notable sutileza y sensibilidad. Así como en la obra de su némesis y compañero Heaney, Montague hace uso extensivo de las imágenes naturales que remiten al entorno semirural de la isla esmeralda. Sin embargo, ello no implica ingenuidad pastoral alguna, puesto que (como todos los lectores de Joyce, Yeats y demás irlandeses sabrán) la inocencia y la belleza a menudo sólo emergen en la literatura irlandesa para ser destruidas o ahogadas en el cieno de la parálisis. Y de hecho, hablando de ahogar cosas, es precisamente el reino de lo acuático el que provee a Montague de sus mejores imágenes. Allí donde Heaney evocase tantas veces la solidez de la tierra y sus cultivos, Montague prefiere construir mundos que remiten al escurridizo líquido, sugiriendo de tal forma lo elusivo, lo fantasmal, lo irremediable en el transcurso del tiempo entendido como aquel río de Heráclito.
El tiempo y las heridas que nos lega son en Montague motivo constante y subyacente. En “La pelea”, por instancia, tenemos que la voz poética plantea un retorno a la niñez con el objeto de preguntarse qué tanto es posible escapar de los valores románticos y los errores estúpidos que uno comete cuando niño, o si acaso lo que llamamos “madurez” no es más que un muelle más distante sobre las aguas del mismo río inmutable, el cual se materializa en el poema a modo de escenario. “La despedida de Don Juan” parece, en principio, abandonar el imaginario silvestre y confrontarnos con la voz poética de un hombre joven y cosmopolita en una escena cual prestada de Leonard Cohen: la de un dandy acostado en el lecho con una amante que no ama. Empero, la geografía de esta intimidad se revierte a los campos y a las aguas de su isla: la mujer convertida en pradera con montes, el sueño en un muelle oscuro y el tiempo, ese compañero inseparable, en la figura memorable que da título a este texto. Mientras tanto, “Una pequeña muerte” nos presenta a un narrador anclado por completo a la madurez que antes sólo era una sugerencia incipiente. La voz poética de Montague, tras haber perdido la inocencia de la infancia y de la juventud en los dos poemas previos, es ahora colocada en el papel de protectora de una inocencia nueva: la de su hija. Pero la pérdida del idealismo es imposible de evitar en un mundo como este, contaminado y violento, por lo que la pregunta que el poema nos plantea —entre imágenes forestales situadas en Canadá que remiten a la fantasía medieval— no es tanto cómo mantener en pie las ilusiones de los niños, sino cómo darles algo por lo qué vivir después de que la realidad las haya derrumbado.
La hierba y el río; la soledad y la lujuria; la inocencia y la ingenuidad: temas eternos, vaya. Sirvan estas tres postales para comenzar a hacer justicia a un poeta que también merecería, por sí mismo, ser eterno.
La pelea
Cuando hallé el nido de las golondrinas
bajo el puente
—hundido hasta el tobillo en el pantano
y el tráfico zumbando encima mío—,
me puse tan alegre que corrí
a avisarle a un compañero de la escuela
para que compartiésemos la desnuda endeblez
de los cascarones, pintados delicadamente
con lunares de color allí en su cuna
de plumas, de ramas y de tierra.
Cuando metí la mano
para contar los huevos,
sentí el calor materno todavía;
entonces, uno a uno,
como trofeos u ofrendas,
los puse en su fría mano. Y al volverme
para coger los últimos le oí correr
por el sonoro hueco bajo el arco.
Lo perseguí entre el agua
pero quedé enredado en el alambre
que cubría la boca de aquel puente
y lo observe tomarlos
y estrellarlos uno a uno
contra una piedra bajo el sol.
Peleamos por minutos,
cayendo y levantándonos
entre las aguas pardas del arroyo;
y aunque ahora puedo perdonarlo,
también pelearía hoy.
Adorar la belleza y destruirla:
tal es, según lo veo, el doble filo
de nuestros impulsos, por los que vivimos.
Pero también la amarga paradoja
de entregar eso que amamos al peligro
y luego abalanzarnos, ya muy tarde
y con puños cerrados, a su defensa.
La despedida de Don Juan
Acostado con mujeres
en cuartos oscuros
dulce escalofrío carnal
tras la persiana sombría
largos haces de luz
sobre pechos recostados
cálidos montes
de dulzura que respira
piel joven con aroma
a rosas mallugadas
o el ansia tierna
de la mediana edad
una vela ondulante
que oculta azules venas;
un cansancio elocuente
mientras la luz se agota
tu exhausta compañera
se tambalea a los tibios
muelles del sueño
y tú despiertas de a poco
para enfrentar de nuevo
la atractiva quimera:
buscar eso que falta
en tu propio individuo
en el cuerpo entregado
de alguien más
mientras la noche honda
como un cisne negro
pasa nadando altiva.
Una pequeña muerte
Mi hijita, Úna, se va
a jugar en el bosque
sin miedo, con su nueva muñeca
de trapo bajo un brazo:
una pequeña reina de las hadas
seguida de su viejo caballero.
La hallo adentrada
bajo cicutas negras, cedros rojos,
inmóvil sobre una alfombra
de hojas caídas, escaramujos,
bayas de nieve y castañas nudosas:
la decadencia en un tapiz de otoño.
Encontró un ave muerta
que tiene en su otra mano:
los ojos son cuentas brillantes,
pero el pico puntiagudo y frío,
las patas de ramita hechas nudo hacia adentro.
‘¿Po’ qué no vuela?’, ella me implora.
Y mientras me hinco a dar la explicación
(le quito entonces el cadáver laxo)
ella repite, confundida, ‘Muerto’.
Y damos sepultura al cuerpo ínfimo
bajo un montón de hojas mojadas:
la tumba para un duende, diminuto túmulo.
Su primer funeral.
‘Vamos a casa ahora’, digo gentilmente,
y pasamos las ramas golpeteantes
y los charcos de lluvia del Pacífico
donde ella tanto adora chapotear
con sus minúsculas botas de hule.
Más allá de los altos pinos, las luces
de Victoria siguen titilando:
fulgores de sodio amarillos
bajo las nubes turbias de la costa
que cruzan la isla de Vancouver
cual bestias ilusorias de camino a casa.