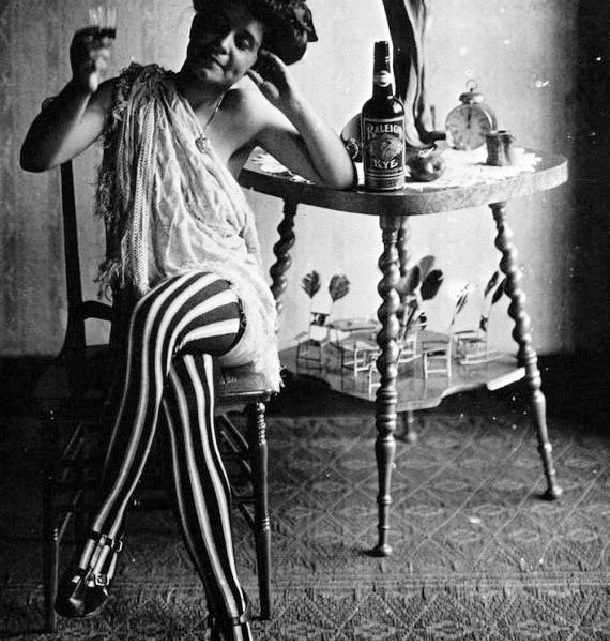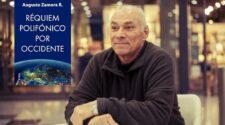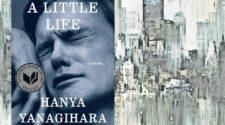por Xóchitl Barrientos Díaz de León
Entre los múltiples movimiento literarios que han influido en México se encuentra el Naturalismo (abarca finales del siglo XIX y principios del XX), este está estrechamente relacionado con la corriente filosófica del positivismo, pues trata de captar y plasmar en la obra la realidad de la manera más objetiva posible tras una observación y documentación, se escribe sobre lo vivido y lo que se conoce bien; además, en cuanto al humano, el naturalismo trata de establecer un diálogo entre lo interno y externo del individuo, y por consiguiente se figura como una crítica a la sociedad del momento: la realidad interna de la sociedad hundida en vicios se esconde tras una imagen externa que promete el desarrollo moderno de una ciudad.
Se añade a la anterior característica la que aborda a los personajes, pues en ellos recae la fuerza de la objetividad positivista que podemos identificar como un determinismo que guía el camino de nuestros personajes. Tal como lo dice Javier Ordiz en su estudio introductorio a Santa de Federico Gamboa:
Estas premisas teóricas [las anteriores que hablan sobre lo interno y externo del ser humano] determinan necesariamente el carácter de los personajes, los espacios donde se mueven y el tipo de historias que desarrollan los relatos naturalistas. La mayor viabilidad que suponen los casos patológicos a la hora de demostrar el poder inexorable de esas leyes superiores implica que la galería de los personajes naturalistas esté nutrida por tipos marginales de la sociedad […] que comparecen en su propio hábitat y con su particular lenguaje. Ellos son desheredados de la fortuna, las víctimas de un sistema cruel donde el hombre explota al hombre y donde dominan los más fuertes (29).
Las descripciones de estos espacios de los que habla Ordiz son necesarias para conocer el contexto físico e histórico-social y ubicar a los personajes. A través de éstas, llegamos a imaginarnos lo visible: los edificios, calles, objetos, personas; pero también lo sonoro: fábricas, tren, campanas, pájaros, incluso música de piano que reconocemos como imágenes acústicas que el autor nos hace llegar a través de lo que conoce, y que el lector puede identificar; pero ¿será que estas descripciones sonoras nos brindan más que una mera ambientalización?, es decir, ¿habrá una relación entre estos rasgos sonoros y los personajes de una obra naturalista para el cumplimento de ese determinismo tan característico de la corriente literaria? Pues bien, esto se analizará en dos grandes novelas naturalistas mexicanas: La Rumba escrita por Ángel de Campo “Micrós” (publicada por entregas los domingos y jueves, desde el 23 de octubre de 1890 al 1 de enero de 1891) y Santa de Federico Gamboa (publicada en 1903).
Para ejemplificar los personajes marginales y, por ende, naturalistas de la novela, se contará un poco sobre su trama: cada novela toma como protagonista a una mujer de estratos bajos que sale de su lugar de origen: un pueblo, hacia la ciudad por motivos distintos; se alejan de su familia y en ciertos momentos quedan subordinadas a un hombre y al destino. En La Rumba tenemos a Remedios, una muchacha con aspecto varonil e hija en una familia pobre, que desea ser una rota, es decir una persona que se viste a la europea, y para conseguirlo abandona a su familia y se va con Cornichón quien le prometía salir de la pobreza. En Santa, tenemos a Santa, una muchacha agraciada que vive en un núcleo familiar pobre y conservador, que se embaraza de un alférez y es abandonada por él, sufre un aborto fortuito y es cuando la familia sabe la deshonra cometida, la expulsan y Santa se dirige rumbo a la ciudad para ejercer el oficio de prostituta en la casa de doña Elvira (es de buena paga); ahí conoce a Hipólito, un ciego, descrito como feo, grotesco y que toca el piano durante las noches en esa casa; rápidamente se establece cierta relación de empatía y confianza entre ellos, Santa e Hipólito.
Se reconocen tres momentos principales en los que las descripciones sonoras se relacionan estrechamente con la configuración de algunos personajes que influyen directamente en el destino de las protagonistas:
En un primer momento, nos percatamos de la importante presencia de múltiples descripciones sonoras; con Ángel de Campo lo encontramos representado en los sonidos que configura el pueblito llamado La Rumba, todos los ruidos nos vuelven cercano y familiar el ambiente, por ejemplo, “los martillazos de una herrería: la de Cosme Vena [padre de Remedios]” (32), la salida de los niños de la escuela, “gritando sobrenombres, y lanzando estridentes silbidos” (34), “una vendedora de elotes lanzaba su plañidero grito que tenía todo el acento de un sollozo” (36), “El zapatero […] rasgueaba ahí la guitarra rodeado de los ebrios cantores” (37), otros que nos indicaban la rutina del pueblo: “La herrería de Cosme Vena sonaba a lo lejos, en la tortillería comenzaban de nuevo las faenas, pitaba el silbato de la fábrica, llamaba a la Hora santa la campana de la parroquia, y cantaban en la escuela no sé qué himno pedagógico. Aquellos ruidos familiares” (107). Es importante mencionar que La Rumba, como pueblito, está descrito como uno pobre y lóbrego, y que, con un carácter multifacético, puede tomarse como un personaje: como los habitantes, como Remedios (ella incluso posee ese sobrenombre), como iglesia, como plaza, como múltiples espacios; en este sentido tenemos a un personaje-lugar-conjunto que posee relevancia en la protagonista.
Por otro lado, con Federico Gamboa, tenemos estas descripciones sonoras referentes a la música de piano que toca Hipólito, por ejemplo: durante la primera noche de Santa como prostituta, él tocó Bienvenida,
una danza apasionada y bellísima […]. En su primera parte, sobre todo, parecía gemir una pena honda que no dejaba adivinar totalmente los acordes y contratiempos de los bajos; luego, en la segunda –que es la bailable–, la pena vergonzante desvanecíase, moría en la transición armónica y sólo quedaban las notas de fuego que provocan los acercamientos; el ritmo lúbrico y característico que excita y enardece. (Gamboa 124)
Ésta fue esencialmente dedicada a la protagonista, y desde el primer momento observamos una conexión e interés entre Hipólito y Santa. Durante la novela, Hipólito se configura a través de los sonidos y la música (es reconocido y nombrado como el músico), toca según su ánimo, el cual está muchas veces definido por sus sentimientos amorosos hacia Santa, (por ejemplo, cuando le cuenta su vida y sus melodías reflejan los momentos de su historia; celos de cuando ella está con algún hombre; incluso el silencio -ausencia de la música- cuando no tiene ánimos de tocar por no tener cerca a Santa); de esta manera, vemos a un personaje que se relaciona estrechamente con las descripciones sonoras un tanto más profesionales, y que formará parte fundamental en la vida de nuestra protagonista femenina. Además, debido a que Hipólito es ciego, tiene el sentido del oído mucho más desarrollado, cuestión por la cual está más relacionado y se acerca más a estas descripciones sonoras, a través del oído y de los sonidos (y no de la vista) es su acercamiento y reconocimiento con Santa, por ejemplo, cuando las prostitutas de la casa salen a un baile e Hipólito decide ir para estar con ella “—¿Cómo he de venir por mirarla a usted, si soy ciego?… Yo vengo porque me encanta la parranda y la burra […]” (161) luego, para sí dice que está ahí cerca para oírla.
Como un segundo momento en ambas novelas, tenemos la tragedia, el arrepentimiento de haber llegado ahí y querer regresar. En La Rumba, Remedios se da cuenta de que vivir con Cornichón no es lo que esperaba, nunca está y ni dinero le deja para comer, en este momento tenemos el contraste de los ruidos en su nueva casa y los del pueblo:
La Rumba era triste, es cierto, pero el rumor de la herrería, el silbato de la cercana fábrica, el golpear de los martillos, la encandecida fragua y la gritería de los muchachos daban un aire de hogar, distinto, muy distinto, al de aquella pieza en que reinaba el silencio de las situaciones trágicas, ese silencio en el que parecen resonar más las voces interiores que protestan, acusan, sollozan una falta. Mezclábanse en el hueco cerebro de la Rumba [Remedios] ya reminiscencias melancólicas, ya pensamientos de arrepentida o una desesperación infinita, la del orgullo abatido (Campo 73)
Remedios reconoce que ese no es su mundo y añora su hogar. Posteriormente, se presenta el asesinato de Cornichón (este evento también se narra con un ferviente recuento de sonidos, tanto por el hecho en sí, como por el barullo de los vecinos), y Remedios y Mauricio (el enamorado de Remedios que vivía en el pueblo) fueron acusados y enjuiciados, de esa acusación no se libraron pese a no ser culpables; en especial la protagonista, a quien le quedaban sólo dos opciones: la cárcel o la calle.
Gamboa por su parte nos presenta dos situaciones en las que Santa se sale del prostíbulo para irse a vivir con dos hombres que le prometen una buena vida, sin embargo, las dos ocasiones terminan mal y se separa de ellos: el Jarameño y Rubio; tras la primera desilusión amorosa con el Jarameño, sí regresa a la misma casa de prostitución, pero en la segunda no lo hace: busca otra casa, aunque no le paguen tanto, pero lo único que consigue es la más barata de cincuenta centavos. En estos momentos, vemos el alejamiento del personaje de Hipólito, no se encuentra cercano físicamente con Santa, no tenemos esa música que la acompaña, por lo tanto, vemos el contraste de la música de piano especial para ella con la ausencia de ésta, y de lo que Hipólito representa e infunde en la protagonista: una especie de seguridad y estabilidad; por ejemplo, cuando estaba con el Jarameño, la protagonista se cansa de promesas y palabras vacías y extraña al ciego: “No, no basta el perpetuo y monótono ‘te quiero’; a lo menos a Santa no le bastaba, ¡habíalo oído tanto y a tantos! […] ¡extrañaba su vida de antes!” (245).
Posteriormente encontramos otra similitud con La Rumba, se presenta un asesinato en una fiesta en donde todos callan (contraste música-silencio ante la muerte), y se los llevan a juicio para que testifiquen; es en ese momento en el que se atisba el destino funesto de Santa, se habla del alcohol como el Enemigo, se habla de muerte y de enfermedad: ella se enferma, en el juicio empieza a temblar como señal de que a partir de ese momento su salud siempre estará trastabillando; además se vuelve alcohólica por ser una salida a su estado emocional decadente.
Como último momento en ambas novelas, tenemos el de la redención. En La Rumba queda la culpa de Remedios, la deshonra a su familia y por eso no puede regresar a su casa, lo que decide al fin es vivir con el cura. En este momento sentimos un silencio atronador, ya no era lo mismo que antes: “Era la misma plazuela, pero no correteaban sus hermanos jugando al toro; no había niñas en las escalinatas; no sonaba el arpa del aguador y las puertas de la herrería estaban cerradas […]; era La Rumba, pero era una Rumba airada que parecía cerrar sus hogares para no dejarla entrar; una Rumba más triste que otras veces; una Rumba que la odiaba” (174-175). Remedios regresó al lugar que añoraba, La Rumba, en un intento de emancipación, sin embargo, vemos en la ausencia de sonidos característicos del pueblo que ella ya no es aceptaba ahí, que su destino funesto fue volver a su lugar de origen, pero sin que éste fuera a tratarla de la misma manera: la herrería de su padre cerrada, no había niños jugando, era una Rumba triste que reconoce el comportamiento incorrecto de Remedios.
Ángel de Campo redondea muy bien su novela, pues iniciamos con una protagonista que siente la necesidad de irse del espacio de La Rumba, alejarse de esa sociedad que la sofoca (con todos los ruidos que produce y la caracterizan); sí se va, pero la falta de fortuna la hace fallar en la nueva vida prometida y se ve obligada a regresar a esa misma sociedad, aún más sofocante y silenciosa que antes. Entonces, tenemos que Remedios regresa para estar con/en ese personaje-lugar-colectivo en un intento de borrar sus pecados, vuelve a ese lugar que a lo largo de la novela fue configurado con innumerables descripciones sonoras: es el mismo lugar La Rumba, pero ya no con su familia, ya no con ese ruido que lo vuelve ameno.
Con Gamboa vemos un matiz distintivo al determinismo del naturalismo, incluso él mismo no se reconoce como naturalista ortodoxo, su narrativa está impregnada de distintas corrientes[1]. Santa vive el proceso de redención desde su enfermedad (empezó a agravar en la casa de cincuenta centavos), y se ve obligada a llamar a Hipólito. Se va a vivir con él los últimos días de su vida y es ahí cuando el proceso de redención inicia:
- La fama de Santa como prostituta duró poco;
- Se enferma, primero de sífilis y luego de cáncer, y la acompaña la música: “¡Las danzas son la apropiada música de los individuos que agonizan y de las razas que se van!” (329); en estos momentos no tiene cerca a Hipólito, pero después de tanta agonía lo manda a llamar: “Echóse Santa en brazos de Hipólito, cegada por la llama de aquel amor que, lejos de extinguirse, trazas llevaba de perdurar hasta la muerte de quien lo nutría o de quien lo inspiraba; quizá hasta después, más allá de la muerte y del olvido” (336);
- vive con Hipólito y Jenaro (el lazarillo del primero). La unión de Santa y el músico se plantea como un amor platónico, un amor ideal, pues no hay contacto carnal: “El dolor de Santa se amortiguaba, trasmutábase en llevadero; y el deseo de Hipólito disminuía, trasmutábase en deleite quimérico y dulcísimo” (342);
- Santa es sometida a una operación; los gastos correrían a cuenta de Hipólito, pues “Él la aliviaría, con el supremo electuario de su amor infinito” (348)
- Muere durante la operación: “Santa, que se durmiera creyendo que la llevaban a la salud y a la vida, había traspuesto ya el postrimero dintel augusto” (358) y
- Como última voluntad, es llevada al cementerio de su pueblito lo más cerca de la tumba de su madre[2], ahí “Las ondinas quiméricas de sus aguas se impusieron la poética tarea de arrullar a los cuerpos que descansan, y entonaron, dulcísimamente, la balada de la muerte…” (360). La música la acompañará en la muerte, siempre que Hipólito esté con ella.
- Éste le reza y demuestra que la purificación del alma se ha cumplido, pese a haber vivido como lo hizo, hay lugar a la redención tras la muerte: “El sufrimiento, el amor y la muerte habíanle purificado a Santa” (359).
Como vemos, a modo de cierre, tanto Remedios como Santa encuentran el momento de la redención al reencontrarse con ese personaje que tiene relación con las descripciones sonoras que se mencionaron al inicio: La Rumba simboliza el regreso al origen, origen donde se llevaría la condena y viviría sin volver a tratar de salir del lugar y rol que le tocó vivir; Hipólito simboliza el personaje que le ayudaría a Santa a buscar la sanación de su cuerpo y alma.
El determinismo del naturalismo se ve reflejado en ambas novelas, pero con distintos matices en sus protagonistas: Remedios regresa a La Rumba y ahí pasará el resto de sus días, aunque ese lugar no la acepte como antes y viva con una culpa constante; Santa regresa con Hipólito pese a haber vivido con dos hombres que le prometían estabilidad económica sin ser prostituta, y es con el músico con quien vive sus últimos días, con quien sufre, a quien ama y quien la ama de verdad, quien la guiará en un proceso de sanación físico, pero terminará siendo espiritual, pues Santa muere, pero su alma se purifica.
Las descripciones sonoras del ruido y la música, entonces, sirvieron para establecer una relación con los personajes (personajes productores de sonidos) directamente relevantes en las vidas de las protagonistas, esos personajes que las guiarían (o en donde vivirían) después de que la falta de fortuna les cobrara factura por haber obrado mal: Remedios abandona a su familia, es acusada de asesinato y, con la culpa y represión, regresa a La Rumba, pero no a su casa; Santa deshonró a su familia, se volvió prostituta, se va a vivir con hombres, se enferma, es amada y amó, regresa con Hipólito y la vida le cobra factura: muere, pero con ayuda del músico, ella se purifica tras la muerte, descansa en paz en el cementerio del lugar que la vio crecer.
Referencias bibliográficas
Campo, Ángel de. La Rumba. Ed. Yliana Rodríguez González. México: Penguin Clásicos, 2018. Impreso.
Gamboa, Federico. Santa. Ed. Javier Ordiz. España: Cátedra, 2012. Impreso.
Notas
[1] “La narrativa de Gamboa, y sobre todo a partir de Santa, se halla impregnada de un innegable idealismo romántico y una creciente carga religiosa que entran en colisión con el pensamiento científico y laico del naturalismo teórico” (Ordiz 33) Ordiz recuerda lo dicho por Gamboa: “Mis libros me los dictó mi propio temperamento, y si resultaron naturalistas, naturalista me quedo hasta la hora de mi muerte, […] pero un naturalista con mis más y mis menos personalísimos” (citado en Ordiz 31), es decir que en sus obras se presentan atisbos de otros movimientos distintos al que predomina, y es por esto que caben esos matices más románticos en la historia de Santa.
[2] El editor de Santa, Javier Ordiz, dice: “En sus últimos días Santa vive sin embargo una auténtica historia de amor platónico con Hipólito que, junto con su sufrimiento, parece purificar en este tramo final de su vida al personaje, como así sugiere su entierro en su edén particular de Chimalistac y la oración con que Hipólito cierra la novela” (36)
Xóchitl Barrientos Díaz de León, estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente forma parte de la revista estudiantil Pirocromo como editora, y cursó el Diplomado para la profesionalización de mediadores de lectura.