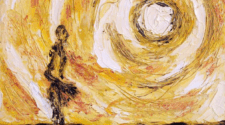por Fabricio Mándola
This fight is mine and mine alone,
and there’s no help from anyone
-Amon Amarth – “The Last Stand Of Frej”
Hace más de quince años que no paso por ahí. A finales de 1998 mi padre se mudó de aquel departamento, y ya nunca volví a verlo de frente. Apenas si cruzaba tangencialmente por Aristóbulo del Valle en algún errático viaje en auto o pasaba por la farmacia de la esquina donde trabajaba mi tío. Aun hoy, en el recuerdo, ese lugar me sigue pareciendo enorme. Había un pasillo que conectaba el exterior con una estrecha escalera de baldosas negras que llevaba al departamento. El departamento no tenía necesariamente una puerta, sino que la escalera terminaba en un mínimo palier cuadrado que conectaba la única habitación con el living-comedor. Era un departamento particular: para llegar a la cocina había que subir dos o tres escalones que también llevaban a una terraza de baldosas anaranjadas. Frente al departamento había una pared de ladrillo visto. Aun sigo viéndola bajo el resplandor de algún furioso sol de mediodía mientras mi viejo quiebra unas maderas sobre un asador de cemento a medio construir. Pero no es, necesariamente, del departamento de lo que quiero hablar, tampoco de algún fin de semana memorable, sino de mi viejo, de la vereda del frente, y de la última noche de abril de 1998.
Aquella noche yo tenía siete años y estaba sentado frente al televisor esperando que mi viejo me buscara para pasar el fin de semana en su casa, lo cual era una rutina interiorizada prácticamente desde siempre o, por lo menos, desde que tenía memoria. Los fines de semana transcurrían preeminentemente en el departamento de mi viejo, salvo escasas excepciones, motivadas siempre por factores ajenos a mí. Como a la mayoría de los niños, la realidad me atravesaba más que yo a ella, y los hechos transcurrían en un espacio lejano, una zona inalcanzable de la existencia que ni siquiera hoy soy capaz de tocar con el recuerdo. Vale decir que tampoco me preocupaba demasiado por eso. Aquella noche solo me interesaban dos cosas: que mi papá me buscaría por mi casa, y que, a las ocho de la noche, Colón se jugaba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Olimpia de Paraguay. Por esa razón, desde antes del inicio del partido, ya estaba sentado frente al enorme televisor Philco ubicado en el living.
En ese contexto, yo desgranaba mis pequeñas ilusiones frente al televisor mirando la previa del partido, ansioso porque todo empezara de una vez. Sabía que no estaba solo, que más de media ciudad también se impacientaba esperando definir la historia iniciada una semana antes, en Santa Fe, con un apretado 3 a 2 a nuestro favor. En aquel partido de ida con Olimpia, un error de nuestro arquero, Burtovoy, derivó en un gol a diez minutos del final, el cual nos obligó a terminar el partido con el corazón y los huevos en un puño. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que aquella noche del otoño de 1998, el imponente “Defensores del Chaco” nos recibía con todo el peso de su historia, con la presión de ese Olimpia que necesitaba devolver el golpe recibido y revalidarse ante toda su gente. A pesar de que nos encontrábamos solos y desprotegidos ante quienes vaticinaban que, en aquella instancia y ante aquel marco, teníamos pocas esperanzas de resistir con apenas nuestro coraje y un poco más de dos mil hinchas. A pesar de todo eso, tal vez por inconsciencia, tal vez por verdadero estoicismo, yo seguía siendo optimista, seguía, como casi todos, con la esperanza intacta en aquel equipo.
El partido arrancó a las ocho. Minutos después, mi viejo llamó para avisar que estuviera listo, que en un rato me pasaba a buscar. Yo no hable con él, enfrascado como estaba en el partido, pero por orden de mi vieja, me aferré a la mochila que había preparado y seguí sentado frente al televisor. Colón arrancó bien, con un par de llegadas no muy claras pero que daban pie a la ilusión. Yo estaba tranquilo, por eso recuerdo aquel comienzo que, tiempo después, confirmé en alguna perdida crónica. Mi viejo llegó cuando el partido promediaba los diez minutos y Colón se desdibujaba. A partir de ahí, lo que era confianza muto en nerviosismo, Olimpia se agrando, estimulado por su gente, y nos empujo en contra del arco. Resistíamos, de alguna forma, cada pelota con más huevos que despliegue. En ese momento, parecía que habíamos desaparecido y la única reacción posible eran los cabezazos y las pelotas reventadas a cualquier lado que, a los pocos minutos, volvían a sobrevolar el área.
Yo estaba tan nervioso que no era capaz de sacar la vista del televisor y con cada ataque sentía que el mundo se me venia encima. Mi vejo (tatengue[1] él), no obstante, comenzaba a impacientarse, presionándome para que me levantara y pudiéramos irnos; toda la familia lo secundaba, sin embargo, yo solo pensaba en mi impotencia por no estar ahí, no poder ser uno de los que, en el medio del caos, cabeceaba uno de los centros, o estiraba la pierna para sacar una pelota del área. Me levanté un par de veces de la silla, amagando con salir, pero simplemente me quedaba con los ojos fijos en el televisor, volviéndome a sentar enseguida. Olimpia seguía yendo a buscar: Un tiro libre, un horror defensivo, un centro mal tirado. En cada jugada se me estrujaba el pecho, y poco me interesaba la insistencia del mundo con que me vaya.
Entonces pasó. Una pared, un remate, floja atajada de Burtovoy, rebote… Gol. Quede en silencio. Olimpia empataba la serie. Por segunda vez, un rebote les daba la posibilidad de seguir vivos y, con ese aliciente, intentar dar vuelta el partido. Sentí un vacío en el cuerpo y me di vuelta en dirección a mi viejo. En ese momento era incapaz de escuchar o ver algo. Solo atiné a levantarme lentamente y caminar hasta la puerta. “Ya está… Perdimos…”, pensé, “Tarde o temprano meten el segundo y, quizás, un tercero”. Resignado, me detuve poco antes de llegar a la puerta y eché una última mirada al televisor. Fue como una aparición: En el lateral estaba la imagen del juez de línea con la bandera levantada, interrumpiendo el festejo de los paraguayos, dándonos una posibilidad más de seguir resistiendo. Sin embargo, ya levantado, decidí acompañar a mi viejo hasta el auto, donde seguí el partido abstraído, casi temblando en el asiento del acompañante. Sabía que permanecer en el auto era mi única opción, ya que en el departamento no había radio ni televisor en aquella época, por lo que era imposible saber el resultado.
No sabría explicar lo que paso desde ese momento. A pesar de mi nerviosismo, fui convenciéndome de que no era tan descabellado salir airosos de aquel partido y pasar, clasificar. No sé por qué, tal vez fue la leve sensación de mejora que tuvo Colón en ese momento, tal vez fue que, después del gol anulado, sentí como si lo peor ya hubiera pasado. Ni siquiera me preocupé cuando, minutos después, Burtovoy sacaba con lo justo un remate en el área chica y Aquino la reventaba hacia mitad de cancha. Tenía la esperanza de que, en lo poco que quedaba de tiempo, se nos diera una sola chance y alguien, quien sea, la empujase adentro. Con eso podría irme a dormir tranquilo. Enseguida, mi viejo estacionó frente al departamento, se acomodó en el asiento y quedo mirando a la nada, mientras el primer tiempo terminaba.
Todavía puedo recordar la cara de mi padre en ese momento. Estaba apoyado contra la puerta y bostezaba, cerrando los ojos de vez en cuando mientras yo seguía con la oreja pegada a la radio. Cuando termino el primer tiempo, apague la radio con resignación y abrí la puerta del auto. Mi viejo no se movió. Volvió a prender la radio, tirándome un “¿A dónde vas, cagón?” cuando me vio abriendo la puerta. Me lo quede mirando, sin embargo el no le presto demasiado atención a mi desconcierto. Solo volvió a acomodarse en su asiento y comenzó a hacerme las preguntas de rigor sobre la escuela y mi semana. Le respondí casi maquinalmente, estaba demasiado nervioso para pensar en otra cosa que no fuera ese partido. En la radio dieron los últimos comentarios sobre las acciones de la primera mitad y luego permanecieron en silencio unos segundos, esperando que arrancase la segunda.
A los primeros minutos del segundo tiempo los recuerdo en una nebulosa. Sé que Olimpia salio a comerse vivo a Colón, sé que varias veces quedaron frente al arco con la posibilidad de convertir y no lo hicieron, erraron. Sabía que en el arco estaba Burtovoy, quien, poco a poco, a contramano de todo el mundo, comenzó a construir los cimientos de su propia épica. Atajada a atajada, rebote a rebote se hizo gigante, y nos gritaba que poco le importaba lo que dijéramos o pensáramos, él estaba ahí, incólume, inapelable. No importaba lo que hiciera Olimpia, lo que hiciera el Paraguay en su totalidad, ahí estaba Colón, ahí estaba Burtovoy para detener ese avance, para permanecer de pie contra la tormenta. En eso pensaba, seguramente con palabras más pueriles que estas, mientras el partido seguía, y a cada segundo aquella ensoñación amenazaba con caer. Ni siquiera cuando Olimpia empató el partido abandone esa convicción. Ahora se que fue a los 20 minutos, pero en aquel momento no lo tenia presente. Hubo un corner, una pésima marca, y un jugador de Olimpia, irónicamente apellidado “Monzón”, cabeceo prácticamente solo, apareciendo por detrás de toda la defensa de Colón. Olimpia empataba el global 3 a 3.
Pero, como dije, aquel empate no me asustó. Hay cosas que, incluso después de tantos años, soy incapaz de comprender. Una de ellas es mi actitud en ese momento. A pesar de que acababan de empatarnos la serie y corríamos el riesgo de quedar eliminados, el gol no me generó dolor, ni angustia, ni siquiera temor por una posible remontada. Al contrario, me mantuve sereno durante el resto del partido, seguro, escuchando como cada ataque era rechazado desesperadamente en la puerta del área. Fueron veinticinco minutos de incertidumbre. El segundo gol estaba al caer y, aunque yo siguiera confiando, Colón no parecía tener ningún tipo de reacción más que para despejar y resistir el embate de un equipo que, empujado por su localía, buscaba desesperadamente liquidar el partido. No obstante, ni siquiera sentí temor cuando expulsaron a Rodríguez Peña. Frente a ese panorama, y sin ningún tipo de duda, le pregunté a mi viejo con quien nos tocaba (“Nos tocaba”, recuerdo que ya me daba por clasificado). “Creo que con River… Aunque todavía tiene que jugar”, me respondió, entre bostezos, y yo volví a poner mi atención en la radio. Cuando el árbitro dio por finalizado el partido, me acomodé en el asiento del auto y mire hacia la ventana.
Frente a mi, estaba la pared de ladrillos vistos, cuyo color aparecía diluido en la penumbra. Todos los recuerdos de esa noche terminan dirigiéndome al momento en que, tratando de tranquilizarme un poco miré aquella pared. En la radio todo era incertidumbre mientras ambos equipos estaban reunidos cerca de sus respectivos bancos de suplentes, por lo que intentaban rellenar el tiempo con comentarios sobre el partido y especulaciones. Mi viejo, que seguramente había pasado toda la tarde imaginando como dormiría apenas llegase, llevaba mas de una hora sentado en el asiento del auto, el cual había inclinado un poco para recostarse. En la pared no había nada, ni siquiera una puerta, solo largas hileras de ladrillos anaranjados unidos entre si por el gris del cemento.
Hubo un vacio, la radio parecía haberse silenciado ante la espera por el primer penal. “Se prepara el jugador Torres, de Olimpia de Paraguay”, dijo, con lentitud, el relator, mientras un silencio saturado tensión invadía la pequeña cabina del auto. La voz se prolonga en una silaba que dura exactamente lo mismo que lo que la pelota tarda en atravesar el aire y estrellarse contra la red. Yo esperé, temblando, los gritos de la hinchada detrás de la voz del relator, que aun no cortaba la silaba. Después de un segundo, todo estalla. No hay gritos de la hinchada, y si los hay, son tapados por la voz que vocifera en alto la frase más repetida de la noche: “¡Atajó! ¡Atajó Burtovoy!”. El tiempo vuelve a moverse y el aire se hace más distendido. Subí el volumen, Marini se preparaba para patear, tomándose unos segundos para acomodar la pelota sobre el punto del penal. Nuevamente estuvo ese segundo eterno mientras Marini retrocedía hasta el borde del área. El silbato, el grito arrastrado, el silencio. Entonces si pude escuchar a la hinchada, aunque no lo hubiera querido: Marini había mandado la pelota afuera.
No pensé, me obligue a no pensar. Ahora todo volvía a quedar en manos de Burtovoy. Luís Monzón, quien había empatado la serie, se preparaba para romper el arco y adelantar a Olimpia. Enfrente, el arquero que se había comido seis goles con Vélez, el arquero que esa noche había evitado que ya estemos volviéndonos al vestuario. Otra vez, la carrera, el relato, el silencio, la frase. Otra vez la hinchada enmudecida atrás. Burtovoy acababa de tapar el segundo penal. Grite, salté en el asiento del acompañante y acerqué el oído a la radio para ver que decían. Eran retazos de felicidad. Era la alegría de esos pocos segundos hasta que Saralegui se acomode frente al arco para patear. Al fin cabía la posibilidad de adelantar la serie y obligar a Olimpia a correr de atrás. Era ese disparo. Era el uruguayo en quien siempre se podía confiar, era la épica. Después de dos penales atajados, era el comienzo de la épica. Me quede quieto y el relator, indiferente a mi, dio un dato estadístico, no recuerdo cual, después se detuvo en la imagen de Saralegui esperando la señal del arbitro. La voz de la radio reapareció anunciando el comienzo de la carrera. Me prepare para el festejo, pero solo pude quedarme seco dentro del auto. Por segunda vez, el grito de la hinchada guaraní me anunciaba que un jugador de Colón había tirado la pelota afuera.
Parecía un chiste, parecía un castigo, parecía que los jugadores nuestros estaban abocados a derrumbar la hazaña del equipo. Me sentí desanimado, por primera vez en esa noche. Todo volvía a quedar como al principio. Otra vez Olimpia tenía la iniciativa. “Carlos Paredes se prepara a patear”, dijo el relator, con tono cansino, como si sintiera lo mismo que yo. No quería mirar, aunque no estuviera en la cancha, aunque lo único que había frente a mi sea la guantera del auto, no quería mirar. Me quede viendo la pared, tratando de no escuchar el segundo en el que Olimpia se pusiera en ventaja. Burtovoy esperaba en la línea del arco. Estaba solo, con una multitud de paraguayos en la espalda, con los nueve jugadores de Colón que parecían haberlo abandonado a su suerte, con la vista clavada en la carrera del jugador que avanzaba sobre el punto del penal. No creo que exista soledad más total, no creo haber sentido nunca algo así. El mundo en contra. Gire la vista y volví a mirar la radio. No puedo asegurarlo, pero creo que mi viejo sonreía en el asiento del conductor. Todo se desvaneció y, como un rayo, la frase, la misma de los dos penales anteriores, atravesó la interferencia y me devolvió el sentido.
Entonces grite, puteé y mandé al mundo a la concha de su madre con toda la vehemencia que me lo permitían mis siete años. Mi viejo miró la radio como si no creyera lo que acababa de escuchar. “¡Ah… bueno! ¡Que orto que tienen estos negros!”, dijo con fastidio, y volvió a mirar hacia el departamento, anhelando el momento de atravesar la puerta y sentarse a comer. Podría decirse que la providencia nos daba una oportunidad más, pero seria falso. Era Burtovoy quien había hecho el trabajo. Ahora solo quedaba rogar por que, por primera vez, alguien le devolviese el favor. Era Unali el encargado de redimir a sus compañeros. Se paró frente a la pelota, avanzo, disparó. Simple, sencillo. Me gusta pensar que en ese momento, mi grito solitario en la vereda se amalgamaba con los gritos del resto de la ciudad, con los de aquellos que estaban en Paraguay, con los del equipo, con los de cada uno de los que seguían aguantando. Todo era posible. Ni siquiera el hecho de que Olimpia había logrado meter el penal siguiente nos sacaba la convicción de que, pase lo que pase, nosotros ya estábamos en la siguiente ronda.
Rodolfo Aquino era el siguiente pateador de Colón. No lo se, pero sospecho que mientras caminaba hasta el área, el Chino tenia el mismo pensamiento que todos nosotros. No había desafió ya, no había incertidumbre. Mientras acomodaba la pelota sobre el punto del penal tenía en claro que aquello era una simple dilación. Se preparó, el relator dejó una silaba suspendida mientras duraba la carrera hasta el gol. Después, el estallido. Los gritos nuevamente amalgamándose en cada punto del planeta donde alguien estuviese viendo ese partido vestido de rojo y negro. Ahora todo estaba listo, ahora solo faltaba que el verdadero responsable de esa hazaña terminase de cimentar su épica. Burtovoy nuevamente en la línea del arco, frente a él, el “Loco” González, el querido “Loco” González. Aquel que tanto nos había dado, aquel que había llevado adelante nuestro ascenso después de tanto tiempo, estaba ahora ante la difícil tarea de torcer la historia.
Ahora el silencio era de todo el Defensores Del Chaco. Olimpia, el gigante Olimpia, estaba a punto de caer frente a nosotros, Colón, un equipo ignoto de una ciudad ignota. El “Loco” se preparo, miro a quien seguramente había visto miles de veces en los entrenamiento de inferiores, y supo que debía vencerlo. Burtovoy, como antes, seguía quieto, bajo el arco, acariciando la clasificación con las mismas manos que la habían forjado. En una carrera que seguramente se hacia mas pesada a cada paso, convencido de que atajar tres penales era demasiado para una sola noche, González recorrió esos pocos metros y pateo la pelota. Y sucedió. Como si no le bastara con lo ya hecho, Burtovoy, el tipo a quien todo el mundo resistía, acababa de desviar cuatro penales en una sola tanda, cimentando la prescencia de Colón en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tatuando su nombre en la historia y grabando, además, una frase y una voz en la memoria de todo aquel que había escuchado el partido en la radio. Una frase que a veces repito cuando tenemos un penal en contra: “¡Atajó! ¡Atajó Burtovoy!”.
En ese momento, por fin, me sentí pleno. No había nada que nos arrebatara la hazaña. Me apoye contra el respaldar y mire, por última vez, la pared de ladrillos. Era uno de los últimos recuerdos que me quedarían de esa casa. La mire, sin saber que meses después volvería a pasar frente a ella por última vez, festejando una victoria en un clásico, dejando en ese lugar dos de los mejores recuerdos de mi vida. La miré sabiendo que esa noche, la noche de Burtovoy, la noche del partido contra Olimpia, la noche en que la mire por primera vez diluida en la penumbra, me hubiera parado frente a ella durante toda la vida, eternizando ese partido perfecto, largo e irrepetible. Se que, si no fuera porque mi viejo me llamo a la realidad y me indico que saliera del auto de una vez, ansioso por irse a comer, nunca hubiese podido separarme de ella.
Curiosamente, mi viejo no se acuerda de esa noche. Las veces que se la he mencionado, no parece recordarla, o, de hacerlo, la rememora a partir de lo que yo le cuento. Esa noche, después de trabajar durante todo el día, mi viejo se paso mas de dos horas sentado en el asiento de un auto solo para que yo pudiera escuchar el partido de un equipo que detestaba y hoy ni siquiera lo recuerda. Yo, por el contrario, soy capaz de describirla con cierto detalle (aunque muchos de ellos pueden estar viciados por el tiempo). De esa insignificancia, sale tal vez lo esencial. De las muchas cosas que aprendí en mi vida, dos de las más importantes las entendí ese jueves 30 de abril, frente a la pared de ladrillos. Burtovoy me enseño que todos podemos construir una épica siempre y cuando estemos a la altura de lo que somos, siempre y cuando redujésemos el ruido del mundo a un simple murmullo, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen habernos abandonado. Mi viejo, por su parte, me enseño que hasta el gesto más insignificante puede marcar una vida.
Notas
[1] “Tatengue” es un término utilizado para nombrar a los seguidores del Club Atlético Unión, clásico rival de Colón.
Fabricio Mándola, 27 años (06 de Abril de 1991), nacido y criado en Santa Fe, República Argentina. Escritor poco disciplinado pero insistente, fanático de la literatura del siglo XX (Saer, Joyce, Borges, Kafka, entre otros), la música, el futbol y la política. Amante de la ciudad como espacio social, pero mucho más como entidad literaria. Cuenta con menos publicaciones de las que quisiera, pero con muchas más de las que merece (?).