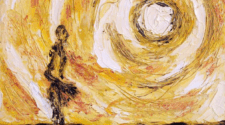por Camilo Romero
Para Ambi, mi ahijada.
Lo que sucede durante un Mundial de fútbol, por lo general, se recuerda más que lo que ocurre a diario. Supongo que resultará más fácil relacionar las fechas con los partidos de la selección, o con qué sucedió antes de tal o tal encuentro, o en dónde nos encontrábamos cuando todo el país festejaba un gol o insultaba a algún árbitro.
Yo estaba en el funeral de mi papá cuando la selección argentina goleó 6-0 al combinado de —por ese entonces— Serbia y Montenegro. Recuerdo que casi nadie había ido al velorio, y que los que sí habían asistido salían a cada rato del lugar para preguntar cuánto iba el partido y quién había marcado. Hasta el cuarto gol argentino fue así; luego, disimularon un poco más el alivio de ya estar en segunda ronda. Incluso algunos lloraron y tuvieron la ingeniosa desgracia de decirme: “Fue para tu papá esta goleada, Clarita; le regalaron seis goles para que descanse en paz”. No lo podía creer.
Está bien, papá era un enfermo de la pelota. Cuando cumplí ocho años me compró el conjunto entero de Argentina e hizo de todo para que me aceptaran en la escuelita de fútbol del club de mi barrio. Allí aún no se aceptaban mujeres en otro deporte que no fuera vóley o handball. Costó que convenciera al técnico, pero al final me dejaron jugar con los varones, aunque no con los de mi categoría: eran niños uno o dos años más chicos que yo. A pesar de ese detalle, papá igual disfrutaba verme dentro de una cancha, fuera contra quien fuera.
Me acompañaba todos los sábados por la mañana al club y, a veces, se quedaba viéndome jugar. Me aconsejaba y me contaba hazañas de Maradona, Bochini, Kempes. Todo lo que tenía que ver con el fútbol era nuestro momento especial. Cuando se emborrachaba con los amigos les decía que, si yo hubiera salido varón, el futuro de la familia ya habría estado a salvo gracias a mis piernas. Creía que no lo escuchaba. De todas maneras, me decía que era “su” orgullo, y a mí, en esa época, me alcanzaba con eso.
Una vez que fuimos a comer a lo de mis abuelos, me llevó hasta su cuarto de la infancia y me mostró una camiseta vieja de Argentina. No hizo falta que me la probara para saber que, incluso a esa edad, aquella remera gastada me quedaría ajustadísima. Sin embargo, ni siquiera me dejó tocarla. El olor a tela vieja, los pálidos bastones que habían dejado de ser celestes hacía ya demasiado tiempo y tres o cuatro agujeros que comprometían algunas costuras me dieron pie para preguntarle de dónde había sacado eso. “La tengo desde el Mundial 78, es de la buena suerte; la vengo a buscar antes de cada Mundial, por las dudas. Esta vez es en Francia”, me explicó y, al ver mi poco entusiasmo, abandonó la habitación con la camiseta atada en la muñeca.
“Pá, pero ¿cómo puede ser de la buena suerte? Si no salimos campeones hace mucho”, le dije un rato más tarde, durante el viaje de regreso. No me contestó. Apenas llegamos, vi cómo la guardó en un mueble del comedor, justo al lado del sillón en donde miraba religiosamente todos los partidos. No volví a ver su “amuleto”, ni siquiera durante los partidos de ese Mundial.
A los doce años, cuando estaba por arrancar el Mundial de 2002, me afiancé como titular en el equipo de fútbol de un club que sí aceptaba mujeres. Entrenábamos uno o dos días a la semana por la mañana (yo iba al colegio a la tarde) y jugábamos los fines de semana. Casi todas mis compañeras compartían una historia similar a la mía, detalles más, detalles menos. Era algo así como mi lugar en el mundo.
Las cosas raras del fútbol no tardaron en aparecer: el segundo partido de la albiceleste coincidió con el mismo día que me tocaba jugar un partido amistoso de visitante. Nadie entendía por qué habían puesto un partido ese día. Lamentablemente, la bendita diferencia horaria con Japón —que también hizo coincidir el horario de ambos encuentros— desató un dilema moral en la vacía pero bondadosa mente de mi padre, que no sabía cómo decirme que prefería quedarse en el tibio living y ver el partido en vez de hacer cuatro kilómetros en pleno invierno hasta el predio del club contrario.
Recuerdo que, hasta antes del primer partido de Argentina, el hallazgo de la casualidad había sido apenas un comentario deslizado durante una cena:
—Mirá vos, jugamos contra Inglaterra el miércoles que viene… ¿Cómo vas a hacer para ir a fútbol, Clara? ¿No tenías un partido? —dijo mi mamá cuando el conductor del noticiero anunció el fixture.
—Un amistoso —le dije—, pero ahora soy titular. No puedo faltar.
—Ese día no trabajo —respondió papá—. Yo la llevo, no creo que pongan un colectivo los del club.
—Pero ¿no es contra Inglaterra?
Con el correr de los días, los miembros ajenos a mi familia empezaron a llenarle la cabeza a mi papá, a decirle cosas como: “Pero mirá que, si perdemos el segundo partido, se nos va a complicar al final” o “Hablemos de empate solo a partir de los seis puntos”. El flojo desempeño de la selección de Bielsa contra Nigeria lo arrastró hacia el lado oscuro. “Nos salvó el Bati”, repetía. Había que ganarle (o, al menos, empatarle) a Inglaterra para no llegar en un limbo al partido contra Suecia —que, si bien no tenía mucho que ver con aquel recordado equipo del 94, poseía una base sólida.
Lo encaré por última vez durante la cena del martes:
—O me llevás o voy sola. —Solo el orgullo impedía que siquiera una lágrima de las tantas acumuladas en mis ojos cayera—. Soy titular.
—No vas a ser la única que falte, ¿o te pensás que todo tu equipo va a ir? El club ya avisó que ese día no va a poner transporte. Quedate y vemos el partido juntos.
—Las titulares vamos todas por nuestra cuenta —le respondí, con un nudo en la garganta.
—Clara, si fuera algo importante, bueno… Pero es un amistoso.
—¿Algún otro padre no puede llevarte? —sugirió mi mamá.
—¿Para qué tengo al mío? —dije y la voz me tembló un poco—. ¿Ni eso podés hacer por mí?
—Argentina juega un Mundial, vos no —lapidó él.
Me levanté y tiré la silla a un lado. Mi mamá me llamó, pero yo corrí hasta mi cuarto. Cerré y coloqué la traba. Preparé el bolso y me acosté rápido a dormir. Por la mañana, me cambié, armé mi bolso y vigilé el pasillo que daba a la otra habitación. Todavía seguían dormidos. Sin hacer ruido, busqué su camiseta de la suerte, la coloqué en mi bolso y salí de mi casa.
Los partidos eran a las 8:30 am, hora de mi país. Al mismo tiempo que en mi casa me buscaban por todos lados y llamaban a otros padres del equipo, yo caminaba las cuarenta congeladas y desiertas cuadras hasta el predio visitante. Cuando llegué —casi sobre la hora— mi entrenador me sermoneó antes de mandarme al vestuario para que me cambiara. Todos me estaban esperando.
El destino quiso que el gol que nos dio por ganado el encuentro también fuera gracias a la pena máxima. Por un lado y a 18059 kilómetros, Michael Owen se tiró en el área que defendía Argentina y David Beckham, minutos más tarde, cambió la falta por gol; al mismo tiempo, acá en Buenos Aires, una defensora central me pegó una patada en el tobillo antes de que yo tirara al arco y, ya lesionada afuera de la cancha, vi cómo una compañera anotó nuestro tanto. Nadie gritó el gol, nadie festejó; todos estaban pendientes del relato de la radio de un padre que estaba en la tribuna y lamentando lo que ocurría en Sapporo.
Papá fue a buscarme en el auto. Yo tenía su camiseta de la selección —que parecía más un pañuelo grande— atada en la muñeca. “La busqué toda la mañana”, me dijo, esbozando una sonrisa. “Te llevaste la suerte”.
No habló mucho más ese día ni durante los siguientes (aunque se le escapó una puteada a Verón durante los últimos minutos del partido de madrugada contra Suecia). Tampoco me pidió de regreso su camiseta. Me llevó de acá para allá, de kinesiólogo en kinesiólogo y todo eso, pero algo cambió en nuestra relación desde entonces: yo no volví a patear una pelota.
Cuatro años más tarde, días después del partido inaugural del 2006, volvimos a casa con mi mamá desde el colegio y encontramos a papá en el piso. Estaba ahí, recostado en el suelo, probablemente frío y aprendiendo en silencio un idioma que los vivos no conocemos. Mamá llamó a la ambulancia. Derramé lágrimas mudas cuando llegaron los paramédicos y gasté un paquete entero de pañuelitos entre calmos ataúdes en la funeraria; pero no lloré durante su velorio. No me animé.
Al otro año, mi mamá se casó con otro hombre y tuvieron un hijo. Cuando cumplió seis, empecé a llevarlo a fútbol. No es lo suyo; solamente corre y va a hacer sociales. O quizás simplemente no le atrae tanto. Gustos son gustos.
Siempre que Argentina juega un Mundial, recuerdo a mi papá alentándome en las tribunas del club del barrio, demostrándome que igual podía jugar a ese deporte que “solo era para hombres” y diciéndome —quizá hasta exagerando— lo bien que lo hacía. Y, pese a que hoy en día no creo tanto en los amuletos, en las cábalas y en la suerte, cada vez que los once jugadores de mi selección salen a disputar un partido, busco su camiseta y me la ato en la muñeca, por las dudas.
Camilo Romero Maturano (Buenos Aires, 1992) es un escritor y músico argentino. Su primer libro, Valses y otros relatos (Editorial Textosintrusos, Buenos Aires), vio la luz en 2016. Actualmente está terminando de escribir otro libro de relatos y se acaba de recibir de Redactor Profesional de Textos. También se siente un boludo por estar escribiendo esto en tercera persona.