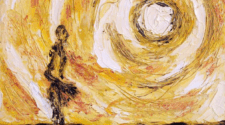por Elena Armas Navarro
Sin saberlo, su príncipe azul estaba a punto de aparecer. No como ella se había imaginado, ni mucho menos; de hecho, llegó sin previo aviso, como suele ocurrir en estos casos.
Acostumbrada a su soledad, salió embutida por la mañana en un chándal viejo, negro, pasado de moda, ese que tiene unas imperceptibles sombras blancas en las costuras de la entrepierna y las axilas por estar la elastina pasada. Con la cara brillante de sudor de haber estado corriendo de acá para allá y un moño alto. Eso sí, los labios pintados de color rojo, que siempre adecentan hasta el peor de los looks.
Llegó a la parada de guagua con paso ligero, aún le sobraba un minuto para que llegara su línea. Mirando a la carretera, manotea dentro del bolso: un libro, los papeles del banco, las llaves, y una cosa cuadrada, la cartera. La saca con tal energía que cae disparada al suelo. Entre un suspiro y una maldición se agacha a recogerla. Escucha una guagua llegando, levanta la cabeza y allí está. Un codo prominente, moreno, colocado perfectamente para atravesarle la boca en un milisegundo de dolor seco. Nota un ardor en el labio, y un mar salado inunda su boca. Se palpa noqueada tocándose los dientes. Se mira atontada los dedos ensangrentados.
—¿Está bien? —se agacha un hombre—, de verdad que lo siento, ¿le duele mucho?, tome —y le ofrece un pañuelo.
Al verle, ya no le duele nada. Ha quedado embrujada por ese hombre de pómulos seguros, con el pelo corto negro salpicado de canas sexies, una barba perfectamente recortada y unos ojos del color de la oscuridad que la miran con compasión y preocupación fingida.
—Déjeme ver… ¿se ha dado sólo en la boca?—ella asiente mecánicamente—casualmente soy dentista, voy a ver si tiene todas las piezas. Tiene una paleta partida —ella abre los ojos y se lleva el dedo a la esquina partida, afilada como un cuchillo. Le dan ganas de llorar, debe estar horrorosa y, además, otro gasto más para este mes. Y como si le hubiera leído el pensamiento:
—Mire, justo iba a la consulta, si no tiene inconveniente y no tiene nada que hacer le arreglo la paleta, ¿lo acepta como disculpa? —Y que otra cosa mejor podría hacer ahora con esta boca, piensa ella— Roberto —y le da la mano a modo de saludo mientras la ayuda a levantarse.
—Marian —balbucea.
Con la boca abierta al máximo, un foco amarillo deslumbrando su campanilla y el dedo índice de Roberto desnudando una a una su intimidad dental, repasa todo lo ocurrido. Cierra los ojos y ve el codo acercándose a cámara lenta a su boca. Abre los párpados y ve esos ojos misteriosos sobre la mascarilla verde que los hacen más inquietantes. Cierra los ojos y recrea la silueta perfecta de Roberto. Pese a la trompada, ya le ha dado tiempo de fijarse en su espalda ancha y en lo bien que le quedan los pantalones. El corazón le late más rápido. Abre los ojos justo cuando Roberto se retira, aséptico, la mascarilla.
—Tienes la paleta partida, pero además se te ha astillado. En este caso yo te recomiendo sacarla y ponerte un implante completamente nuevo.
—¡Qué! ¿En serio? ¿No dicen siempre que es mejor mantener los dientes de uno?
—Siento decirte que en este caso no…
—¿Y cuánto me costará?
Roberto acerca su cuerpo y su cara y con voz sugerente le dice:
—Te lo debo, Marian —paralizada ella asiente, y se marcha a casa con su paleta partida, pero con una cita para la próxima semana y una caricia en el corazón.
***
Está tan nerviosa como si tuviera quince años. Se ha cambiado de ropa unas siete veces. Unas demasiado arreglada para “ir al dentista”. Otras demasiado de andar por casa. Finalmente, se viste unos vaqueros que siempre son una apuesta segura y una blusa blanca con escote.
Roberto abre la puerta en su bata blanca:
—¡Qué guapa estás! —dice sorprendido—, veo que se te ha bajado bastante la hinchazón.
—Sí, sólo me queda una pequeña herida debajo del labio —y señala con el dedo índice.
—Vete pasando, voy a buscar tu pieza nueva.
Se recuesta en el sillón y observa curiosa la mesa pulcramente colocada. Sólo reconoce unas tijeras, una jeringuilla y unas pinzas con forma rara. El resto son palos metálicos torcidos con puntas puntiagudas, una especie de agujas largas y ¿unos alicates?. Un escalofrío la sacude. Al otro extremo, una cajita de pañuelos, guantes y un bote de gel antibacterial. En el techo cree ver una cámara. Fuera se va desvaneciendo el murmullo de pacientes de la sala de espera. Aparece Roberto por la puerta de cristal.
—¿Estás preparada? Relájate, nos va a llevar algo de tiempo, pero vas a quedar como nueva. Abre la boca. Más. Un poco más. ¿No puedes? Mójate los labios, te voy a poner un separador —y le mete un aparato enorme que le retrae cada labio hasta hacerle heridas en las comisuras y que lleva una pieza plástica que le inmoviliza la lengua.
—¿Vas bien? —le pregunta con un brillo en los ojos. Ella asiente mientras mira fijamente su inmensa oscuridad complacida.
Con la boca abierta de par en par y el foco amarillo apuntándole, ve coger a Roberto una jeringuilla y los alicates. Le dan ganas de salir corriendo, pero a su vez la curiosidad y el morbo la retienen. Con la jeringuilla a la altura de su nariz, aprieta hasta que sale la primera gotita. Después clava lentamente la fina aguja en la encía, roja cual cresta de gallo. Roberto observa plácido a Marian, que no se ha movido un ápice. Coge sin desviar la mirada de ella el alicate y se aferra al diente, moviéndolo de lado a lado. Marian se estremece bajo sus brazos, los ojos se le ponen acuosos. Él sigue ladeando y forzando la paleta con ímpetu, hasta que un chasquido carnoso rompe el silencio. Roberto, triunfante, observa la paleta a la luz. La encía de Marian gotea un hilo de sangre, se desborda por la barbilla y cae en cascada por el babero, que empapado, mancha su virgen blusa blanca. Ella se palpa y nota como se le humedecen los dedos. Cierra los ojos y, por un momento, imagina que él lame la sal rojiza de sus yemas.
—¿Estás bien? —le pregunta excitado mientras le seca cariñosamente el riachuelo de sangre. Ella asiente confusa.
***
Entra en la consulta. Las luces del pasillo están apagadas. Al final brilla la cristalera. Roberto sale a su encuentro. Un cosquilleo la invade.
—¿Cómo te encuentras hoy?
—Todavía tengo la zona algo dolorida, pero la nueva paleta ha quedado perfecta —y sonríe mostrando orgullosa su nueva fachada dental.
—Siéntate. Vamos a ver cómo evolucionas.
Marian se fija por primera vez en las orejas grandes que sostienen los elásticos de la mascarilla. Los ojos oscuras hurgan junto con el dedo sus dientes.
—Pequeña, te vendría bien una limpieza y veo que tienes varias muelas con caries incipientes que recomiendo quitarte.
—¿Me puedes sacar alguna hoy? —pregunta con ojos chispeantes. Él nota ese brillo.
—Si tú quieres… —la mira sonriente.
Roberto introduce en la boca un succionador de saliva, coge las curetas y comienza a clavar el garfio metálico. Marian siente como algo afilado se mete entre sus dientes y la encía. Una púa primero, una tenaza después, le va despojando de su soledad. El rostro de Roberto, pegado a su cara, examina con atención su cavidad bucal. Escucha su respiración agitada. Los brazos erizados. Los ojos excitantes van hurgando las encías descarnadas. Ella sólo ve la mascarilla moteada de lunares rojos. Nota un ardor en el corazón y la entrepierna. Roberto se quita la mascarilla.
—Enjuágate la boca —Marian obedece.
Le abre los labios. La mira de cerca, muy de cerca. Y la besa. Le mete la lengua rozando cada diente y el hueco sangriento que le acaba de dejar. Ella siente que va a explotar de placer, y como una cafetera a punto de hacer café, muere de excitación bajo sus brazos, retorciéndose acalorada en la oscuridad de Roberto y su consulta.
***
Con ropa interior nueva y un vestido ajustado entra a la consulta. Roberto todavía no está en la sala acristalada, pero ella se recuesta y cierra los ojos. Un beso la saca de sí.
—¿Cómo va esa boquita mía?
—Un poco dolorida, pero soportable.
—Si quieres dejamos la muela para la próxima semana.
—No Roberto, sácamela hoy —dice ella en tono suplicante.
Roberto prepara la jeringuilla, unas pinzas, los alicates y un aparato con mango de plástico y una hoja de cuchilla afilada. Marian se estremece pero disfruta siendo observada por esos ojos escrutadores.Ya no necesita soñar, está despierta y le está ocurriendo a ella. El pecho se le hincha, siente una felicidad plena y sonríe.
—Marian, no sonrías, abre la boca bien —pero ella no puede parar de sonreír.
—Ay, Roberto… suspira, se incorpora, coge a Roberto de los brazos, le da una vuelta y lo sienta en el sillón. Ella se sube a horcajadas con el vestido hasta remangado dejando medio glúteo al aire. Le muerdo el cuello y le susurra al oído.
—Ay, Roberto, no quiero que esto acabe nunca —y continúa besándole el lóbulo de la oreja.
—Durará todas las muelas que te quedan —le murmura él.
Un escalofrío helado paraliza a Marian. Se queda inmóvil recostada sobre Roberto. El semblante se le agrava, los ojos se le cristalizan. La piel, antes ardiente, se le eriza fría. La vista se le nubla. Los pensamientos, como rayos, le cruzan la mente soltando chispas. Se incorpora exaltada, mira a Roberto inerte y coge rápida el aparato de mango de plástico. Antes de que Roberto haya podido abrir la boca para decir nada, ella le clava la cuchilla.
Marian se recuesta sobre Roberto y su sangre caliente y llora hasta quedarse dormida.
Elena Armas Navarro. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, curiosa por la vida, estudió periodismo inclinada por su pasión a la escritura, y aunque actualmente no ejerce como tal, siempre ha mantenido la pasión por las letras escribiendo blogs personales o colaborando en revistas locales como L7ve Magazine.