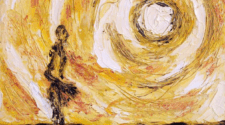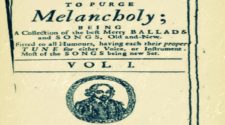por Héctor Ortiz
No pude ignorar la tercera llamada. Extraje el brazo de entre las cobijas y palpé encima de la mesa de noche hasta encontrar mis lentes y mi reloj. Me levanté y me acerqué a la ventana para apoyarme con el alumbrado público. Eran las dos de la mañana. Caminé por el pasillo hasta la sala y alcancé a levantar el auricular antes del último timbre.
—Diga —contesté, sin preocuparme en ocultar la molestia de mi voz.
—Buenas noches, espero no importunar. ¿Llamo a la residencia del Profesor Hemsley?
—Solía serlo.
— ¿Cómo? ¿Se ha mudado?
—Mi padre falleció hace dos meses.
Se hizo un corto silencio, luego del cual mi interlocutor masculló lo que seguramente era una maldición, aunque en ese momento no reconocí el idioma empleado. Después me expresó sus condolencias con las frases de rigor y dijo llamarse Burgos o algo similar. Afirmó llamar desde Buenos Aires, momento en que se dignó a preguntar por la hora en Londres y emitir una disculpa ante el cálculo erróneo de la diferencia horaria. Su inglés era perfecto. Comenzó un soliloquio sobre la noche londinense y colmó la poca paciencia que me quedaba.
—¿Qué asunto tenía con el Profesor?
Se declaró entonces, sin contener el fervor, un admirador del trabajo de mi padre, sobre todo, de los estudios antropológicos que ocuparon sus últimos años de vida. Ello no dejó de provocarme contrariedad, por ser esas las investigaciones, empañadas por la sombra de la locura, que casi provocaron el desprestigio de su producción anterior. La benevolencia de la muerte, que desaparece cualquier defecto, logró que la rareza de sus últimas publicaciones y la transformación de su personalidad fueran perdonadas por la academia como tintes de la excentricidad que caracteriza a los hombres de genio.
Me dijo estar muy interesado en el tema de religiones antiguas y que, con todo y no estimarse un experto, pretendía retomar la investigación del Profesor donde se había interrumpido por la repentina ceguera, momento aprovechado por mi interlocutor para aventurar que probablemente mi padre conservaba documentos y apuntes valiosos para dicha tarea. Después dijo que se encontraría en Londres en aproximadamente un mes y pidió autorización para visitarme. No sé por qué acepté, pero creo que la exótica nacionalidad del solicitante tuvo algo qué ver en ello. Se despidió con un entusiasmo que no pude corresponder.
Me dejé caer sobre el sillón más cercano. Supe que difícilmente recuperaría el sueño, por lo que encendí un cigarro y me puse a pensar sobre aquel hombre. Otro loco más, como los muchos seguidores tardíos del trabajo de mi padre que saturaron el buzón con sus misivas, falsas y breves condolencias seguidas por suplicantes peticiones para hacerse de los documentos del Profesor, a las que ni siquiera me digné a contestar.
Me incorporé y me acerqué a la ventana que daba al patio trasero de la propiedad. El cielo estaba despejado y nada se interponía entre la luz de la luna llena y la extraña torre construida por mi padre luego de su largo viaje por el norte de Estados Unidos. Una lechuza sobrevolaba la punta.
Recordé los problemas que mi padre tuvo con los vecinos, que se quejaron directamente en la oficina del Alcalde, argumentando que la torre, que no contaba con ornamento ni propósito aparente alguno, era impropia para el vecindario. También provocó discusiones entre nosotros por lo costosa que resultó la edificación y por lo extraño de su comportamiento, causa de la renuncia de las mucamas, el jardinero y la cocinera. El profesor impuso su voluntad: su prestigio doblegó a la administración de la ciudad, mientras que, respecto a mí, solo se limitó a puntualizar que la casa era de su propiedad, a lo que nada pude objetar. Fue una de las últimas discusiones que tuvimos antes de que decidiera mudarme.
La distancia que interpuse entre mi padre y yo duró cerca de tres años, cuando, una madrugada, me llamó por teléfono para informarme que regresaría a Londres en una semana y me pedía, con amabilidad inusitada en él, que lo recogiera en el puerto. Yo ni siquiera sabía que se encontraba fuera de la isla. Dije que ahí estaría. Un oficial del barco en que arribó lo ayudó a bajar por la escalinata, mientras un grumete se ocupaba de su maleta y de un pesado baúl. Lo encontré delgado y envejecido. No fue hasta que lo tuve frente a mí qué noté el blanco uniforme de sus ojos.
No podría decir que su ceguera nos unió, pero a partir de entonces regresé a vivir en casa de mi padre y me prometí ser más tolerante con sus reproches. Su endeble estado de salud fue aliciente para una reconciliación parcial, más cercana a una tregua que al perdón. Platicamos más que en ningún otro momento de nuestra relación, la mayoría de las veces sobre mamá, a quien yo apenas recordaba. Por fragmentos me enteré sobre su viaje a Oriente y sobre el hallazgo de manuscritos importantes sobre los antiguos cultos que lo obsesionaron durante sus últimos años. También me dijo que no pretendía continuar con sus investigaciones. Que había cosas que era mejor condenar al olvido de la historia y que la pérdida de su vista era un castigo a su curiosidad.
La vida lo abandonó a los pocos meses. Hubo homenajes y un concurrido funeral, de cuya organización la Universidad se hizo cargo por completo. Fue un alivio que se me despojara de esa responsabilidad. Luego vino la lectura del testamento, en donde me legó todo: la casa, las cantidades existentes en sus cuentas bancarias, los derechos de autor de sus libros y un par de condiciones: que la torre no sufriera modificación alguna —con especial énfasis en que no debía bajo ningún motivo retirarse la piedra que clausuraba su tragaluz— y que no se le permitiera a nadie consultar los documentos adquiridos durante su último viaje.
Regresé al sillón y encendí otro cigarro. Cerré los ojos mientras exhalaba y un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve la certeza de que era observado. Por supuesto que cuando me atreví a abrir los ojos me encontraba solo. Terminé ese cigarro y consumí otro más mientras mis ojos recorrían la sala con detenimiento. Entonces lo descubrí. La inquietud provenía del retrato de mi padre, colocado sobre la chimenea. Decidí que era mejor desvelarme en mi cuarto y no frente a la severa mirada del Profesor Leopold Hemsley.
A los pocos días me olvidé del argentino, por lo que, pasado el mes que el extranjero fijó como plazo para su visita, tarde en recordarlo cuando me fue anunciado como visitante por el mayordomo, única servidumbre sobreviviente en la casa de mi padre. Me dijo que aún no lo había dejado entrar y me preguntó si debía despedirlo. Le indiqué que yo mismo me ocuparía del asunto y le pedí —mi confianza no alcanzaba para darle órdenes, a pesar de ser quien ahora pagaba su sueldo— que preparara té y galletas para el visitante. Le pedí también que considerara al visitante cuando se sirviera la cena.
Me encontré en la puerta con un hombre de alrededor de cincuenta años, de vestimenta elegante, mediana estatura y escaso cabello. Escondía las manos dentro del abrigo y movía levemente los labios, como si recitara algo. Me dio la impresión de tratarse de un hombre tímido.
—Burgos, supongo— dije, mientras le presentaba la mano.
Lo vi forcejear con el bolsillo de su abrigo, tras lo que estiró una diestra poco firme al apretón.
—Y usted debe ser Mr. Hemsley.
—Llámeme Howard. Pase, por favor.
Lo conduje a la sala, donde tomamos asiento y le pregunté acerca de las condiciones de su viaje, de las que se quejó extensamente. Le pregunté acerca de su país y su profesión —dijo ser escritor—, mientras Oswald, el mayordomo, servía el té. Intrigado, le pregunté sobre sus autores favoritos, tras lo cual se expresó con erudición sobre Coleridge, De Quincey y Chesterton, a los que citó de memoria. Si bien no pude evitar sentirme sorprendido ante el intelecto de mi interlocutor, yo que creía que su país solo estaba poblado por ganaderos, dictadores y refugiados del Reich, tampoco pude evitar sospechar que trataba de halagarme al hablar sobre autores ingleses.
Una vez saciada mi curiosidad, me preguntó a su vez sobre mi padre, como persona y no como investigador. Yo también embalsamé el cadáver, ofreciendo una descripción virtuosa de Leopold Hemsley que no correspondía a nuestra relación. Mi acto de hipocresía pareció interesar genuinamente al escritor, quien no me quitó la vista de encima, interrumpiéndome continuamente para pedir precisiones sobre el retrato hablado que le ofrecía. Me preguntó entonces respecto a sus últimas investigaciones.
—Bueno, hasta donde tengo entendido, son esos estudios la razón de que usted se tomara la molestia de cruzar el Atlántico. ¿Por qué no me dice usted lo que sabe al respecto?
Aseguró ser un apasionado del estudio de la literatura germana y que la publicación de los libros de mi padre sobre la pervivencia de cultos que adoraban a los dioses nórdicos lo habían impresionado gratamente. Una revelación, afirmó. Desde entonces siguió la carrera del profesor, adquiriendo cada nuevo libro, buscando sus artículos en revistas especializadas, si bien nunca se dio la oportunidad de conocerlo.
En 1947, el profesor Hemsley fue catedrático invitado en Harvard. Fue en el territorio de Nueva Inglaterra que, sin que se tenga registro preciso de cómo, ya que no lo registró en los libros resultantes, supo de la existencia de cultos adoradores de seres primigenios en poblados antiguos de Nueva Inglaterra, como Innsmouth y Dunwich, mismos que se encontraban entre los primeros asentamientos de colonos ingleses en Estados Unidos.
Fue prolongando su estadía en ese país que pudo documentarse acerca de la Orden Esotérica de Dagón y la Hermandad de la Bestia, de los seres primigenios a los que adoraban e invocaban, los sacrificios y extraños ritos que practicaban, entre los que se encontraba la nigromancia. Con sus investigaciones, el profesor Hemsley logró rastrear el origen de ambos cultos a un grimorio titulado Necronomicón, cuyo presunto autor sería el poeta árabe Abdul Alhazred. Hemsley llegaba incluso a asegurar haber obtenido fragmentos del libro maldito.
Una sonrisa irónica se dibujaba en mi rostro mientras el argentino avanzaba en su exposición.
—Según lo que señala en su libro, el profesor continuaría sus indagaciones en torno al origen de dichos cultos en Europa y Oriente. Es una lástima que la ceguera le impidiera continuar con su labor.
—¿Pero cómo puede usted creer en eso?
Supe por su expresión que la pregunta lo había tomado con la guardia baja.
—¿Disculpe? —fue lo único que pudo pronunciar una vez vencido el estupor inicial.
—Mi padre no ofrece en sus escritos ningún hallazgo plenamente comprobable. Y resulta sospechoso que otros investigadores, que cuentan con la ventaja de vivir en esos territorios, nunca se hayan cruzado con esos cultos.
—Quizá han preferido callar —replicó, intentando aparentar una calma que lo abandonaba—. Conozco de sobra los argumentos que esgrimen los detractores de su padre, Mr. Hemsley. Lamento profundamente que haya tomado partido por ellos.
—Los argumentos son inatacables y unánimes.
—Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él. La cita es de Swift. Opino que el prestigio y el buen nombre de su padre son aval suficiente para creer en su palabra.
—Lo que yo creo es que fue engañado en su afán por destacar por encima de sus colegas. Su ceguera mental precedió a la física.
Oswald interrumpió la conversación oportunamente, al anunciar que la cena estaba lista. Burgos aceptó la invitación y la buena mesa logró calmar los ánimos. Sacié su curiosidad respecto a mis actividades profesionales y aproveché a mi vez para preguntarle sobre su obra. Declamó, traduciéndolos sin titubear, algunos de sus poemas de juventud, referentes a una Buenos Aires desconocida para mí. Terminada la cena, insistí en que pasara la noche en la habitación de huéspedes, aduciendo a que ningún hotel le sería igual de cómodo, ya que el racionamiento de muchos alimentos continuaba vigente, amén de otros estragos dejados por la guerra. Aunque no puso ningún reparo, noté desaprobación en el rostro del mayordomo cuando lo llamé para que preparara el cuarto para nuestro visitante.
Fue durante la sobremesa que insistió en su petición de acceso al estudio y los documentos de mi padre. Le dije que tendría una respuesta definitiva por la mañana. Me aseguré de que se instalara adecuadamente y le deseé buenas noches, tras lo cual me dispuse a descansar. Mi sueño fue intranquilo. Por la mañana no pude rememorar ningún detalle de la pesadilla.
Por la mañana, después del desayuno, informé a mi visitante que podía quedarse en la residencia el resto de su estadía en Londres y que contaba con mi autorización para su indagatoria. Después lo conduje al jardín, para que pudiera dar un mejor vistazo a la torre, seguro de que le sería de interés. No me equivocaba.
—Vi algunas similares a esta cuando viajé por Nueva Inglaterra —sentenció, la mirada puesta en la punta de la torre, cubriéndose con el dorso de la mano derecha de los rayos del sol, que se acercaba a su cenit.
—¿Ah, sí? —contesté. Había logrado intrigarme.
—Sí. Seguí la misma ruta que su padre. Arkham, Salem, Ipswich, Dunwich, Providence, Innsmouth y algunos otros pueblos olvidados, casi inaccesibles, incluso con los medios de transporte de hoy. Pueblos sin comercio, casi sin población. En diversas fincas abandonadas pude encontrar algunas de estas torres.
—¿Cuál es su propósito?
—No se sabe con certeza. Su padre creía que acaso sirvieran como medio para invocar a los seres venerados por los cultos que encontró en esos territorios. Sin embargo, todas las que encontré estaban en ruinas.
Se impuso el silencio. Burgos observaba con detenimiento la construcción. Caminó algunos pasos y posó su mano sobre la piedra.
—¿Qué hay dentro? —preguntó, sin voltearse.
—No lo sé. Sólo mi padre entraba. Me prohibió en el testamento cualquier modificación a su estructura. He optado por ni siquiera entrar en ella.
Entendió que no le otorgaría el permiso que anhelaba. Tras esto lo guíe hasta el estudio de mi padre y me despedí, indicándole que me encontraría de regreso para la cena y que cualquier cosa que requiriera la solicitara a Oswald.
A la noche le pregunté sobre la comodidad de su estadía y sobre sus hallazgos entre los documentos de mi padre, a lo que ofrecía respuestas breves. Sí, disfrutaba de mi hospitalidad. Sí, el estudio de los diarios de investigación, libros antiguos y demás evidencias recolectadas por mi padre eran sumamente interesantes, aunque no arrojaban datos relevantes que no hubiesen sido tratados por el profesor en sus publicaciones ni lo llevaban a conclusiones diferentes. Así se repitieron varias noches en las que disfruté de la plática amena y del buen sentido del humor del argentino. No obstante, comenzaba a sospechar que mis inasibles pesadillas tenían algo que ver con su presencia en mi casa.
Entonces me soñé en el interior de la torre. Sentí frío y estiré los brazos para jalar las cobijas y cubrirme mejor, para darme cuenta que no me encontraba en la cama. La dureza y humedad del piso me reveló que tampoco era esa mi habitación. A rastras, comencé a palpar mis alrededores en un intento de ubicarme entre la oscuridad total. Me golpeé la mano con un objeto duro. Al posar la mano sobre la piedra supe que se trataba de una escalera y tuve la certeza de que por primera vez me encontraba dentro de la construcción de mi padre.
Aterrado, pegué mi cuerpo sobre una de las paredes. Comencé a recorrerla, palmo a palmo, hasta dar con la sólida puerta de madera. La empujé, pateé y embestí con el hombro, sin lograr hacer mella en las tablas, sin lograr fracturar los goznes. Me derrumbé y comencé a sollozar. Pude escuchar una voz proveniente del exterior.
—¡Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn! —algo así de incomprensible, de inhumano, gritaba la voz que reconocí como la de Burgos. Un coro de voces tan profundas y antinaturales como la del argentino respondieron a su invocación.
—¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li! —clamaban.
—¡Burgos! ¡Burgos, ábrame la puerta! —grité mientras estrellaba mis puños contra la madera. Mis exigencias no detuvieron el extraño ritual que se desarrollaba fuera de la torre. No recibí respuesta.
Me recosté sobre la puerta y pensé en rezar ante lo que, estaba seguro, era el fin. Deseché el pensamiento, avergonzado ante el impulso de cobijarme bajo la protección de un dios en el que había dejado de creer. ¿Qué podía hacer? La curiosidad se impuso: si iba a morir, mejor ver a los responsables, afrontarlos con dignidad.
Comencé el difícil ascenso por los escalones de piedra. Jadeante llegué hasta la cima y comencé a forcejear contra la piedra circular que clausuraba el tragaluz. Con un crujido, la piedra cedió y pude empujarla. No la oí caer, pero eso bien pudo deberse al estado catatónico que me provocó la visión que se presentaba a mis ojos. Nubes grises se arremolinaban sobre la torre. Extrañas criaturas aladas y blancas como la luna sobrevolaban a baja altura y graznaban. Las voces al pie de la torre, dirigidas por Burgos, arreciaron sus cantos. Con terror, me percaté de que las nubes se disipaban en el centro del remolino. Un rostro inefable y de dimensiones gigantescas me observaba impasible desde la abertura.
Desperté con un grito y las sábanas pegadas a mi cuerpo sudoroso. Supe entonces que por fin se me revelaba la pesadilla recurrente de las últimas noches. Con piernas endebles, me encaminé al baño y regurgité la cena en el lavabo.
Con gran esfuerzo logré ocultar mis emociones a Burgos durante el desayuno. Fue él quien no pudo disimular la inquietud.
—He notado entre las pertenencias de su padre un pequeño baúl, cerrado con candado. He revisado cada rincón de su estudio sin poder dar con la llave.
Guardé silencio, a la espera de su petición, sin adelantarme a sus palabras. A pesar de que durante la vigilia su comportamiento como huésped había sido ejemplar, esa mañana su presencia en mi casa me fue molesta.
—Esperaba que pudiera facilitarme la llave.
—Con gusto —le dije, esperanzado en que tras examinar el contenido del baúl daría por terminada su estadía. Comenzaba a arrepentirme de desobedecer la voluntad de mi padre. Percibía al argentino como una amenaza contra mi apellido.
Yo mismo abrí el baúl y permanecí en la habitación mientras lo veía tomar cada uno de los objetos traídos desde Oriente por mi padre en su último viaje. Insignias, amuletos, pergaminos e incluso figuras de arcilla de extrañas formas pasaron por sus manos. Entonces extrajo del interior del mueble un viejo libro cubierto de piel, muy distinto a cualquiera otra que yo hubiese visto. Lo vi palidecer. Noté la avaricia en sus ojos.
—Jamás pensé tener el Necronomicón en mis manos —dijo, mientras lo hojeaba con extremo cuidado. En ningún momento ofreció compartir el hallazgo, pero desde mi asiento pude ver que el libro estaba escrito en latín. Por fin dejó el libro sobre la mesa.
—Espero no ser atrevido, pero estoy dispuesto a comprarle el libro.
—¿Y quién dice que yo estoy dispuesto a venderlo?
Mi contestación logró turbarlo. Se disculpó ante cualquier ofensa y se explicó diciendo que la información en el libro era muy valiosa para continuar con la investigación de mi padre, ya que su sola existencia podría convencer a los escépticos; el libro era prueba fehaciente de la existencia de los cultos emanados de dicho grimorio. Me ofreció una cantidad nada deleznable de libras esterlinas, luego las regalías resultantes de la publicación de sus hallazgos, la casa familiar en Buenos Aires. Rechacé todas sus propuestas con verdadero desinterés, anunciándole mi intención de no desprenderme nunca del manuscrito, si bien le aclaré que no tenía ningún inconveniente en que lo estudiara y transcribiera cuanto le sirviera.
—¿Pero por qué? ¿Qué interés tienen para usted estos objetos, este manuscrito? Usted mismo me dijo que no le otorga ningún valor a la investigación del profesor.
—Recibí indicaciones de no permitir que nadie tuviera acceso a estos documentos. Más vale no seguir contraviniendo la última voluntad de mi padre —le contesté, lapidario.
Di la cuestión por saldada. No pude dejar pasar la ocasión para preguntarle, como si no me interesara, cuando tenía previsto regresar a su patria. Supo entender la intención detrás de mi pregunta: me aseguró que se marcharía al terminar la semana.
Burgos no se hizo presente en la mesa durante la cena y pedí a Oswald que no insistiera en llamarlo. Después de los alimentos, me dispuse a leer en la sala, aplazando la hora de acostarme. Temía enfrentarme de nueva cuenta al tormento de la pesadilla. El cansancio me acometió cerca de la medianoche. No abandoné la sala sin echar un vistazo al retrato de mi padre. Lejos de remordimiento, encontré consuelo en su mirada, incluso orgullo. Atribuí el hecho a la iluminación, a la dificultad para enfocar la vista. Eso no me desanimó.
Dormí apaciblemente hasta que un insistente llamado en la puerta de mi habitación me despertó.
—Mr. Hemsley, despierte —repetía Oswald desde el pasillo.
—¿Qué sucede? —le pregunté en cuanto abrí la puerta. El mayordomo no escondía su indignación.
—Se trata del argentino. Será mejor que me siga.
Sin encender las luces, seguí a Oswald a lo largo del pasillo. Me sorprendió que no se detuviera ni en la puerta del estudio ni frente a la habitación de huéspedes. Salimos al jardín. Se escuchaba el crujir de la madera, jadeos y maldiciones. El césped ocultó el sonido de nuestros pasos. Burgos, que trataba de penetrar en la torre, no nos escuchó llegar.
—¿Pero qué hace? —grité, furioso.
Burgos dio un salto, sorprendido. Dio media vuelta para encararme. Boquiabierto, gesticulaba como si le faltara el oxígeno, sin lograr formular palabras. Lo tomé de una solapa. El argentino ahogó un grito y levantó los brazos, como si esperara que lo golpeara. Me pareció despreciable.
—Quiero que se largue inmediatamente de esta casa. No escucharé excusas ni disculpas.
Lo solté y mi huésped se derrumbó. Me volví hacia Oswald, que se mantenía expectante y quizá algo decepcionado por no presenciar una disputa física.
—Acompañe a Mr. Burgos a su habitación, por favor y ayúdelo a empacar si así lo requiere, para que parta tan pronto sea posible. Ya ha abusado lo suficiente de mi hospitalidad.
Dicho esto, me volví hacia mi habitación a esperar, intentando adivinar los movimientos de Oswald y de Burgos a través de los sonidos que escuchaba. Unos treinta minutos después, la voz del mayordomo me informó de la partida del argentino. Agradecí sus servicios y le dije que no necesitaría nada más por esa noche. Me sentí en paz.
Algunos meses después me dispuse a ordenar las pertenencias de mi padre, con el propósito de clausurar la habitación qué le servía de estudio. Fue cuando me di cuenta del robo. El grimorio no apareció por ninguna parte.
Poco después conseguí la traducción inglesa de algunos de los libros del tal Burgos. Traté de leerlos con imparcialidad, pero no me parecieron bien logrados. En muchos de sus cuentos desarrollaba ideas como si pretendiera un ensayo, sin lograrlo, olvidándose además de desarrollar la trama y de profundizar personajes. Me enteré también que lo habían nombrado director de la biblioteca nacional de su país y que al poco tiempo lo acometió la misma ceguera que a mi padre, que atribuyó a un mal congénito. Decidí manchar su buena reputación. Denuncié el robo del libro, pero ningún periódico inglés ni argentino publicó mi carta abierta.
Hoy, dentro de una de las revistas a las que estoy suscrito, encontré una entrevista concedida por el argentino. En ella, el entrevistador le preguntó sobre la inclusión de libros inexistentes en el catálogo de la biblioteca nacional, entre ellos el grimorio robado. Burgos afirmó que era solo un testimonio de su sentido del humor.
He comprado un pasaje para un transatlántico que me llevara a Argentina. El crucero zarpa pasado mañana.
Héctor Ortiz nació en Tijuana en 1993. Es egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Fue reportero para Semanario ZETA de 2014 hasta marzo de 2018. Ha participado en talleres de narrativa con los escritores Eduardo Antonio Parra, Luis Humberto Crosthwaite y Sidharta Ochoa. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Literatura 2018 del ISSSTE, con el cuento “Madera”, publicado en Revista Marabunta. Ha publicado también en las revistas Periferia y Gramanimia.
Arte: Jacob Walker