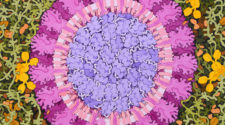Por: Victoria Pavlova
Eternal silence cries out for justice
Forgiveness is not for sale
Nor is the will to forget
You can’t go on hiding yourself
Behind old fashioned fairytales
And keep washing your hands in innocence
Cry for the Moon, EPICA.
“Mírame, soy una niña con sangre maya y aspecto celta”.
Brígida: La triqueta
Los druidas no escribimos. Una vez, yo tendría cinco o seis años, la tía Brígida bajó a mi altura y dijo:
–Nunca. Nunca. Nunca escribas nada que yo te enseñe, Lucas; ni cuando vayas a enseñárselo a tu pupilo. Para eso tenemos la lengua y la memoria. Los druidas no escriben.
Los druidas no escriben. Los druidas no escribimos. Tengo las cosas aquí dentro, bien guardadas: cuando el oso despierta, nacen los corderitos. Para disponer de la tierra se debe antes pedir permiso a los yumtziles de los cuatro puntos del mundo. En época de lluvias, el fuego para Taranis y el agua para Chaac. Epona a la luz del Riurius. Las fases de la luna. La visita de la Serpiente Emplumada cuando día y noche son iguales, antes del Samhain y después del Beltane. La precaución ante el yaxché, que unirá el mundo pero tiene muchas espinas. El trisquel siempre caerá de pie y será mi signo, bajo él avanzaré. Con la triqueta y la medicina de los indios puedo sanar a los enfermos y también convocar la muerte si Morrigan me escucha. Todo lo tengo aquí, empolvándose porque ahora soy el doble, el triple, el cuádruple de años mayor que cuando aprendí estas cosas, pero los druidas no escribimos.
Los druidas no escriben. Ú lúumil kutz, ú lúumil ceh, Mayab ú kabá. Ésta es la tierra del pavo y del venado, y el Mayab es su nombre. Eso lo sé, pero no puedo escribirlo ¡Ogmios! Cierro los ojos. Déjame volver. Llévame a mi Inis Mona, a casa. Ú lúumil kutz, ú lúumil ceh. Ogmios, tú que has visto la paz y la belleza de esa tierra que Itzamná legó a sus favoritos: El venado -Artio, la cierva blanca-, el pavo y la serpiente de cascabel; esa tierra cuyo suelo calcáreo y agua escondida pertenecen sólo a Ataecina. Llévame de vuelta a Inis Mona, que no es ínsula si no península.
–¿Cómo se llama esto, Lucas?
–Chocolate.
–En español, ¿y en maya?
–Xocolatl. Viene de aquí, de América. Los indios lo tomaban con chile, pero sabe mejor con azúcar –explicaba en los desayunos, agregándole de mi propia cosecha, cuando Brígida me preguntaba por un animal o una planta.
Desayunábamos entre las columnas del pabellón, mirando el patio para evaluar la mañana. Hundíamos los pies en el zacate empapado de rocío. Al terminar abandonábamos las jícaras en el mismo suelo donde habíamos estado sentados y nos levantábamos para iniciar el día.
Mi tía y yo nos parábamos en el centro del patio abierto y, haciendo reverencias ante los cuatro puntos cardinales: Gracias al Lak’in, donde los fuegos de Belenus alumbran cada mañana. Gracias al Xamán, de donde llegan los vientos que refrescan. Gracias al Nojol. Gracias al Chik’in, que nos regala la noche y a la triada de los poderosos: Caturix, Esus y Taranis. Después, mi tía me preguntaba qué color tenía cada uno y yo tenía que repetirlos en maya y en castellano. Brígida decía que quién sabría qué lengua hablaron los primeros druidas, pero que las nuestras eran dos y las dos debíamos saberlas al derecho y al revés. Luego, mi tía dibujaba formas sobre la tierra y preguntaba: “¿Qué es esto, Lucas?” “¡Un ocho!” gritaba yo. Y el cabello de mi tía la envolvía y me envolvía como una sábana, una cauda rojiza. Mi tía. Era La Luminosa, la que más brilla, la guardiana del fuego del hogar, de mi infancia. La Candelaria. Brígida.
Media hermana de mi papá, hija de la querida de mi abuelo. En Mérida, decían que mi abuela la había recogido porque era una cristiana caritativa, otros que por no pasar más vergüenzas. No lo sé, lo que sí es que a ella y a mí nos habían abandonado en la hacienda de Tepich porque no éramos dignos de la casa de Mérida. Cuando mi papá se volvió a casar yo tenía dos años y Brígida ocho, me puso en sus brazos y la mandó a la hacienda dizque para que allí aprendiera lo que le tocaba, llevar una casa y criar niños, en lugar de hacerse una descarriada como su madre.
Mi tía fue a Mérida a los doce años para hacer su comunión en San Idelfonso. Cuando le metieron la hostia en la boca esperó a que se acabara la misa para correr a escupirla en el atrio de Catedral porque para entonces ella había leído mucho del origen y se había consagrado a Dagda, el regente de los druidas. A penas pude comprender, cuando ya me había ofrendado a mí también.
Una Navidad le pidió a mi papá que si podía mandar a hacerse unos collares. Su hermano dudó mucho, pero, convenciéndose de que un poco de vanidad no le haría daño, le dio permiso. Para el Imbolc, Brígida, con un pedazo de soga, colgó de mi cuello el trisquel y del suyo la triqueta.
En la hacienda de Tepich había una niña india, se llamaba Ana Canul y me dejaban jugar con ella todos los días porque la tía Brígida le había pedido a su mamá que me enseñara la medicina de los indios y todas las plantas que había para conocer en la tierra. La familia de Anita tenía prosapia, como decía mi papá, ¡oh, pero mucha más que la mía, y es que yo me llamo Cámara Peón y Quiroga! Su mamá era una Xiu; y su abuelita, la mamá de su papá, era de los Cocomes. Cuando me invitaban a comer con ellos, su papá nos contaba la historia de los otros antiguos.
Durante el Imbolc, Anita y yo pasábamos la noche corriendo en el monte, espantando a la luna para que el invierno terminara; incluso tirábamos piedras al cielo. Cuando Brígida no nos veía, yo besaba a Ana. Un día llegué a decir que me quería casar con ella. Para ese entonces ya teníamos diez años y sus papás le dijeron a mi tía que yo no podía seguir yendo a su casa, que si ella quería la mamá de Anita vendría a la Casa Grande. Dejé de jugar con Ana y siempre que la veía estaba con uno de sus hermanos que me miraba con aire fiero. Un día me colé al trapiche y le pregunté al papá de Anita por qué ya no podíamos ser amigos, y él, sin mirarme, aseguró:
–Porque usted nos la va a desgraciar, niño. Ahora váyase con su tía que tengo mucho trabajo.
Cecilio: El Antumnos
Una vez, la tía Brígida me explicó que hay hombres que en realidad son bestias. Cuando la venganza les llena el corazón no duermen ni comen. Su cara se pone demacrada, sus ojos hundidos y de los colmillos que tienen por dientes les empieza a chorrear sangre porque, mientras se preparan para morder, se muerden a sí mismos y a los que una vez amaron. Durante toda mi infancia sólo conocí a dos de esos hombres-bestia. El primero fue el cacique de Tepich: Cecilio Chi. Cada que me lo encontraba en la calle le gruñía y desviaba la mirada. Me daba más miedo que el Way Chivo, que el Dullahan. Tenía los ojos duros e inyectados de sangre que, ahora sé, siempre fue ajena.
A Manuel Antonio Ay lo colgaron en Valladolid frente a su hijo cuando me faltaban cinco meses para cumplir once años. Lo colgaron porque llevaba una nota de Cecilio donde le hablaba de las armas que les dieron a los indios en los tiempos de Santiago Imán, le preguntaba si eran suficientes. Ay tenía pensado responder que si no lo eran usarían machetes, pero no le alcanzó la vida. Lo colgaron. Después, los celtas vinieron a buscar a Chi, y como no estaba quemaron las casas de los indios de Tepich, secuestraron a una niña de mi edad, la forzaron y la dejaron a desangrarse en la selva. Vimos las columnas de humo negro desde el patio, esperando a la lluvia, oyendo a la chica llorar. La tía Brígida no dijo nada. Antes de que cayera el aguacero, entró en la Casa Grande con la criatura en brazos. Fue la primera vez que vi tanta sangre humana. Mi tía llamó a la mamá de Ana, porque ella sabía curar. Mientras las mujeres se encargaban, yo sostenía la triqueta frente a la niña. Ella me apartó la mano. Se nos murió en la noche y mi tía pidió a Epona que se la llevara, tranquilita, al Antumnos.
La guerra en mi tierra comenzó por venganza. Luego de lo que pasó en Tepich, Cecilio nos hizo un silencioso juicio sumario a todos los celtíberos y la sentencia fue la misma que la que le dieron a Manuel Antonio: la muerte. Los tunkules sonarían hasta el fin de todos los hijos de Albiorix, pero el bodhrán tocaría también hasta acabar con los hijos de Itzamná.
Ese día de julio amaneció con el cielo totalmente despejado, de un azul intenso, parecía tan cercano a la tierra. Avisaba un día de calor, aunque ya se habían acabado los bochornos de mayo. El pájaro pujuy saltaba por los caminos y las tortolitas tiernas levantaban sus primeros vuelos. Era el dios Lugus anunciando su próxima visita. La tía Brígida salió al solar desde temprano. Paseándose entre las indias examinó qué tan gordo estaba el pavo, el crecimiento de las matas de chile, de mamey y de huaya. Las cosas debían estar listas para recogerse en lughnasad y hacer con ellas los primeros dulces y mermeladas, el relleno negro, el agua de piña con chaya. Se acercó a uno de los sirvientes y ordenó que se asegurara que trajeran el venado de Izamal para el primero de agosto. No tuvimos clase; en cambio, al atardecer, fuimos a montar a caballo por la llanura. Espoleamos a las bestias hasta el cenote, en medio de la nada del monte, y nos apeamos mientras bebían. Nos acercamos al agua turbia y Brígida dijo que algún día podría yo hablar con Ataecina desde la boca del cenote.
Dejamos correr el tiempo, se iba poco a poco, como las gotas, luminosas al sol que se retiraba, cayendo de las manos y los dedos blancos de mi tía. Puse mi cabeza sobre su regazo y Brígida cantó mientras jugaba con mi pelo. Al emprender el camino de vuelta, el cielo era un inmenso fondo de rosados, lilas y azules claros. Los caballos fueron lentos y nosotros, callados.
Estábamos cerca de casa cuando lo vimos: la enorme humareda negra que se alzaba al quemarse la Casa Grande. Y en el resto de la hacienda, varios indios blandiendo machetes ensangrentados. Más allá volvía a alzarse un incendio en el pueblo.
–Tía. Mira –susurré señalando algún punto en la distancia.
–Es Cecilio –asumió Brígida sin mirarme. Sus ojos de ámbar corrían rápidos de un lado a otro. De pronto desmontó con cuidado y me ayudó a hacer lo propio. Abandonamos a las bestias y nos arrastramos por el suelo, ocultos en la hierba, para internarnos en la selva próxima. Las manos de mi tía temblaban.
Escondidos, rodeamos la casa y nos asomamos para poder ver qué pasaba: como los peones negaron saber dónde estábamos los obligaron a salir de la casa mientras los insultaban llamándolos mestizos porque creían que nos ocultaban. Pusieron al padre de Anita, el mayocol de la hacienda, a custodia de dos indios con machetes y le preguntaron otra vez dónde estaban los patrones. Él volvió a decir que no sabía y ni si quiera se había callado cuando empezaron a machetear a su bebé de dos años. La madre gritó, pero el niño lo hizo más fuerte mientras pudo. Atrás de mí, entre los árboles, mi tía se estremeció. Los mataron a todos, menos a Anita. Ella quedó paralizada entre los cuerpos desmembrados, manchada de sangre. Chi se acercó a la escena, evaluó a Anita como la cocinera evaluaba los pedazos de carne del mercado, entonces ordenó:
–Tú vienes conmigo.
Al oír sus palabras algo pareció calarme, di un respingo y de repente salí de mi escondite entre los árboles, pero no pude llegar hasta Ana, el peso de la tía Brígida colgada de mi brazo me lo impidió; sin embargo, allá estaba: firmemente de pie, con una triqueta de plata frente a más de cinco indios con machetes afilados. Chi se aproximó a nosotros en silencio. Extendiendo mi diestra interpuse la triqueta entre ambos, sosteniéndola delante de él. Y Chi la respetó, no avanzó más. Yo había escuchado que, en los tiempos antiguos, si un druida se ponía entre dos ejércitos podía detener una batalla, y esa noche de julio tuve que admitirlo como cierto porque nadie de los ahí presentes podía saber qué era un druida, pero la matanza se detuvo. Casi al instante estuve consciente de que era sólo un momento, un titubeo instintivo después del cual estaríamos todos perdidos. Un muchacho de diez años no podía hacer más que esperar el machetazo.
–¡Quiero que te mueras! –exclamé llorando del coraje, mordiendo mis palabras impotentes, rabiando– ¡Quiero que te mueras! ¡Cecilio Chi, quiero que te mueras!
Y arrojé la triqueta con fuerza, como si quisiera quebrarla. Por un momento más permanecimos convertidos en estatuas de sal. Yo esperando a que los dioses oyeran mi maldición, Chi palpando en la diestra la seguridad de su machete. No sé qué cara habré puesto, o qué vio en mis ojos; tal vez fue el brillo argénteo de la triqueta sobre la tierra roja, a sus pies, o la suicida determinación de Brígida para la defensa; la cosa es que no se acercó más y mi tía tiró de mí hacia la espesura de la selva.
Justo: La cruz
Mi papá venía en verano, sin su esposa ni mis hermanos. Se quedaba lo suficiente para cotejar las cuentas y dar una vuelta por el trapiche, la casa, la huerta y el campo. Cuando iba a inspeccionar el trabajo de los indios nunca pisaba la tierra, siempre iba a caballo, usaba la yegua más hermosa que Epona había regalado a su hacienda: dorada, como si fuera oro fluyente su pelaje. Sobre sus lomos, papá fumaba los habanos que reservaba para estas fechas de pasividad campirana. Antes de que llegara, una o dos semanas antes, se limpiaba toda la casa, se pulía la platería y se sacaba la vajilla fina. Brígida se disfrazaba de ama de casa y bajábamos todos los domingos a misa de ocho en Tepich. Todo volvía a ser de mi papá o del patrón: “Pásame las camisas de tu papá”. “Estas tortillas son para el almuerzo del patrón”. “Vine a dejar los libros de cuentas en la oficina del patrón”. “Lucas, entra y sacude un poco el cuarto de tu papá”.
Mi papá nunca traía a sus hijos o a su esposa, pero tampoco llegaba solo. Lo acompañaba Sagrario Uicab, su querida. Pasaba por ella a Chichimilá antes de venir. A mí me caía mal porque daba puntapiés a los perros del patio y tiraba del cabello a Brígida siempre que podía. Una vez le dijo a mi papá que mi tía, con ese pelo rojizo tan extravagante, sólo iba a andar provocando a los hombres, que mejor se lo cortara.
El patrón, mi papá, llegaba contaminando todas las cosas y todas las horas de su presencia. No quería ruido y debíamos andar de puntillas. No había juegos, ni paseos, ni clases, ni fiestas ni agradecimiento por las mañanas. Luego me obligaba a acompañarlo mientras pasaba revista de lo que era suyo. Ni sé por qué quería que fuera si toda la vida me ha dicho: “Cuando yo me muera no vas a ver ni un centavo de mí, ¿oíste? Tú no eres mi hijo”. La hacienda de Tepich era para mi hermano Carlos. El caso es que me llevaba con él, y a pie iba el papá de Ana jalándome las riendas del caballo mientras le explicaba a Don Arturo Cámara todos los pormenores de los últimos meses. Si mi papá, durante las inspecciones, veía que algún indio daba un sorbo al aguardiente de los trapiches o se atrevía a levantar la cara cuando pasábamos, lo mandaba a azotar frente a los otros en la picota. Él decía: “Hay que tenerles mano dura, sólo así entienden: a palos”, o “No te apures, si estos indios tienen la piel dura. Aguantan todo. Con un poco de pozol les da perfectamente para pasar el día. No necesitan comer como nosotros”. Y cuando creía que yo no escuchaba: “¿Quién es esa muchacha? Traérmela en la tarde”. Por la noche, durante la cena, me daban escalofríos porque mi papá olía a muchacha, a lo que olía Anita. Y luego, los domingos íbamos los tres juntos a misa con ese padre que también olía a muchacha, a mujer y a niña; olía a las hijas de Cecilio.
Epona, ¿nos has abandonado por qué tu nemeton está vacío cuando los celtas hemos cometido pecados imperdonables? ¿por eso favoreces a los indios, que no son tu pueblo? ¿Le das la razón a Chi: sentencia a muerte para toda la Celtiberia yucateca? Cuando Brígida y yo llegamos a Tihosuco para dar aviso de la masacre de Tepich, yo ya no creía en ti, madre. Tú no protegiste a Anita de Chi, y yo te la había ofrecido siendo niños. Todavía recuerdo lo que dijeron de ti los indios alzados: “Sólo es una pintura en la pared del establo, entre la boñiga”. Y aun así los favoreces.
Las paredes encaladas, los travesaños, a la celta, uno tras otro en los techos abovedados del patio circular, el epicentro de la casa con sus setos y sus rosales de castilla. Las ventanas frontales miraban hacia el convento de La Mejorada y el Cuartel de Dragones. Las escaleras de la entrada eran de piedra antigua y la fachada tenía cuatro mascarones de arabescos. En la sala amplia: las pesadas cortinas de terciopelo rojo, el enorme Cristo guatemalteco de madera reluciente, el espejo con bordes de oro, los sillones en madera de palisandro, el reloj enchapado en oro, el enorme jarrón de porcelana china y la estantería de caoba pulida llena de bellos ejemplares antiguos, encuadernados en azul, marrón, verde y bermellón. El piano de cola traído de Viena. Todo era tan pequeño, tan infinitamente pequeño, achocado. No entendía cómo podían caber tantas cosas en una habitación limitada. Y Brígida y yo éramos dos menesterosos fuera de lugar: sucios, con hambre, asustados todavía. Nos abrazábamos para darnos valor.
Cuando entró mi papá, nos extendió la mano para que se la besáramos a manera de saludo, después se volvió y llamó a su familia para que vinieran a saludar “a Lucas y a Brígida”. Al entrar y vernos, Lucía, su mujer, se tapó la nariz con un pañuelo diciendo que olíamos a establo e impidiendo a sus hijos acercarse hasta que estuviéramos limpios.
–Y ni crean que van a dormir en una cama. Esas son para la gente. Habrá que acomodarlos con los criados –añadió.
Nos bañamos a jicarazos en el patio más interior de la casa, rodeados de las sábanas recién lavadas y tendidas. Nos limpiamos los dientes con cenizas de tortillas, nos dejamos inspeccionar para constatar que no teníamos piojos y aun así, en todo el tiempo que estuvimos ahí, dormimos en los cuartos de los sirvientes, los dos juntos en una hamaca. La señora y sus hijos nos llamaban los paniaguados. No podíamos comer si no hasta que ellos terminaran y en la cocina. ¡Qué nos importaba! Casi no lo notábamos porque seguíamos juntos, y Brígida podía acunarme en sus brazos, y cantar y recordarme: “Vas a ser un druida. Aún estás consagrado a Dagda”. Estuvimos bien. Resistimos en esa casa hasta que los indios rebeldes tomaron Tihosuco y Chichimilá, poco después del Lughnasad. La catástrofe fue mi culpa. Lucía me oyó hablar maya con la cocinera, entonces me asió con fuerza del brazo, clavándome las uñas, y me arrastró hasta la oficina de mi papá gritando que:
–¡Este mocoso habla la lengua de los indios! Y mira. Mira lo que tiene aquí. Al principio creí que era la cruz o una medalla, pero mira –a pesar de mi forcejeo metió la mano en mi camisa y sacó el trisquel de plata– Su tía tiene otro. Quién sabe qué hacían…
–¡No lo toques! Sólo yo me hago cargo de él –intervino Brígida empujándola lejos de mí. Lucía nos acusó de imbéciles, mi tía replicó– Imbécil tú que no sabes nada del origen. No sabes con quién te estás metiendo, señora…
–¿Oyes cómo me hablan? ¡Arturo! ¡No pienso aguantarlos ni un minuto más! ¡A ninguno de estos dos…indios! Si hasta hablan como indios, ¡indios!
En mi casa no conocían la lealtad: Somos meridanos de generaciones, legítimos e ilegítimos hemos nacido en la perla celta, no tenemos nada que ver con Campeche -Gracias a Dios-, y aun así Don Arturo Cámara apoyaba al gobernador Méndez. Mi tía decía que no importaba porque todos eran unos traidores desde que siguieron al general Imán, desde que Barbachano firmó para separar la Península de la verdadera tierra nuestra que se extiende de Texas a Chetumal. En mi casa eran traidores, pero Don Justo Sierra O´Reilly lo era también; Mérida le había dado todo, él le había vuelto la espalda cuando se casó con Concepción, la hija del gobernador. México, la Patria grande, lo había hecho diputado y él se lo había agradecido con su insistente separatismo en vez de enfrentar a Santa Anna como los valientes –¿Por eso también nos has abandonado, Epona, por desconocer al resto de tus hijos? Madre, llévanos de vuelta a casa, bajo el signo del águila del Anahuac.
Yo había visto a Don Justo muy pocas veces en mi vida. Fue condiscípulo de mi papá en San Idelfonso y era padrino de bautizo de mi hermana Lilia. Por eso, cuando Arturo Cámara le preguntó si podía alojarme en su casa no encontró como negarse. Partí a Campeche llorando, primero porque yo soy meridano a muerte, después porque Brígida no vino conmigo. Tuvieron que separarnos entre cuatro criados y aun así se oyeron nuestras voces, llamándonos a gritos, hasta que me arrojaron dentro del bolán. Lo último que me dijo mi tía, lo recordaré hasta que me muera, fue: “Siempre siempre seré tu ambaxtos. Entre tú y todo lo demás siempre siempre estaré yo. Tu tía que te quiere. Tu ambaxtos. Serás un druida y serás maestro, Lucas”. Me dejó su triqueta.
A penas llegué a la casa, cerca de la Plaza Mayor de Campeche, el mismo Sierra O´Reilly salió a recibirme. Sonriendo, ordenó a los criados que llevaran mis maletas al cuarto de los niños, luego me preguntó si había tenido un buen viaje. Le contesté con la voz más apagada que tengo y él me dio palmaditas en el hombro antes de entrar. Su mujer, Doña Concepción Méndez Echazarreta, ya me esperaba en la sala con una charolita de plata llena de merengues esponjosos y blancos. “Son para ti, Lucas” dijo “Bienvenido”.
Con el sabor dulce del azúcar en la boca, fui llevado al cuarto de Santiago, que desde ahora igual sería el mío, cosa que no le hacía ninguna gracia a su dueño original; tan mal le había caído la noticia que trató de hacerme desistir de quedarme en su cuarto usando un montón de argucias y maltratos infantiles, pero yo no tenía a donde ir. Me limité a acomodarme en la cama con las rodillas pegadas a mi pecho. Cuando vio que lloraba, Santiago tal vez pensó que había llevado las cosas demasiado lejos y salió para darme privacidad. Intenté invocar a Epona y su protectora presencia; en realidad yo quería a mi tía. Me arranqué el trisquel del cuello y lo arrojé, furioso, hacia algún punto de la habitación.
Estuve ahí, como protegido de Don Justo y su familia, casi hasta Samhain. Tomando clases con la institutriz de Santiago, yendo a misa los domingos y tomando la preparación para la comunión. Sin noticias de Brígida. Escribiendo cartas que nunca recibían respuesta.
Una noche tuve insomnio y abandoné la cama por no encontrarle sentido. Al ver ardiendo aun la araña de la sala, con sus brazos de bronce acabados en la luz de las candelas, decidí asomarme a la velada. Oculto en las sombras del pasillo, distinguí a Don Justo en un sillón, sorbiendo el chocolate de una taza de porcelana. Doña Conchita tenía el juego de té a su diestra, sobre una mesita de tres patas. Con su vientre de seis meses de embarazada, se ocupaba en el bordado de una primorosa sábana con encajes para la cuna del bebé. A su izquierda, su padre, el gobernador, con su gesto siempre amargo y sus orejas de gnomo, fumaba tabaco mientras oía las palabras de su yerno:
–Pues si es una orden, señor gobernador, iré a hablar con los estadounidenses, con quien usted me mande, pero no se engañe; mientras exista un sólo indio que siga a más indios como Chi o Pat, no importará cuantas veces yo parlamente a favor de nuestra Península ni cuántos soldados vengan ni de qué lugares. Hay que matarlos. Pagarles con la misma moneda y deshacernos de todos.
–Por mí, ya se habría hecho de mil amores; es más, ¿no es lo que estamos intentando hacer? Pero los indios tienen un aguante… Nuestro ejército cae como mosquitos, incluso si se les van a machetazos. Es una decisión radical, si acabamos con ellos mayor será su furia, y si al final los exterminamos ¿Quién va a trabajar?
–La altura de las medidas debe corresponder a la altura de la situación. Además, no nos engañemos. Todos en esta habitación sabemos que a varios indios valdría mejor matarlos antes de nacer. No podremos vivir bien mientras los llevemos a cuestas ¡Miren ustedes a los norteamericanos! Tomaron decisiones radicales, pero exterminaron a los indios y ahora son la cuna de la libertad americana, los inauguradores de nuestras repúblicas. No, no es la sangre española; es la india la que nos impide avanzar.
Susurré para mí el nombre de Ana y con los ojos inundados de lágrimas salí a la claridad, y en ese borde imaginario que dividía el pasillo de la sala, apartado más de un metro de los mayores, levanté la triqueta frente a ellos, dirigida al asiento que ocupaba Don Justo. Lo miraba tan fijamente que yo sé que se dio cuenta, sólo pretendió ignorarlo hasta que el gobernador Méndez, visiblemente incómodo con el silencio que se había impuesto, le urgió a su hija:
–¿Qué está haciendo el niño? Dile que pare, ¿qué tiene en la mano?
–Quiero que te mueras –maldije tímidamente, con la suficiente fuerza para que mis palabras llegaran a los oídos escépticos de Sierra O’Reilly.
Doña Concepción se escandalizó. Levantóse del sofá, se acercó violentamente y, echando mano de mí, me agitó por los hombros mientras reclamaba:
–¡Lucas, ¿cómo puedes decir esas cosas?!
Don Justo permanecía, apacible, en su sitio, miraba el reloj que colgaba de su leontina, se acomodaba los quevedos que se le habían deslizado casi hasta la punta de su poco agraciada nariz. Él, tan celta como todos los demás en esa habitación, desconocía el signo de nuestros pueblos. Era un triple traidor: a la Patria, a Mérida y al origen. Era igual a Chi al hablar de Chi y los suyos, de Anita. La sangre caliente me llegó como un latigazo a la cabeza. Me desperté del nuevo asombro y grité:
–¡Quiero que te mueras! ¡Quiero que te mueras! ¡Quiero que te mueras!
Lucas: El Trisquel
Brígida se casó. Cuando me mandaron de vuelta a Mérida, con mi papá, llevaba dos meses de casada y su marido se la había llevado a Progreso. No contestaba mis cartas porque no las recibía. A mí me mandaron a La Habana. Lucía no estaba dispuesta a aceptarme de vuelta, Don Arturo Cámara aseguró que yo estaría muy bien en Cuba, con su prima Nerea. Me subieron a un barco en Progreso y se olvidaron de mí.
Nerea es amable. Me soporta. Tiene cuatro hijos y el dinero que manda mi papá por mis gastos les cae muy bien a ella y a su marido, un comerciante que viaja cada mes o mes y medio a Veracruz, antes lo hacía a Campeche, pero con la guerra… Mi cuarto es la buhardilla de la casa. Aquí tengo paz para leer o practicar por las tardes, toco el piano y la zanfoña. Tengo también un escritorio, y tengo papel, y tengo una pluma de oro que me trajo de Veracruz el marido de Nerea, tengo un tintero colmado de tinta; pero no los uso ¿Escribir cartas? Todos se han olvidado de Lucas ¿Escribir otra cosa? Los druidas no escriben, y aunque yo no sea un druida, porque el druida no es druida si no completa su formación, sigo obedeciendo a mi tía.
Algún día me casaré. Algún día decidiré si quiero ser maestro o soldado para ir a pelear contra los indios y su cruz que habla. Algún día se acabará la guerra y todo seguirá exactamente igual que antes de ella, pero con unos cuantos muertos encima; así actúa la venganza. Algún día, uso mi palabra de druida, nuestra tierra volverá a estar completa, pero los otros celtas no nos querrán porque habremos roto un pacto milenario. Tendremos que aprender a amar la tierra otra vez.
Ahora vivo aquí, pero algún día, uno de estos días tal vez, cerraré los ojos, extenderé los brazos, volveré a mirar y me encontraré en mi Inis Mona. Volveré a pisar su tierra roja, su plancha de laja viva. Ataecina me dará la bienvenida a sus tierras. Volverá el olor del monte al olfato y la frescura del cenote a la lengua. La llanura abierta hasta el Caribe será toda caminos para mi juventud. Brígida llenará el mundo con su luz. Yucatán, Inis Mona. Cierro los ojos y veo mi hogar. Algún día, los abriré y serás verdad.
Victoria Pablova (Mérida, Yucatán, México – 7 de Noviembre de 1997).