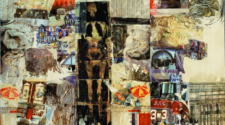por Guillermo Fernández
Lo encontramos camino al campamento. Fue mi esposa la primera que lo vio arrojado sobre la arena. Nos bajamos del automóvil y le dimos agua de nuestra cantimplora. Lucía deshidratado, pero empezó a reponerse con el líquido. Tenía los ojos pequeños, la boca breve, las mejillas más estrechas de lo normal y en forma de plato. El pelo era apenas un musgo leve, que no translúcido, como algunos que padecen calvicie. Medía a lo sumo un metro setenta y cinco. Poseía un rasgo imperdible de hermafrodita. Vestía un traje muy ceñido y con símbolos extraños en el pecho y la entrepierna. Advertimos que llevaba una especie de botas risibles, que nadie en su sano juicio calzaría en esa zona.
El humanoide —porque así nos pareció desde el principio— agradeció en voz baja nuestras atenciones. Y nos dijo que lo llamáramos Héctor. Después lo llevamos en ancas hasta nuestro automóvil y lo sentamos en el asiento de atrás. Mi mujer y yo lo vimos tomar fuerzas. Había recobrado, en tan poco tiempo, el brillo de la vida.
—¿Dónde estoy? —nos preguntó mirándonos—.
—En el desierto australiano.
—¡Australia! —se admiró—. Yo iba hacia América del Sur. A la Amazonia.
La referencia nos conturbó en demasía. Todo el contexto era chocante, inusual.
—¿Se siente bien? —le preguntó mi mujer obviamente intrigada.
—Estoy mejor que hace unas horas, cuando choqué contra la tierra.
—¡Es imposible! —grité—. Tiene que ser una alucinación. Usted…
—Creo que no hay forma de ocultarlo —interrumpió—. Imagino que sospecharán que no soy de este planeta.
Ambos asentimos medio extrañados. Los ojillos de Héctor, que me recordaron no sé por qué razón los de un conejo, se movieron como si lograran reírse ellos mismos.
—Vengo de un planeta de cazadores —repuso Héctor pronunciando no muy seguro la última palabra—. Y mi objetivo es cazar algo bueno en la Tierra.
—Tiene toda la facha de no ser de aquí —le dije mirando a Nancy—. ¿Cierto?
—Somos unos privilegiados, ¿eh? —sonrió ella.
—¿Un planeta de cazadores dijo? —le lancé aturdido.
—Sí, así como lo oye.
—Yo mismo soy un cazador en mi tiempo libre —le presumí—. Hoy voy de campamento, pero tendría que verme con mis amigos del Club de Caza Controlada.
—Déjalo hablar a él —me reprendió Nancy—. Tal vez necesita que lo ubiquemos. Es un visitante del espacio. Me agrada conocerlo —se dirigió a él—. Imagino que viene en son de paz.
—Se lo juro —dijo.
—Es mejor oírlo. Uno nunca sabe —le agradecí.
—Comprendo —sonrió Héctor moviendo sus ojos de conejo, nerviosos y anaranjados.
—Para empezar, debe saber que la caza en nuestros días es una actividad sujeta a regulaciones —explicó mi esposa más informativa—. Ahora la opinión pública se ha vuelto intolerante con los cazadores. A menos que lo haga furtivamente podría tener problemas.
—Es cierto —le repliqué—. La opinión pública se ha vuelto muy apática con quienes matan seres inocentes, aunque sean bichos ponzoñosos.
—Ya veo —dijo Héctor, recibiendo la información, pero no sintiéndose aludido.
—¿Le puedo preguntar por su nave? —inquirió de pronto Nancy con inquietud infantil.
—Claro, señora. Ya no existe, la reduje a cenizas. Podría ser una curiosidad peligrosa para cualquiera.
—¿Y cómo se transportará ahora? —insistió.
—No se preocupe. Tengo mi propio mecanismo —maulló secreto.
—¿Adónde quiere que lo llevemos? —le pregunté.
—Pueden llevarme donde ustedes quieran —sonrió—. Viajar por carretera me hará bien mientras me repongo del golpazo.
***
Arranqué mi camioneta y continuamos el viaje. Hacía calor. El paisaje brillante de lomas pedregosas nos acompañó hasta que entramos en la llanura cubierta de pasto seco. Nancy y yo nos veíamos de vez en cuando con una emoción colegial. Era obvio que estábamos ante un alienígena, pero las condiciones imprevistas del acontecimiento nos paralizaban para digerir su presencia e insertarla adecuadamente en nuestro nivel mental. Mi mujer, rompiendo el hielo como siempre, le explicó a Héctor las complejidades del paisaje australiano. Este le hizo preguntas inteligentes sobre el tipo de suelo, minerales importantes de la región, clase de clima, fauna. Cuando ella no podía responder yo intervenía. Me ha encantado servir siempre de guía turístico a los extranjeros. A los pocos kilómetros, vimos a un par de canguros saltando en el tedio absoluto de la aridez. Mascaban marchitos filamentos de hierba que de seguro eran muy nutritivos. Nos miraron con sus glóbulos desorbitados, temiendo que fuéramos cazadores. Olieron el aire. Volvieron a saltar melindrosos. Captaron por algún medio misterioso que no los íbamos a matar. Continuaron buscando hierba o lo que restaba de un poco de vegetación. Héctor se interesó por los animales.
—Son muy graciosos —dijo mirándolos con sorpresa.
—Ah, ya conoce a los canguros —le dijo Nancy para finiquitar su vistazo turístico—. Por aquí abundan.
—Más adelante existe permiso para cazarlos —le exclamé—. ¿Le dije que pertenezco al Club de Caza Controlada?
—Espere… —tartamudeó.
—Pues bien, tiene sus gratificaciones. El ser humano es un cazador nato. La emoción que produce este hecho en nuestra sangre es primordial y a veces la guerra estalla para que no nos olvidemos de ella. Héctor, tal vez nuestro planeta también sea como el suyo.
—¿Le parece? —dijo el humanoide.
—Sólo que no andaríamos por el universo diciendo que somos un planeta de cazadores como usted dice del suyo, así con esa sinceridad.
—¿Sinceridad?
—Mi esposo quiere decir —me apoyó Nancy—, que en nuestro caso sería muy desabrido presentarnos como cazadores ante otro ser del universo. Preferiríamos decir que venimos de un planeta de cristianos o deportistas. ¡Qué sé yo! No se me ocurre nada inteligente.
—Diríamos que somos de un planeta de seres racionales —dije—. Así de sencillo. Con las primeras palabras se notaría el uso de un cerebro desarrollado que no tienen, por ejemplo, los canguros.
Al decir canguros, el humanoide volvió a mirar la sabana. Ya habían desaparecido.
—Ya desaparecieron —dijo como un niño triste.
—¿Le gustaría matar alguno? —le ofrecí, sabiendo que guardaba un revólver debajo de mi asiento.
—Jamás hubiera imaginado matar a criaturas tan hermosas. ¿Qué sentido tendría? —dijo asombrado.
—Pero bueno —le reproché—. No se me va a poner usted tan delicado… ¡por Dios! Extraño que siendo cazador intergaláctico se apiade de los canguros —le repliqué agudo.
—No soy un cazador convencional, señor —dijo con cierto aire de superioridad.
—Ah, bueno, ¿entonces a qué irá usted a la Amazonia? —le preguntó mi esposa inquietándose de pronto, mientras se quitaba el pelo de la cara. Había empezado a soplar la brisa de la tarde. No se veía una sola umbela de vapor sobre la autopista. Claridad gloriosa.
—Su pregunta es muy apropiada —replicó—. Pero me extraña que no me hayan preguntado sobre otros aspectos más importantes.
—¿Cómo cuáles? —le pregunté.
—Ya saben —nos explicó—. Tal vez estarían interesados en la tecnología de mi cultura, en nuestra concepción de la muerte, la vida, nuestra visión de Dios, sobre la estructura social de nuestro mundo.
—¡Es cierto! —refirió mi esposa consternada—. ¡Tiene usted completamente la razón! ¡No hemos hecho esas preguntas!
—¡Qué olvido, Nancy! —le dije—. Hemos empezado mal el interrogatorio, ¿verdad, Héctor?
Héctor nos miró con sorpresa. De pronto lo hallé completamente incómodo.
—La influencia del cine y la televisión en nuestros días es tremenda, Héctor —trató de remediar mi mujer—. Tal vez nos pareció una falta de originalidad, un lugar común, formularle esas preguntas, ¿me entiende?
—Bueno, yo esperaba, después de todo… —dijo decepcionado Héctor—. ¡No importa!
Nancy se miró el reloj. Reconocí por ese dejo que se sentía avergonzada.
—¿Y a qué va usted a la Amazonia? —logró reiterarle al fin.
—Se nos ha informado que existe una tribu impresionante allí que nos gustaría conocer. Cazan con el mismo patrón que nosotros.
—¿Cómo es eso? —le pregunté.
—Es algo complejo —explicó Héctor.
—Me imagino —dijo Nancy como si no lo fuera.
—Claro —reí.
—Es un viejo sistema de caza que sólo desarrollan culturas muy avanzadas.
—Nosotros tenemos otra idea de lo que es avance —reclamó Nancy.
—Me imagino —concedió Héctor—. Esa tribu en especial —continuó— es la única que hemos estudiado hasta ahora en todo este planeta. Los más viejos de la tribu son los más sabios.
—Eso ocurre también en nuestra sociedad —advertí—. ¿No es cierto, Nancy?
Nancy sonrió vacilante. Hacía apenas dos meses había internado a su padre en un hospicio de ancianos, y jamás creyó que el viejo tuviera ideas ingeniosas de ningún tipo, salvo la de haber fundado la empresa de fibra óptica.
—En parte —dijo ella con cierta congoja.
Todos nos silenciamos unos segundos. En la distancia vimos moverse un tramo de tierra. Era un grupo de canguros. Tal vez decenas de ellos.
—¡Allí están!, ¡los canguros! —exclamó Héctor emocionado—. ¿Cómo pueden saltar de esa manera?
—Después de haberlos visto por todos lados —le dije conocedor—, usted ya no querrá ver a ninguno más en toda su vida.
—Mi marido tiene toda la razón —dijo Nancy riendo—. Eso lo dice usted porque es nuevo en estas regiones. Es lo mismo que nos ocurriría a nosotros si fuéramos a su planeta y viéramos lo que allí existe. Andaríamos con la boca abierta todo el día contemplando bellezas, flores raras, naves velocísimas, ¡qué sé yo!, usted lo podría decir con más precisión.
—Tal vez —dijo Héctor.
—La costumbre es capaz de darle muerte a cualquier sentimiento noble y fundamental —añadí.
Lo miré por el retrovisor. Sus ojos pequeños, de conejito inteligente, me sondearon con una frialdad que me asustó un poco. Cuando miré a Nancy, también me estaba observando. Pensé de inmediato que teníamos quince años de estar juntos y que para nosotros habían muerto muchas emociones. El deseo entre los dos había sido amaestrado, completamente ordenado en clósets y repisas. La mutua gratitud se había convertido en una especie de vínculo comercial, donde se habían tipificado los valores de todas nuestras actividades.
—¿La costumbre? ¿Y dónde queda la resistencia ante semejante caza? —interrogó el humanoide.
—¿Resistencia? —pregunté—. ¡Qué va! La costumbre ataca lentamente. No te das cuenta. No utiliza escopetas ni trampas. Va asfixiando a su presa con una crueldad implacable. ¿Ha oído usted hablar de las anacondas?
—Disculpe, pero soy muy nuevo en estos sitios.
—Pero conoce usted a las culebras. Son largas y reptan por el suelo —le expliqué haciendo serpear uno de mis brazos.
—Ya sé de qué se trata —musitó.
—Pues una anaconda es una gran culebra de por lo menos quince metros que mata a su presa envolviéndola totalmente hasta que le rompe todos sus huesos.
—¡Ya! —se sorprendió Héctor.
—Así es la costumbre, ¿de acuerdo?
Me sentí apasionado hablando del tema. No me importó que Nancy me siguiera observando con esos ojos que me comunicaban un resentimiento, una ira. Empezaron a desfilar los canguros al borde del camino. Algunos huyeron al oír el ruido del motor. Eran unos cincuenta especímenes. El sol les daba sobre el pelambre color zanahoria. Rumiaban con exceso de nerviosismo. Sus ojos saltones investigaban nuestra camioneta.
—Me pregunto qué puede usted cazar —dijo más intrigada Nancy.
Héctor, mirando que los canguros se alejaban, la observó precavido.
—Ciertos seres como…
—¡Ya entiendo! —interrumpió Nancy—. ¿Ballenas? ¿Tiburones? ¿Tigres? ¡Tendrá problemas con los ecologistas!
—¡No es nada de eso! —suspiró Héctor visiblemente malhumorado.
***
El calor ascendió. El horizonte se volvía azuloso. No se distinguía ningún ave en el cielo. Ni siquiera los buitres que se observan siempre arremolinándose sobre los campos. Ni yo ni mi mujer quisimos seguir nuestra entrevista. Intuimos que sería mejor llevar a nuestro huésped hasta donde quería bajarse y olvidarnos de él. Su incógnita nos empezó a fastidiar, como fastidia la presencia de un lunático bien equilibrado mentalmente. Nancy ya no estaba tan atenta como al principio. Olía algo raro.
—Quisiera oír más sobre el tema de la costumbre, señor —me dijo Héctor golpeando leve la parte trasera de mi asiento.
—Es algo que todo el mundo sabe en el universo —le dije, como si conociera todo el universo—. La costumbre, ¿por qué no le explicas? —le pregunté a Nancy.
—Prefiero otro tema —dijo ella.
—No vas a ser grosera con un visitante del espacio, querida —le rogué sintiendo agitados latidos en mi pecho.
—Mejor háblenos usted del arte de cazar en su planeta —le dijo ella.
—¿Qué? —le reproché.
La mujer supo que había metido la pata. Habíamos reconocido, por una mirada cómplice, que en lo tocante al asunto de la cacería era mejor ya no preguntarle nada al humanoide.
—Cazar para nosotros es un disfrute espiritual sin nombre —confesó Héctor con agrado—. Pero los seres que cazamos deben ser muy inteligentes.
Al decir la palabra inteligentes sentí un hueco en el estómago y un mareo lento, lentísimo. Percibí que mi mujer se hacía un ovillo en el otro asiento. Transformó un grito en un astuto hipo, como suelen hacer las mujeres cuando algo las asusta y deben fingir hasta el final.
—¡Perdón! —dijo ella después de todo. Tan civilizada.
—De nada —dijo torpemente Héctor. Aún no conocía los giros lingüísticos locales—. Les decía que dichos seres deben estar a nuestra altura, ¿saben? Sería un descrédito llevar presas a nuestro mundo que apenas evolucionan o involucionan. ¿Cómo les explico?
Nancy y yo nos observamos. Mis manos comenzaron a sudar. ¿No éramos Nancy y yo dos seres inteligentes? ¡Tal vez los primeros que había visto Héctor en su viaje a la Tierra! ¿Y si todo el drama que nos representó era una trampa? ¿No era un cazador? ¿No es un hecho que los cazadores son implacables? ¿No se obra cualquier iniquidad en las guerras, también, para reducir al enemigo? Vi de pronto que mi mujer, quien había captado mis inferencias obvias sobre el asunto, me hizo un guiño. Calma, pareció decirme. Sin embargo, recordé mi revólver bajo el asiento. Estaba dispuesto a usarlo.
—Deben tener grandes zoológicos —moduló nerviosa Nancy, pero atraída por la fatalidad.
—No hay zoológicos —dijo el humanoide—. Tal vez no estamos hablando el mismo lenguaje, ¡es obvio!
Entonces explíquese mejor –le ordené acelerando la camioneta. El nerviosismo me estaba elevando la adrenalina.
—Debes tener cuidado —me reprendió Nancy más cauta como siempre.
—¡Voy con cuidado! —e indiqué apoderándome del arma con prontitud, sin que el humanoide lo sospechara.
—Usted tiene razón —me dijo humilde Héctor—. La confusión estriba en el significado que ustedes tienen de la palabra cazador. Pero, hasta el momento, no he podido buscar en su idioma otra palabra. En nuestro mundo, el cazador se ha entrenado para convencer a su oponente. Se utilizan argumentos para ello. Si logra su confianza, lo ha cazado. Lo llevará a nuestro mundo y le comprobará que había algo impensable para él. ¡Sitios que apenas puede soñar! Antes, por supuesto, es necesario saber que está fresco y receptivo, que en su alma puede crecer aún ese deseo de plenitud que es tan difícil.
—¡Entonces no hay presas muertas! —le exclamé asombrado.
—¿Quién ha hablado de muertes? —dijo Héctor.
—Pero los cazadores matan o enjaulan —pronunció admirada mi mujer.
—En su planeta sí, no en el nuestro.
—¿Y en qué nivel estaría yo como presa posible para usted, Héctor? —le pregunté irónico, pero entendiendo por fin que se había abierto un boquete en mi destino: una especie de cuarta dimensión donde suceden los milagros.
—¿Qué has dicho? —gritó mi mujer—. ¡No le haga caso! —rio irónica—, no creo que él tenga algún nivel apreciable para usted.
—¡No le haga caso, Héctor! ¡Pruebe usted conmigo, vamos! ¡Ofreceré toda la confianza de un niño! ¡Cáceme usted pues! —le propuse colérico.
—Yo soy la que le ofreceré confianza, Héctor —dijo Nancy interponiéndose entre el humanoide y yo—. Recuerde lo que ha dicho mi esposo sobre la costumbre. Está amaestrado. Su corazón y su espíritu están duros como la piedra más obstinada de esta inmensidad.
La mujer mostró con el brazo extendido la extensa llanura australiana. Todo estaba calmo y perfecto.
—Por eso mismo —adujo Héctor negando con la cabeza—, por eso mismo no puedo cazarlos a ustedes dos. Lo siento. Hasta el momento no he comprobado más que esa presunción que me hice desde el principio. Y si no se dieron cuenta, les confieso ahora que he realizado algunas escaramuzas mentales para detectar los tipos de movimientos de que son capaces.
—¿Y? —preguntó angustiada mi mujer.
—Eso sólo. No hay forma de cazarlos aunque lo deseara. No son útiles para mí. Yo busco, obviamente, a otros especímenes. Ni siquiera me tomaré la molestia de mostrarles el cuestionario. En mi planeta ya me habían contado de seres como ustedes. ¡Es tan aburrido!
—¡Qué absurdo cazador es usted! —le dijo Nancy tomando aire caliente por la ventana—. ¡Todo esto me parece una farsa!
Hubo una discusión. Corrieron algunos insultos y protestas entre Nancy y yo. Al fin le dijimos al humanoide que nos resultaba nefasto para nuestro viaje de campamento y que había suscitado una atmósfera terrible entre nosotros. El humanoide se excusó con esa humildad repulsiva de los superdotados, de los felices ociosos que pueden divertirse con deportes incomprensibles, única forma de pasar una vida plena cuando ya se han alcanzado altos niveles de evolución. Y nos dijo que sentía pena por lo ocurrido.
—Debió haber sido más claro —le dijo mi mujer al verlo bajar de la camioneta—. Cualquiera de los dos hubiera cumplido con los requisitos. ¿Verdad, Stephen?
—No hubieran comprendido mi propuesta –esgrimió desde la orilla de la autopista.
—Nos engañó y de paso nos dijo que éramos unos tontos —le dije—. Eso no es ético.
—No estaban preparados —replicó—. Ustedes no pueden ser convencidos de nada. Ya los cazó la costumbre.
Al oírlo
humillarnos mediante un juego sucio de palabras, saqué el revólver y apunté. El
humanoide me miró con sus ojos de conejo nervioso. Dos pupilas trémulas. El resto
de su cuerpo no se movió. Percibí el jadeo de Nancy sobre mi cabeza. No me
detuvo. Simplemente guardó silencio durante el resto del viaje.
Guillermo Fernández (1962). Escritor costarricense. Es autor de varios géneros: poesía, cuento y novela. Actualmente, es editor y educador. También reseña libros en medios literarios de su país.
Arte: Mark Tansey