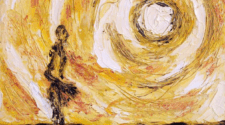por Maritza Alexandra Rodríguez Acevedo
La primera vez que vi a Andrea fue durante la clase de Literatura Hispanoamericana; había algo en ella que me hizo imposible apartar la mirada una vez que entró al aula. Quizás era su larga melena de león color chocolate, sus ojos felinos o su piel canela que atraía mi mirada de manera casi hipnótica. Había algo interesante en ella, algo que no me podía explicar.
Llegué a pensar que se debía a mi envidia por no tener las acentuadas curvas de su cuerpo, deseables y peligrosas para cualquiera que se atreviera a perderse en ellas; o tal vez por su inteligencia, que la hacía hablar casi excesivamente durante la clase, siempre con algo interesante qué decir; o su ronca pero melodiosa voz, comparable a una canción de letra empalagosa y ritmos agresivos.
Tenía fama de ser una chica agradable, por lo que un día, sin pensarlo demasiado, me acerqué a ella con el pretexto de felicitarla por su intervención en clase. Me sorprendió la facilidad con la que, junto con su grupo de amigas, me aceptó en su círculo, tal vez compadeciéndose de la chica nueva. Mis tardes comenzaron a tener sentido cuando me incluían en sus planes, compartiéndome sus anécdotas, riendo y haciéndome sentir incluida.
Lo mejor de todo era la actitud de Andrea hacía mí. Rápidamente me adoptó bajo su tutela, y no era raro que pasáramos más tiempo juntas que con las otras chicas, en el cine, paseando por la ciudad, de compras o simplemente hablando de trivialidades en su habitación hasta que caía la noche. A mí me agradaba pasar tiempo a solas con ella. Desde que la vi había deseado con todas mis conocerla, y en esos momentos de confidencialidad entre nosotras sentía que podía llegar a hacerlo mejor que nadie. Sabía que era un juego peligroso: yo podía enamorarme, pero a ella, a juzgar por la manera en la que me hablaba de sus pretendientes, no le interesaban las chicas en absoluto. Me convencí a mí misma de que esto sólo podía ser una amistad.
Me hubiera sido muy fácil asimilarlo, de no ser porque de un momento a otro las cosas parecieron escalar a niveles confusos para mi cabeza; ya no se conformaba con tomar mi mano tan sólo durante unos segundos mientras intentaba llevarme con la emoción de una niña hacia algún sitio, sino que permanecíamos de esa manera durante todo el paseo en el parque, o mientras avanzábamos por los pasillos del centro comercial; buscaba cualquier pretexto para abrazarme, sosteniéndome de esa manera por largos minutos, e incluso comenzó a llenarme de besos las mejillas cada que le era posible. Sabía que las mujeres solían ser así con sus amigas, para ella podría no significar nada.
Mi confusión llegó a niveles estratosféricos cuando un día, recostada sobre mi pecho, me hizo una pregunta.
—¿Alguna vez has besado a una chica?
Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Lo sabía?, ¿sospechaba?, ¿estaba poniéndome a prueba?; estamos en pleno siglo XXI, entonces, ¿por qué no se lo había dicho antes?, ¿tenía miedo de que comenzara a tratarme diferente? Las ideas de la época en la que vivimos jugaban a mi favor, no esperaba perder su amistad o que comenzara a tratarme como si tuviera alguna clase de enfermedad, pero el trauma de crecer en una familia estrictamente cristiana pesaba en mi cabeza, manteniendo este como un secreto que no revelaba hasta que fuera totalmente necesario.
—No —mentí, apenas con voz. Ella se levantó para poder mirarme a los ojos con evidente confusión.
—¿Ni siquiera en alguna noche de borrachera?
—Eh… no, creo, no sé… ¿tú sí?
—Sí —mencionó con una risita—. Una noche en un bar, un chico no dejaba de molestarnos a Raquel y a mí. Sin saber cómo quitárnoslo de encima, le dijimos que éramos lesbianas. Nos pidió un beso de prueba —volvió a reír al terminar de contar su anécdota y entonces se dio cuenta de mi nerviosismo—. Olvidaba lo estrictos que dices que son tus padres, debe de incomodarte mucho hablar sobre esto.
—No, no…
—Nadie va a llevarse tu alma, tranquila.
Apenas iba a abrir la boca, pero me volvió a interrumpir:
—¿Quieres que nos besemos para que te lo demuestre?
Me quedé helada, sin poder moverme ni articular palabra, tan sólo pude ver como Andrea se acercaba peligrosamente a mis labios.
Algo dentro de mí me animaba a dejar que las cosas sucedieran, de disfrutar el momento y luego dejar que las cosas siguieran como siempre. Pero no, no quería que fuera así. En los últimos segundos la detuve de los hombros, apartándola suavemente.
—¿Qué pasa? No tiene nada de malo —volvió a decir riendo—.
—No…
—Pero…
—Te mentí… he besado chicas. Me gustan las chicas, Andrea. Para mí no es un juego.
Se quedó en silencio con una expresión de seriedad por un momento, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de decir. Pero esto duró poco, enseguida una sonrisa adornó su cara y la emoción se apoderó de ella.
—¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Creíste que me iba a escandalizar? —dijo con una risita—. Tienes que contarme todo, ¿desde cuándo lo sabes?
Me convenció de decírselo a las demás, que reaccionaron con la misma alegría que Andrea, aunque parecía que habían descubierto alguna clase de animal extraño, hacían preguntas a las que me había acostumbrado cuando compartía mi secreto con alguien. Entonces, ¿no te gustan para nada los hombres? No, nada, creí que eso estaba claro, Sofía; ¿y cómo es el sexo? he visto videos de lesbianas en el porno con mi novio. Te aseguro que no es para nada así, Raquel; Pero… ¿entonces quién es el hombre y quién la mujer de la relación? Nadie es el hombre, Karen, esa es precisamente la idea.
Creía que mi confesión pondría un alto a las actitudes confusas de Andrea, pero pareció tomar esto como un incentivo. Seguía tomando mi mano, abrazándome, besando mis mejillas; hacía comentarios sobre lo linda que era y lo afortunada que sería la chica de la que me enamorara; el tiempo que pasábamos juntas le hizo jugar con la idea de que era éramos una pareja, incluso comenzó a llamarme “su novia” delante de las demás, que seguían su juego y decían que haríamos una linda pareja. Pero, a ella le gustaban los chicos, ¿o no?
Quise dejar las cosas claras una noche cuando volvíamos a casa después de estar con las demás chicas, aprovechando que tomábamos el mismo rumbo. El camino fue silencioso, no sabía cuál momento era el indicado para hablar. Al encontrarnos fuera de su casa solté la pregunta sin más.
—¿Qué pasa?
—¿Qué pasa con qué? —se detuvo y me miró confundida.
—Con nosotras —pausé para ver su cara, aun mirándome dudosa—. ¿Somos amigas o algo más? Me confunde tu manera de actuar, te dije que me gustaban las chicas, que podías llegar a gustarme, pero no entiendo…
No me dejó terminar, me tomó del rostro y me besó. No fue algo de unos segundos, fue lento y tortuoso, sus labios jugaban con la sensibilidad de los míos, su lengua daba suaves toques, invitándome a seguirla. Me dejé perder en las sensaciones, sin reparar en el tiempo que parecía haberse pausado alrededor.
De la misma manera súbita que se acercó, Andrea se separó de mí.
—No pienses demasiado las cosas, Fátima —dijo sin más, cerrando la puerta.
Esa noche no dormí, mi cabeza daba vueltas entre los pensamientos esperanzadores que me exigían que le diera tiempo, que ella podía estar pasando por el camino de pensamientos caóticos que yo había atravesado para aceptar ese lado de mí; pero había otros que me anclaban en la realidad, asegurándome que todo aquello era tan solo un juego para ella. Debía aclarar todo mañana mismo, de una vez por todas.
No tuve que buscarla al día siguiente, la encontré a primera hora en las puertas de la universidad.
—¡Fátima! —en cuanto me vio, dejó al chico con el que estaba hablando, corrió hacia mí y me dio un gran abrazo.
—Andrea —dije a modo de saludo, mientras la dejaba abrazarme, con la sonrisa bien marcada en el rostro.
—Mira, quiero que conozcas a Alberto —tomó mi mano y me acercó hacia aquel chico que había abandonado—, mi novio desde hace apenas unos minutos.
—Hola, mucho gusto —dije intentando mantener la sonrisa en mi rostro—.
Una fuerza sobrehumana me hizo mantenerme estable mientras ellos dos estuvieron frente a mí, aunque no presté atención a todo lo que me dijeron después de esto. Me limité a asentir con la cabeza y a despedir con un beso en la mejilla a ambos cuando dijeron que tenían que ir a la biblioteca, alejándose tomados de la mano.
Claro, tenía novio. Claro, yo era sólo una amiga. Claro, ella sólo se estaba divirtiendo.
—¿Verdad que se ven lindos juntos? Me alegra que haya aceptado —escuché la voz de Raquel detrás de mí—. A ver cuánto les dura esa felicidad, yo ayer me enteré que mi novio me engañaba, obviamente lo dejé en el momento —pausó para ver con envidia a su amiga que ya no podía escucharnos—. No puedes confiar en ningún hombre.
No supe qué responder, mi mirada seguía en la dirección en la que Andrea y Alberto se alejaban.
—Ojalá me gustaran las mujeres, como a ti, todo sería más fácil.
No respondí, sólo la miré y solté un suspiro, un suspiro que evitaba escapar de mi boca las palabras: fácil mis ovarios, Raquel.
Maritza Alexandra Rodríguez Acevedo nació en Zacatecas, México el 21 de abril de 1998. Es estudiante de la licenciatura en Letras de la UAZ. Ha participado como conductora en los programas radiofónicos Certezas & Paradojas y Palabras de Cantera y Plata. Ha publicado cuentos en revistas como El Mentedero, La Sílaba, Nudo Gordiano, Revista Toxicxs, el blog literario Las sin sostén y la Antología de Autores de la Región Centro Occidente.
Arte: Momento, Holly Warburton