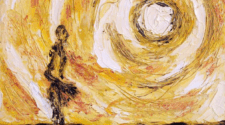por Eduardo García-Sánchez
El aroma del aire lluvioso de la noche entraba por las ventanas mientras el sol rosado iba apareciendo en el cielo de las siete y media de la mañana.
Era tarde para Tito, pero, sin reloj ni celular desde que había vuelto del campo, había tenido que someterse a la hora en la que su cuerpo quisiera despertar.
El departamento en el que estaba no era el suyo; el hombre tendido en la cama era alguien cuyo nombre apenas recordaba. Había muchas cosas que sólo recordaba apenas: la noche anterior, lo que había escrito enfiestado, el deseo con el que lo miraba ese hombre, la curvatura de sus clavículas, el contorno de su cintura entre sus manos, y de allí en adelante todo se difuminaba como pasaba siempre que tenía sexo. Parecía que le daba pena recordarse a sí mismo como un adulto, o como un niño jugando a hacer cosas de adulto.
Decir hombre era un defecto, una licencia creativa casi, una fe de erratas piadosa. Hombre sería sinónimo de chico, porque, a decir verdad, su madurez estaba presente sólo en algunos rasgos físicos. Era un chico, no mucho más grande que él: tenía veintiséis, le llevaba siete años a Tito, hasta allí estaría bien dejarlo.
No era tampoco el hombre más grande con el que se había metido. Pero no importaba.
Apestaba a crudo y el cabrón no se despertaba, así que Tito decidió que era juicioso retirarse, por la paz mental de ambos.
Se puso el pantalón chorreado con alcohol, su playera amarillenta de las axilas, y salió por el vestíbulo diciéndole buenos días al portero.
Apestaba como si hubiera hecho ejercicio en un día caluroso.
La brisa era fresca y le pegaba en los brazos y la espalda: había perdido su chamarra —¿sí la había llevado?—, y tenía mucha hambre.
Por buena costumbre nunca llevaba la tarjeta del banco cuando iba a encontrarse con un bato, y menos si era mayor. A Tito le gustaba pensar que así le echaban ganas para impresionarlo un poquito, y algunos eran realmente interesantes, muy inteligentes, pero el mismo asco que sentía hacia sí mismo cuando se despertaba del hechizo pegajoso de la calentura evitaba que después se les acercara demasiado.
Su mamá vivía en el campo porque quería dárselas de muy rica, y qué bien por ambos, porque no se aguantaban más de un fin de semana. Era bueno tener el apartamento para él solo, pensaba a menudo cuando se sentaba en la sala a ver televisión, con la cara friéndosele con la luz blanca y el ruido sordo que irradiaba toda la noche.
Su papá no le hablaba desde que se enteró que se acostaba con güeyes que le doblaban la edad.
¿Por eso era por lo que los odiaba?, a los señores, calvos y barrigones, llenos de arrugas y pelos en las orejas.
No quería terminar así.
Era capaz de todo por no ponerse así nunca, creía, desde operarse o matarse haciendo ejercicio, hasta volverse adicto a los productos milagro o darse un tiro en la cabeza.
Eso tampoco significaba que, a sus diecinueve años, buscara una estética corporal perfecta, o una belleza incomparable: era delgado, se ayudaba yendo a correr de vez en cuando, se lavaba el rostro dos veces al día, y eso era lo único que hacía por mantener esa apariencia de san Sebastián que consideraba como la perfección encarnada. Pero lo único que tenía de san Sebastián eran los ojos perdidos y la palidez de un moribundo.
Cuando llegó a su casa se encontró a Santi timbrando, envuelto en una chamarra naranja que le quedaba bien.
—¿Qué quieres? —le preguntó Tito al verle la cara de espanto que traía.
El partido de su cabello estaba medio difuminado por el almohadazo, y sus piernas largas tenían todavía las líneas marcadas de los dobleces de las sábanas. Se acababa de despertar, y había corrido a verlo. Eso le llenó de orgullo el pecho a Tito. Pasó saliva con dificultad y se le quedó mirando. Los movimientos de Santi eran como los de un gatito asustado, y cualquier cosa que fuera brusca, a sus ojos, podía resultar en que no se volvieran a encontrar bajo ninguna circunstancia sino con meses de diferencia. Podía decirse que eran amigos, aunque había algo en Santi que parecía ponerse bajo llave cuando veía a Tito, y había algo en Tito que encerraba toda su culpa y miedo cuando estaba con Santi. Sus ojos tristes eran negros como un espejo de obsidiana.
Santi levantó el brazo para rodearlo del cuello.
—Abre, ¿no? Hay que desayunar.
—¿Quieres que vaya a comprar algo?
—Simón, yo invito —dijo Santi, sacando un billete de doscientos.
—¿De dónde sacaste lana?
—Me rifé una chambita.
—¿Otra vez?
—No de esas. Cállate.
—¿Qué traigo?
—¿Tacos de la esquina?
—¿Cuántos quieres?
—Ya sabes, no te hagas. Yo pongo el café mientras.
—¿Te vas a quedar mucho rato?
La cara de Santi se puso seria.
—No, si no quieres.
Tito quería que se quedara, que se quedara mucho tiempo. Hacía mucho que no lo veía con shorts, y había algo en su aspecto adormilado y misterioso que le removía el estómago y le daba ganas de abrazarlo por la espalda. Pero, por más que lo intentaba, Santi nunca lo dejaba acercarse.
A veces no podía evitar pensar que su cara ruborizada y pequeña estaba embrujada, que su aspecto larguirucho y desgarbado tenían una maldición que lo había dejado clavado para siempre. ¿Sí sería eso, o él mismo se había hecho una atadura a la imagen de su amigo?
Le dejó la llave y dio media vuelta.
Cuando volvió del puesto desayunaron y todo estuvo normal, como siempre, se rieron un poco y hablaron de tonterías. Tito hasta pudo ver los hoyuelos formarse en la cara de Santi, y sus dientes inferiores chuecos.
Lo más lejano adonde habían llegado era a dormir abrazados una vez, y al día siguiente Santi se había hecho el que nada había pasado.
—Quiero contarte algo —murmuró Santi mientras le daba un sorbo a su café frío.
Tito lo estaba viendo a los ojos. No había cambiado nada desde que se habían conocido en la preparatoria, desde que se pasaban horas en casa de Santi jugando Xbox, desde que cada uno había aprendido a interpretar la presión en el pecho que les daba al verse a los ojos, al quedarse solos o en silencio. O eso pensaba Tito. Él no tenía secretos ocultos. ¿Pero qué había de Santi?
—Ah. ¿Es en serio?
—Sí.
—¿Qué te pasó? Cuéntame.
Todo trazo de familiaridad o alegría se esfumó del rostro de Santiago.
—Tengo varias noches despertando como con un ruido…
—¿Ruido de qué?
—No estoy seguro.
Tito frunció el ceño.
—¿Entonces?
—Es un ruido de alguien…, no sé, alguien diciendo mi nombre.
—No mames, ¿qué dices? —Y luego susurró—: ¿te están espantando?
—No estoy seguro.
—¿Y si lo soñaste?
—No creo. Siempre estoy soñando otra cosa cuando de repente escucho un grito, como si me hablaran de otro cuarto. Escucho claritito cómo me gritan. Y me gritan varias veces: unas dos o tres veces y luego se callan.
—¿Y?
—Bueno, pues hoy estuvo más culero.
—¿Qué te hicieron?
—Sentí como si tuviera a alguien en mi casa. Te lo juro, Tito. Fue como si me agitaran y luego se pusieran a gritarme.
—¿Y a qué hora fue eso?
—Como a las seis. Pero no sabía qué hacer. Me quedé quieto y apreté los ojos. Me volví a quedar dormido pero cuando me desperté ya no quería estar en mi casa. Ya ni de día me siento a gusto.
—Pues quédate aquí a dormir.
—Ya sé a qué te refieres…
—No. Sólo a dormir. Te lo prometo.
—Pero eso no es todo.
—¿Entonces?
—También he estado teniendo esta pesadilla como recurrente. Haz de cuenta que siempre sueño que estoy parado en frente de un pozo. Está lleno de agua y puedo ver mi reflejo en la superficie. Está muy oscuro y sólo puedo verme, y luego, de pronto, mi imagen empieza a hacer cosas que yo no hago. No sé por qué pero sé que es el diablo o algo así.
—Eso está muy turbio…
—¿Verdad que sí?
—¿Qué has andado haciendo o qué?
—¿Eh?
—¿Te sientes culpable por algo?
—¿Por qué?
—Pues no sé…, a lo mejor tienes la conciencia intranquila.
—¿Por qué iba a tenerla?, ¿qué quieres decir?
—Nada.
Por más triste que se sintiera, por más frustrado, los ojos de Tito no tenían expresión.
—Perdóname —fue lo único que dijo.
—¿Entonces habría problema si me quedo aquí?
Tito negó con la cabeza.
—Ya te dije que no.
—Tengo mucho sueño…
—Allí está la cama.
—Necesito ir a mi casa por mis cosas.
—Yo voy si quieres. Sólo dime qué te traigo.
¿Por qué soy así?, se preguntó Tito viendo los ojos negros de Santi con la irritación de un niño que se ha despertado en la madrugada. Estaban inyectados en sangre, llorosos, y aún así sólo pensaba en pasar los labios y la lengua por sus párpados. Besarle la frente y la nariz, los lóbulos, el cuello…
—¿No es mucha molestia?
Tito negó con la cabeza.
—Sólo ropa y mi mochila azul. Ya sabes cual.
—¿Cuánta ropa te saco?
—Para unos tres días. ¿Sí?
—Está bien.
—Gracias, T —dijo sonriéndole.
El metro se vació por completo cuando le faltaban un par de estaciones para llegar a casa de Santi. Tenía sus llaves apretadas entre sus dedos, paseando la vista del colgante que le había regalado (un dragón de plástico) y su reflejo en la ventana.
El cuello de la camiseta dejaba al descubierto un poco de su hombro derecho. La línea recta de su clavícula se acentuaba con la caída del collar que Santi le había dado en su cumpleaños: uno de esos que venden en la playa, de conchitas y caracoles.
¿Qué le había dado miedo a Santi de su reflejo en el agua?
No había nada desagradable en esa vista. Su frente era ancha, cubierta en parte por su cabello. Su nariz larga era delicada y terminaba en una punta fina que le gustaba mucho a Tito. Su pelo negro era lacio y sedoso, su cara suave y ovalada, sus manos delgadas y sus brazos largos. Santi era casi tan pálido como Tito, aunque más propenso a las quemaduras de sol o a las picaduras de mosquitos.
Se veía bien en traje y en camisa; los pantalones de vestir acentuaban su cintura delgada y sus piernas largas, y la ocasión en la que lo había visto tratando de ponerse una corbata sin éxito hizo que Tito supiera que ese enganche que tenía por Santi era lo que la gente reconocía como amor.
Sus manos se pusieron nerviosas cuando se acercaron a su cuello largo y perfumado, y tras un intento por mantener un rostro serio comenzó a reírse nervioso, y se preguntó si besarlo entonces estaría mal, sólo para ver como Santi se reía y lo separaba de un empujón.
La noche que durmieron juntos, Tito casi no pudo hacerlo por miedo a que su respiración rápida y entrecortada despertara a Santi. Sintió sus piernas entre las suyas y sus brazos envolviendo su torso.
¿Por qué Santi no se decidía de una buena vez?
Nunca habían hablado mucho del tema (por negativa de Santi), pero era obvio que le gustaban los hombres tanto como le gustaban las mujeres, aunque fueran las últimas con las que siempre terminaba saliendo, y eran ellas con las que lo veía en los otoños en la facultad, pegados y cubiertos en abrigos largos, tomando café bajo los árboles pelones de los jardines, acurrucados en bancas mientras leían.
¿Era mucho pedir que dejara de darle evasivas y le contara la verdad?
Pero ante todo esto Tito no podía mover ni un dedo. ¿Qué iba a pasar si le decía que sí y terminaban acostándose?, ¿no iba Tito a sentir ese mismo asco que tenía siempre, ese mismo desprecio hacia sí mismo? Por alguna razón le excitaban las impurezas, las manchas y las grietas; pero siempre ajenas. Se negaba a reconocer que él mismo no era un ser puro, limpio o completo, y era ese rechazo a su naturaleza como hombre lo le provocaba malestar cuando pensaba en lo que hacía y decía cuando estaba caliente.
Cuando se bajó en su estación y comenzó a caminar a la casa de Santi se puso a pensar en la cosa que asustaba a su amigo. Había jugado al valiente al irse a meter allí solo, aunque todas las cosas de fantasmas le asustaran más a él que a Santi.
Giró la llave y entró al apartamento oscuro donde vivía Santiago. Era una galera abierta, la cama estaba en el fondo, y dentro estaba la sala, la cocina, y un espacio que Santi utilizaba como ropero.
Las cortinas no se habían corrido desde la noche anterior, y un escalofrío recorrió la espalda de Tito cuando por más que apretó el interruptor del pasillo la luz no encendió.
Dejó la puerta abierta y corrió la distancia que sintió eterna para abrir una ventana.
Sintió el murmullo del viento en la camiseta sudada cuando la puerta se cerró de golpe.
Tomó la cortina como un salvavidas y tiró de ella para que la luz entrara.
Estaba hecho un desmadre. Un muladar. Había ropa por todos lados, libros, shorts de gimnasio y tenis regados por todo el piso de madera.
Había ropa interior tirada al lado de la mesita de noche.
Sin pensarlo mucho Tito tomó uno de los bóxers de Santi y se acostó en la cama.
Estaba sin tender, olía a él. Casi podía sentir su sudor todavía.
Algo se rompió entonces en la cocina. Sintió que un vidrio se le había roto en los oídos. Un vaso.
Tito se paró y fue a ver de dónde se había caído.
—¿Hay alguien? —preguntó indeciso, pero nadie respondió.
Regresó a la cama. Tomó las cosas que le pidió Santi y las metió rápido en la mochila. Se le erizó el cabello de la nuca y sintió, de pronto, un roce en su tobillo, y luego el tacto de una mano en la pierna. La levantó y dio un paso hacia atrás. Con el movimiento de su mano tiró una maceta que Santi tenía en su mesita de noche.
—Puta madre —dijo espantado. El corazón le latía fuerte y tenía el sonido de la sangre en su cabeza.
No se agachó inmediatamente, no pensaba recoger la tierra, o ver qué era lo que le había tocado el tobillo, pero de pronto vio un bulto como de trapos entre el lodo de la maceta abierta, enraizado en la planta medio seca.
Entornó los ojos y se acercó.
Era un muñeco.
Un horror que no había sentido nunca le recorrió los hombros y la espalda. Más cuando sintió que, en la oscuridad del departamento, ya no estaba solo.
No pensó las cosas.
Agarró la planta de las hojas, se echó la mochila al hombro y salió corriendo de allí con la sensación de que le iban haciendo zancadilla en cada paso.
Cerró de un azotón y en la calle, cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de la estupidez que había sido agarrar la planta con la mano desnuda.
Apresuró el paso y con el corazón latiéndole en la garganta se metió a un callejón que había cerca del edificio de Santi; daba a un pequeño puente que cruzaba un canal de aguas tratadas.
Sentía como si el día se hiciera noche y todas las nubes se ciñeran sobre su cabeza.
Volteó a ambos lados del canal: de los edificios de alrededor no se asomaban curiosos, y de la callejuela por la que corría el agua tampoco venía nadie.
Tiró la planta en el piso y agarró un palo que tenía cerca. ¿Qué podían hacerle en pleno día?
Deshizo las raíces como pudo, y entonces descubrió el muñeco hecho con un trapo viejo y roído, cubierto en algo que parecía melaza o alquitrán, con una foto de Santi pegada en la cabeza y una aguja atravesada en el corazón. Le temblaban las manos, empezó a marearse.
¿Quién era capaz de hacerle brujería, y para qué?
Quitó la aguja con el palo, igual la foto, y lanzó el muñeco al agua de una patada como si hiciera un saque de fútbol. El corazón le latía fuerte. Tenía en la cabeza un tintineo que le hacía ver todo borroso, que distorsionaba su campo visual y lo llenaba de polvo y estrellas.
Hasta entonces reparó en la pestilencia de la planta y la presencia de sombras oscuras a ambos lados del puente.
Se recargó en el pretil. El sonido del agua le llenaba los oídos cada vez más fuerte. Las sombras ceremoniosas estaban más cerca de él, una a cada lado, ambas negras, altas, con cabeza, hombros y túnicas largas. Iba a morirse, estaba seguro.
Quería gritar pero no podía. Tenía sal en los ojos, chile, algo que no le dejaba ver. Sentía las manos adormecidas, las piernas débiles y, cuando menos lo pensó, su pie resbaló hacia atrás e, incapaz de tomarse de los barrotes, cayó de espaldas al agua putrefacta que corría llena de negrura y desechos al mar.
Quién sabe cuánta agua puerca le entró a los pulmones y al estómago.
Lo sacaron sin mucho esfuerzo en un lugar donde la corriente se amansaba, unas cuadras al oeste. Cuando la gente se le apiñó alrededor para verlo recobró el sentido. Aún traía la mochila, estaba lejos del puente de donde se había caído. Quería murmurar algunas cosas pero lo único que hizo fue vomitar.
Nadie le echó la mano ni llamó a un doctor ni nada.
Mojado y apestoso caminó hasta el metro. Tomó el tren sin ver muy bien. Llevaba en la cabeza el recuerdo de las sombras. El tintineo de las vías se traducía en un martilleo incesante dentro su cráneo, a la altura de la nuca, que repercutía en las órbitas de sus ojos.
Llegó a su casa y encontró a Santi dormido, tanto que no se despertó ni cuando puso la lavadora ni cuando se metió a bañar.
Quería hablarle a su mamá para que fuera a verlo. Ella sabría mejor si lo que había pasado era una ilusión o algo real. Sólo se había sentido así una vez, una madrugada en la que se le subió el muerto en el rancho: podía ver clarito la silueta negra de un hombre delgado y jorobado sentado en su torso. Tito no pudo gritar ni cerrar los ojos, y lo único que vio antes de desmayarse (porque estaba seguro de haberse desmayado del miedo) fue a la cosa esa acercarse a su cara. Podía sentir su aliento, sus dedos largos en su piel fría.
Se cambió rápido, mirando al piso, y luego se acostó frente a Santi que estaba hecho un ovillo en un lado de la cama individual.
Lo miró fijamente como la última vez que habían dormido juntos. La piel de sus brazos, la forma de sus hombros, su mejilla apoyada en una mano fina y larga, y el hilillo de baba que salía de sus labios rosados. Tito extendió la mano y le tocó el cuello, el cabello recién cortado de la nuca, y lo abrazó. Hundió el rostro en su hombro y jaló hacia sí su espalda curveada.
Santi reaccionó casi al instante, y Tito temió que fuera para alejarse, pero en lugar de eso estiró el brazo para apretarlo.
—Te quiero —murmuró—. En serio te quiero mucho. —Y su respiración pesada cayó en su cuello, como si lo hubiera susurrado en medio de un sueño.
Eduardo García-Sánchez. Nacido en Morelia y egresado del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, ha sido colaborador en revistas como Letrina: letras para el tocador y otros lapsus lingue y Engarce, revista cultural mexicana. Encuéntrelo en Instagram como @judgmental.shoelace.