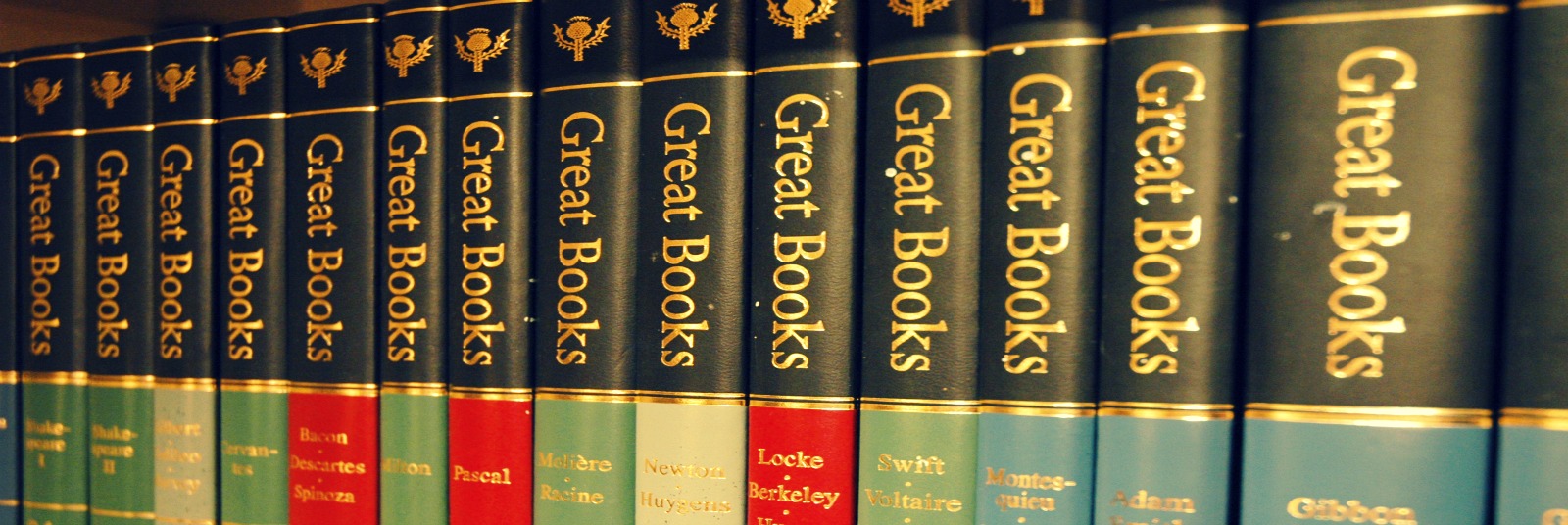Por D. Arce García
Erich Fromm escribe en El miedo a la libertad —por citar a uno entre los muchos que lo han hecho— sobre una de las grandes tensiones del ser humano: queremos libertad, nos suena muy bonita, nos enamora con su abanico incontable de posibilidades, pero también sabemos que esa libertad significa incertidumbre. Las cajas y ataduras ideológicas bajo las cuales elegimos vivir, o con las cuales hemos crecido, son a menudo irritantes, hasta cortantes sobre nuestra piel. Pero también, a veces, parecen ser algo más que cadenas atándonos a una pared arbitraria y deleznable. Por momentos se nos figuran cómodos arneses que nos aferran a la sanidad mental. Fromm usa esta premisa para hablar superlativamente: se mete con los pesos pesados, las religiones, los gobiernos, Lutero, Hitler.
Pero las ataduras, como expresara Rousseau alguna vez, están por todos lados. Están no sólo en el modo en que pensamos sobre política, sociedad o el significado de la vida. Están también en nuestra forma de acercarnos, o no, a los libros.
Fromm dice que normalmente los procesos sociales siguen un camino cíclico con respecto a sus tendencias hacia la libertad o a la represión. Esto es, un periodo de gran libertad espanta a la gente de la pavorosa y etérea incertidumbre, empujándolos hacia la represión como forma de recobrar la seguridad, y viceversa. Si esto es cierto —y miren que la exposición de Fromm es bastante persuasiva—, nuestro pensamiento literario vive una época de explosiva liberación.
Hablar a favor del canon se ha vuelto casi un crimen en la mayoría de círculos sociales que dicen gustar de la lectura. Uno puede entender que si se mete en donde no le llaman, como en un club de lectura de amas de casa aburridas que quieren divertirse con novelas de Nicholas Sparks, es natural que un discurso tipo “mejor lean a Faulkner” sea despreciado y tachado de mamón. Pero la llamada de la liberación canónica no se limita a círculos de legos —se ha extendido a la academia. Como ejercicio, traten de citar a Harold Bloom en un salón o un ensayo académico sin que salga alguien a recordarles que ese tipo es un hombre blanco viejo defendiendo a otros hombres blancos viejos, y por lo tanto no tiene valor. Hace unos meses, The New Yorker publicó un artículo bastante crítico sobre el fenómeno de la literatura Young Adult, en el cual se atrevieron a citar a Henry James como autoridad, o al menos como ejemplo de un lector sensato, un modelo a seguir. ¿El primer comentario en Facebook sobre el artículo? “¿A mí qué me importa lo que diga un hombre blanco muerto sobre lo que leo?” Siendo que vivimos en una sociedad obsesionada con todo tipo de luchas de liberación social, las cuales muchos han puesto en un pedestal intocable, y que el prototipo del ente “represor” (el hombre blanco y viejo) es el mismo prototipo que domina las listas tradicionales del canon literario occidental, hemos hecho una asociación inmediata entre dicho canon y los poderes sociales malignos, asociación que no es del todo falsa, pero que sí perjudica el modo en que percibimos la literatura.
El modo en que pensamos sobre libros hoy en día está profundamente influenciado por cuestiones de clase (y, en algunos círculos, de raza). No es baladí que siempre que uno recomienda a un lector de bestsellers intentar leer algún clásico te salgan con que eres un elitista. Los clásicos se nos figuran vetustos artefactos de una sociedad represora, una sociedad patriarcal, cuadrada, almidonada, homofóbica, racista y de mil maneras anticuada; una sociedad que ya no nos gusta. Lo que nos gusta es el poder individual, el culto al yo, el pensar que si algo me agrada es automáticamente bueno, sin importar lo que cientos de años de historia literaria tengan que decir. No nos sentimos cómodos honrando a esos ídolos de antaño porque sospechamos que surgen de un pasado que nos salió mal, que debe ser borrado, reemplazado por nuestros nuevos valores, los del absoluto respeto a la opinión de todo mundo (mientras esa opinión no sea elitista, claro).
La idea de un canon se nos figura como una gran pirámide. Solíamos pensar que los que estaban hasta arriba eran los mejores, pero ahora no estamos tan seguros. Ahora nos parece que la pirámide fue construida mañosamente por viejos blancos pretenciosos cuyo único interés en encumbrar a Joyce, a Fielding o a Shakespeare era sentirse muy listos y enaltecer su propia raza/clase/gusto subjetivo. Cuando, en otro blog, nos dedicamos a reseñar bestsellers malos por un mes o dos, a menudo nos piden que le tiremos mierda a un clásico. Eso es lo que sería en verdad subversivo, parecen sugerir. Aplanar la pirámide. Validar a todos aquellos que ven el mismo mérito en Los juegos del hambre que en Los miserables. Demostrar que la estructura estaba mal, que el Padre Tiempo se equivocó en enaltecer a tal o cual autor. Eso probaría, de una vez por todas, que todos los libros son iguales.
El problema, como tantas veces en el mundo moderno, es que esto es simplemente comodino.
El tipo que despreció la opinión de Henry James en el artículo de The New Yorker no ha leído a Henry James, no sabe quién es; resulta muy claro porque, si lo supiera, sabría que fue homosexual y escribió con frecuencia focalizando en mujeres. No fue un simple hombre blanco represor. Este mecanismo se repite muchas veces, cada una tan desconcertante como la anterior. Gente que no ha leído a Joyce acusándolo de pretensión. Gente que odia a García Márquez porque “sale en todos lados”. Gente que desprecia la obra de Shakespeare porque vieron un pseudodocumental donde decían que ni siquiera había existido. No estamos usando nuestra libertad para acercarnos a los clásicos con ojos frescos; la estamos usando para enterrarlos.
Detestar al canon es comodino porque nos da licencia para leer dentro de una zona de confort. Nos da permiso de sentirnos igual de versados en letras que cualquier Doctor Emérito del mundo porque, si la pirámide es abolida, entonces cualquier cosa que uno lea vale igual.
No sé si, de acuerdo con Fromm, el momento de excesiva (en mi opinión) libertad en el pensamiento sobre el canon literario lleve, en unos años, a su renacimiento, el cual sería, creo, deseable, mientras no se cierren las puertas a autores con base en prejuicios huecos. Algo me dice que no pasará pronto. La libertad de pensar en los clásicos como algo elitista no es igual a la libertad que encuentra el hombre sin religión o sin gobierno centralizado: no afecta nuestras posibilidades de supervivencia ni nuestra percepción del significado de la vida. No es una incertidumbre que asuste. Hasta en eso es una libertad cómoda, tibia, en la cual nos podemos arrellanar sin peligro.
Bueno, a menos que contemos ese peligro que parece no preocupar a nadie nunca: el de volvernos unos zafios filisteos.