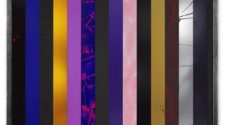Por Santiago Lezama
Aquella noche fue alucinante. Durante la tarde, Arturo y yo quemábamos a un costado de la facultad cuando la Vero se acercó para invitarnos a una fiesta. Quizá no la conozcan, pero mujeres como la Vero hay por todos lados. Blanca, de maquillaje, alta, con una melena enmarañada que apenas llega a sus hombros desnudos que indican el inicio de un pronunciado escote. Ya se imaginarán lo demás, así como la respuesta que dimos Arturo y yo: ¡Claro, Vero! Será todo un gusto. Ahí nos topamos. Vero se despidió con su risita estúpida y se fue caminando apresurada. Su trasero se esculpió en nuestras pupilas dilatadas durante breves segundos.
El resto del día estuvimos pensando en la invitación que acabábamos de aceptar un poco contrariados y estultos.
—Como que no quiero ir, güey.
—No mames, si quedamos con la Vero.
—Pues sí, pero tú y yo sabemos que no lo hicimos por tener ganar de ir a la fiesta.
—Pero el fin justifica los medios —terminó Arturo con un tono autoritario y yo sólo me encogí de hombros, diciéndome para mis adentros que la neta tenía razón.
Y vaya que la tenía. Vero era una chica guapa. Pero qué digo guapa: descomunal. No podías mantenerle la mirada fija porque sus dos imanes de copa D atraían tus ojos como pinches meteoritos a su capa atmosférica. No concebía cómo era posible que su cuerpo delgadito consiguiera el debido equilibrio. Seguramente lo lograba con su defensa de Ford de los cincuentas, como contra el que se mató James Dean. Ahí estaba el meollo del asunto. Ningún hombre saldría vivo de enfrentarse con tremenda maquinaria. En fin, todo esto no fue lo que hizo que accediéramos a ir a la fiesta. Anteriormente, habíamos recibido invitaciones para ir a otras pedas y, sin embargo, las rechazábamos alegando tener una cita o mucha tarea, que ni dios padre se la creía. No, lo que nos convenció fueron los rumores que corrían por toda la facultad: Verónica, estando peda, era el paraíso perdido y recobrado seguro. Ésa fue la razón que nos movió a contestar (léase con voz de idiota): ¡Claro, Vero! Será todo un gusto.
No teníamos nada que perder; bueno, yo no, al menos. Arturo, en cambio, tenía novia, una chica bajita de lentes grandes que lo adoraba y él se vanagloriaba de ello.
—Pinche Arturo, si Cati se entera te la arma gorda.
—Cállate, Santi. Es ahora o nunca.
Arturo sabía que los chismes en la facultad se propagan más rápido que cualquier otra cosa: son la materia prima de los juglares que estudian letras. Cati se enteraría, y se enteró, pero de una historia particularmente distinta.
Cuando llegamos, medio mundo estaba allí. Los chicos brillantes que saben de todo, incluso cómo embriagarse y vomitar con estilo para seguir bailando. Estaban las chicas guapas e inteligentes, los chicos guapos y engreídos, Arturo y yo. La Vero estaba en un rincón, platicando con Lino, un chico güerejo que se pavoneaba de ser medievalista y desdeñar toda la literatura contemporánea, menos la suya.
—¿Qué hay, Lino?
—¿Cómo les va?
—Chido, gracias. Pensé que vendría menos gente, con tantos trabajos finales —disimulé preocupación por la escuela.
—Sí, pero para todo hay tiempo. ¿Qué quieren tomar? Hay Tonayan y chelas, sírvanse.
—Vale, gracias. ¿Y vendrá alguien más?
—Sí, Laura y Gisela me mandaron un mensaje diciéndo que ya están en camino —confirmó Lino y yo quedé pasmado. Gisela era mi crush de la facultad desde tercer semestre. Alta, con lentes y ojitos pequeños, toda una niña encantadora. El siguiente nombre me sacó de mi embelesamiento—. Cati también. —Arturo quedó anonadado.
—¡No mames! ¿Cati? ¿Mi Cati?
—Con que te escuche ese posesivo, te mata. Sí, güey. ¿Cuál otra?
—Es que no ma, a mí me dijo que no vendría porque tenía que acabar un trabajo para el lunes.
—Eso yo no sé. Viene con Carlos, él me confirmó.
—¡Ese cabrón! Hazme un paro. No le digas que estoy aquí.
—Vale, no te preocupes. —Lino se fue a seguir hablando con la Vero y Arturo se
volvió hacia donde estaba yo.
—¿Escuchaste?
—Sí, ¿qué piensas hacer?
—No sé, ya me jodió la noche esa noticia.
—Cálmate, lo mejor es que cuando llegue te la lleves de aquí.
—¡Qué! No seas pendejo. ¿Y la Vero? —Sí, así como lo leen en estas líneas.
Mi amigo Arturo, un chico inteligente, poco agraciado, modesto y todo un patán. Pero al final de cuentas, mi compa. Él se preocupaba más por coger con la Vero que saber qué-bonita-coincidencia-encontrarte-por-aquí-Cati, acompañada de Carlos, otro patán y promiscuo estudiante de letras. Carlos, blanco, de ojos azules, tan lleno de acné como de libros la Biblioteca Central y con un ligero estrabismo. Claro, las personas sólo notaban el color de sus ojos y se perdían en él, así como los mosquitos ven la luz del mosquitero que los invita a la muerte.
Seguía llegando gente a la fiesta. Por cada cabeza un six, un Torres, un Cabrito, ya no recuerdo cuanto entró en ese lugar, pero el alcohol sudaba de las paredes; alcohol y algo más. Todo mundo bailaba al ritmo y distorsión de Poker Face, con pocas luces y cuba en mano, cuando Cati llegó. No fue necesario ver a Arturo, que se encontraba a mi lado, para saber que ese momento lo dejó helado. Lino la recibió y saludó a Carlos con un abrazo. Fue entonces cuando supe de todo lo que mi camarada sería capaz por estar con la Vero.
—Santi, ¿eres mi amigo?
—Déjate de mamadas y ya dime qué es lo que quieres.
—Cuida a Cati, que no venga por acá y dile que no estoy.
—No mames, Cati también es mi amiga; además, ya es lo suficientemente grande para cuidarse sola ¿no?
—Cámara, ahí se ve la amistad, pinche Santi —no me quedó de otra más que aceptar. Digo, qué podría perder yo. Me acerqué a Cati, tropezando con unas sillas.
—¡Cati! ¡Qué milagro que te dejas ver por aquí! —exclamé fingiendo impresión.
—No te hagas pendejo, Santiago. Dime dónde está Arturo.
—Calmada, no sé dónde esté. Me dijo que no vendría y ya.
—Sí, claro. Bueno, cuando lo veas, dile que estaré aquí esperándolo con Carlos y que si no llega ya verá dónde queda “su Cati.” —Me impresionó su actitud. Ella siempre había sido una chica de voz suave, incapaz de intimidar a alguien. En ese momento yo había quedado sin palabras y, contrariado, sólo asentí y me fui a la cocina donde estaba Gisela con su novio, un ingeniero en mecatrónica bastante inteligente y, para colmo, carismático. No podía odiarlo, pero, en el fondo, envidiaba su lugar, su mano en la cintura de Gisela, sus labios en los de ella y esa sonrisota que nunca dejaba de presumir.
—¡Gisela, Alan!
—¿Qué hay Santi? —me limité a contestar y contar puras cosas intrascendentes mientras bebíamos Oso Negro, el peor vodka que pueda existir y el que en el peor estado me pueda dejar. Después llegó Joel invitándonos a quemar con él. Nos roló el hitter. Lo demás pasó demasiado rápido, o lento, según lo que haya consumido en mayor cantidad.
Fui a donde estaba Arturo, uno de los cuartos del depa, y lo encontré besándose con alguien cuyo rostro no alcancé a distinguir. Preferí no quedarme a presenciar el momento en el que intercambiaran posiciones, el momento en el que Vero cabalgara sobre el vientre desnudo del bulto oscuro que era Arturo, emitiendo gemidos opacados por Bad Romance. Pinche güey, pensé, hasta que se le hizo al cabrón. Después caminé tambaleándome y con náuseas capaces de provocar un tsunami de viscosidad, peor al que arrasó Tailandia. Entré apresurado al baño y creí que lo había cerrado con seguro, porque vomité hasta mi estómago en el retrete. Cuando me volví, noté que la Vero estaba tirada en una esquina roncando. Sus estertores de flemas atoradas en la garganta despertaron nuevamente mis náuseas mientras la observaba y vomité sobre la pobre mujer, que ni se inmutó; únicamente se retorció sobre el charco de grumos sin digerir y siguió dormida.
Inmediatamente salí a buscar a Arturo. Si no estaba con la chica sobre la que acababa de vomitar, ¿a quién había conocido? Unos pasos y simplemente no llegué. A mitad del camino me encontré con Gisela, quien me invitó otro trago y me sacó a bailar, mientras Alan yacía dormido en el sofá de al lado. Bebimos más y, sin percatarnos, creo que terminamos dormidos en el mismo asiento de la sala percudida. No recuerdo que pasara más y prueba de ello fue que mi ropa siguió en el lugar donde la dejé la madrugada anterior.
Cuando desperté, ya no había casi nadie. Alan y Gisela habían desaparecido. Laura y Lino dormían recargados en la pared a unos metros de Cati, quien seguía con su semblante de chica tierna recostada en posición fetal. Me senté en el sofá manchado de vino o una sustancia parecida y de inmediato recordé las últimas escenas. Me dirigí en silencio a la cocina: nada. En la habitación de Lino encontré a Carlos durmiendo con una chica que no reconocí. En tanto que me terminaba de despabilar, un flashbackazo del baño pasó por mi menté, por lo que decidí omitir ese lugar. De pronto pensé en el cuarto de Julio, el roomie de Lino, quien, a pesar de ser demasiado introvertido, aquella noche desbancó al rey y a la reina del baile al mismo tiempo; un dos por uno, en la fiesta de donde no tardaría en despertar. Me asomé con cautela. Deslicé la puerta silenciosamente para evitar los inoportunos rechinidos que, con un terrible eco, se esparcen por toda el departamento, cuando es lo que uno menos quiere en ese momento. Miré la cama destendida y no vi a nadie. Entré más y, en el suelo, como dios los trajo al mundo, estaban Arturo y Julio. Mi sorprendimiento evitó que estallara en carcajadas, pero fue el grito de Vero el que rompió con toda la calma que silenciaba el lugar. Azoté la puerta sabiendo que ya nada podía hacer y salí de aquel aquelarre de universitarios. Los gritos inesperados continuaron aumentando en potencia y cantidad conforme bajaba las escaleras del edificio. Esa mañana prometí no volver a tomar ni drogarme con nada, así como días antes había prometido no volver a escribir.

Sobre el autor. Santiago es un estudiante vitalicio de Letras Hispánicas, impertinente y rojillo.
Fotografía de Angel Saldivar. Conoce más de su trabajo en su página de facebook.