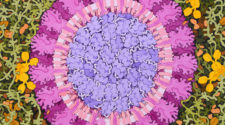por Andrés Oscura
Aquello que no se nombra, no existe.
-George Steiner
Inés despierta a mitad de la noche oyendo los gritos de una mujer. Tiembla de pies a cabeza y el miedo le hiela la carne cuando escucha esos llantos desgarrando la madrugada. Los perros de la cuadra empiezan a aullar. Sabe que es ella. Antes de que esa voz la arranque de sus pesadillas y la arroje de nuevo al mundo, sueña con una tarde nubosa, lluvia fuerte cayendo, un bosque; en el sueño, siente que está cerca, casi a punto de encontrarla. Alguien la persigue, siente un impacto en la espalda y, entonces, un sobresalto.
—¡Mamáááá!
El hombre sale a la calle hacia su camioneta pickup roja, un mastodonte metálico que brilla como sangre bajo el sol de mediodía. Contempla un centenar de cerros verdes que suben y bajan por kilómetros, dibujando la línea infinita del horizonte. Puede vigilarlo todo desde allí arriba. Siente que el mundo está a sus pies y que le pertenece. Abre la puerta. Arroja otro paquete de droga envuelto en cinta adhesiva. Trepa al vehículo. Enciende el motor y el estéreo ruge tan alto que docenas de pájaros estallan al cielo desde las copas de los árboles cuando la música parte el aire.
***
Mi hija Lupita come dando sorbos al plato de sopa. Le regalo mi última tortilla.
—¿Dónde está Lorena? —me pregunta la inocente.
—No sé, hija.
—¿Tú también oíste los gritos anoche?
Guardo silencio.
—¿Puedes oírlos?
—Sí —contesta la inocente—. Me dan miedo.
Miro el retrato colgado en la pared frente a nosotras: Lorena sonríe en el día de su boda.
***
Inés escucha el paso del río, fluyendo sereno a cincuenta metros más allá de su ventana. Recuerda aquella noche cuando, siendo una niña que volvía de comprar pan para sus hermanas, oyó el llanto de una mujer como saliendo debajo del agua. El tiempo se detuvo. Ella avanzó en silencio hasta llegar a casa, las manos temblando, la vista hundida en las tinieblas de la rivera. Todavía siente cómo los llantos la siguen de cerca durante el trayecto, ocultos en medio de la oscuridad inmensa que aguarda más allá de sus ojos.
***
El hombre avanza sobre una carretera decrépita, escoltado por bosques de álamos y nogales. Arroja una colilla de cigarro por la ventana y sale por la desviación hacia uno de esos pueblos minúsculos donde lo aguardan con el pedido. Los neumáticos muerden el camino de tierra levantando nubes de polvo que cubren el sol, lacerando la eterna quietud del campo. Al llegar, una patrulla lo espera. Pagan en efectivo. Los uniformados le sonríen con la droga en las manos. Cuando el hombre pasa por la calle principal, todos lo miran de una misma manera. Tienen miedo.
***
En casa solo quedamos Lupita y yo, pero sigo comprando despensa para tres. Le ruego a Dios que Lore vuelva, que otra vez podamos comer juntas.
Cada día pregunto en el pueblo si alguien sabe de mi hija. Nada. Sus amigas del trabajo tampoco me tienen noticias. Todas estamos preocupadas. En la comandancia me dicen que trabajan en ello. No hay novedades. Siento que los oficiales me miran con desprecio, como si trataran de despacharme rápido para deshacerse de mí.
En la pared hay decenas de fotos distintas de personas que aún no han encontrado.
***
Los días pasan. Inés tiene más pesadillas: armada con pico y pala, escarba la tierra a mitad de la noche, entre la negrura de cerros y barrancos; llena de agujeros el suelo mientras oye los gritos de Lorena; sueña que vuelve a casa por la mañana, cubierta de sudor y mugre, con la fiebre pegada a la espalda y el cuerpo temblando; trae el alma seca de tanto llorar. Al abrir los ojos siente una fosa en donde debería estar su corazón.
***
La gente baja la mirada cuando él llega. Sienten escalofríos al verlo pasar en su camioneta roja, como si vieran al mismísimo diablo cosechando las ánimas que se reflejan en las tinieblas de sus vidrios polarizados. Se dan la vuelta, ocultan la cara cuando se acerca como temiendo que los convierta en sal. Caminan aprisa buscando refugio. Ruegan a Dios para que esta vez no les haga nada mientras su música invade las calles, se apropia de sus espacios, robándoles la quietud y la tranquilidad.
***
Dejo a Lupita haciendo tarea. Le aviso que voy a ver a mi yerno por si él sabe algo. Intento no decir más para que no le entre miedo.
—¿Puedo ir contigo?
—No, hija. Mejor quédate aquí por si aparece tu hermana.
—Bueno —contesta muy bajito—. Entonces cuídate mucho.
Sus palabras me suenan como advertencia. Tomo algo de la cocina sin que ella se dé cuenta y salgo de casa. Sé que ya voy tarde, pero debo buscar a Lorena.
***
Inés recuerda su juventud, las visitas de su tía Consuelo, esas veladas contando historias de espantos, brujas y nahuales. Cierta ocasión, Inés contó sobre los gritos que salen del agua por las noches. Su madre y hermanas también los habían escuchado. Todas conocen la leyenda de aquella mujer, pero la tía Consuelo les cuenta entonces una versión distinta: en su historia, la mujer se había casado con un hombre que resultó más que celoso. Aunque tuvieron dos hijos, el marido igual la mató una noche, incapaz de entender que ella iba a marcharse. Los hijos quedaron huérfanos. Desde entonces, la mujer deambula en pena por no poder estar más con ellos. Al acabar el relato, todas comparten un estremecimiento.
***
Una mujer vuelve del mandado con un hijo pequeño tomado de su mano. Ambos se paran antes de cruzar la calle. La camioneta frena para darles el paso. El niño mira al sujeto que maneja, le apunta haciendo una pistola con los dedos y espera no fallar el tiro. Aquél lo observa detrás de sus lentes negros. Toma algo del asiento. La mujer se adelanta al niño y empieza a temblar al ver la escuadra que resplandece como obsidiana. El hombre finge que le dispara a ella. Sonríe. El niño abraza las piernas de su madre y también empieza a llorar. La pickup sigue su camino.
***
Hace mucho que mis miedos cambiaron, supongo que fue porque me hice vieja. De niña, le tuve pavor a los llantos que oía de noche, las bolas de fuego que surcaban el monte y a los muertos desconocidos que se aparecían a la gente en mitad de un camino oscuro. Ahora de grande me alcanzó el miedo a la crecida del río cuando tapa los puentes y arrastra personas, al tronido de los balazos a mediodía; el terror a los motores de las camionetas y los conocidos que desaparecen sin que se vuelva a saber más de ellos.
La vida da tantas vueltas, y la muerte cruel vigila de cerca en cada revolución. A veces, más cerca de lo que una sospecha.
***
El hombre vuelve a casa. Trae consigo gordos fajos de billetes. La música sangra por la bocina, minando la tranquilidad del cerro. Apaga el motor y el ruido también se calla, dejando un hueco en el aire como cuando alguien hunde un puño en la arena y retira la mano.
El cielo, ahora nublado, anuncia tormenta.
Cerca de la puerta, encuentra una mujer esperándolo: el cabello negro y desaliñado, salpicado de incipientes canas grises, la cara marchita surcada por preocupaciones, los ojos hundidos como si la noche la hubiera golpeado; el cuerpo bañado por el sudor del ascenso desde el otro pueblo, cruzando el puente sobre el río.
—¿Qué quiere, doña Inés? —pregunta el hombre con fastidio.
—Héctor, ¿dónde está mi hija?
Él la mira furioso.
—Ya le dije mil veces que su hija y yo estamos bien. Luego se la llevo, ahorita está enferma.
—Van tres meses que no la vemos.
—Le digo que está enferma.
—Por favor, hijo, no me mientas. Te conozco desde que eras niño y…
—Usted no me conoce, doña.
—Claro que te conozco.
—No, doña, no tiene ni idea de quién soy. ¿Sabe para quién trabajo?
—Sí. —Una pausa. Inés siente miedo—. Pero sé que de chico querías ser otra cosa.
—Aquí no hay para ser otra cosa, doña. Mire, ando ocupado. Mejor váyase.
—Ya sé que está muerta, Héctor.
El rostro del hombre se endurece.
—Sé que mi Lore está muerta.
—Usted no sabe nada.
—Tú la mataste, Héctor, y enterraste su cuerpo. Yo solo quiero saber dónde está.
—Doña Inés, se anda imaginando cosas…
—Yo la oigo.
—No diga pendejadas.
—Cada noche, Lore me despierta con gritos que rasgan mis sueños y no me deja volver a dormir —dice con voz solemne—. Ella me súplica que la encuentre. Dice que tiene frío, que está oscuro y no puede respirar.
Héctor se calla.
—Tú la mataste. Eso no puedo deshacerlo. Pero —la voz se quiebra—, por favor, déjame darle un entierro digno a mi hija.
Silencio.
—Váyase. Lore está enferma. Luego se la llevo. Ya lárguese.
—Héctor, por favor, dime o si no…
—¡¿O si no qué?! —grita el hombre—. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir a la policía?
Inés mira al piso, la cara cansada, el cabello revoloteando en la frente.
—No. Ya sé que están coludidos con tu patrón.
—Coludidos no, doña: nos tienen miedo. Ellos y todos en cada pueblo… ¿Qué pensó que iba a pasar? ¿Que yo le iba a soltar la sopa nomás por venir a lloriquear?
Inés siente un escalofrío: en verdad no conoce a ese hombre.
—Dime dónde está.
—Váyase para su casa.
—¿En dónde está?
—Ya le dije que se largue a la chingada de aquí.
Inés grita hasta herirse la garganta:
—¡Dime dónde está mi hija, cabrón!
Héctor desenfunda el arma.
***
La temperatura baja, se oyen truenos a la distancia, la lluvia llega con el rugido de la montaña. Inés se sacude por el pánico. Aprieta los ojos como queriendo despertar de un mal sueño, pero al abrirlos, la pesadilla sigue ahí: el hombre camina hasta quedarle enfrente.
—¿Dónde está mi hija, Héctor? —dice entre sollozos.
—Ahorita mismo la mando con ella —levanta el brazo y le apunta a la cara.
Un grito espantoso de mujer atraviesa todos los tiempos y los toma a ambos por sorpresa; el hombre se distrae dos segundos e Inés saca el cuchillo de cocina que guarda bajo la manga… La panza de Héctor se hunde en una grieta roja, se dobla de un dolor terrible, y entonces Inés lo empuja tan fuerte como puede hasta tirarlo mientras ella escapa por la ladera.
***
Las nubes se pegan a los cerros y crujen cuando estos las cortan. Las piernas cansadas de Inés no la dejan ir tan deprisa. Empieza a caer una lluvia espesa y sus pies se hunden en el lodo revuelto con hojarasca. Un viento frío la apuñala con cada respiración. Sus lágrimas se mezclan con el llanto del cielo.
Suenan disparos a cien metros, las balas se incrustan en los árboles. El hombre viene allá atrás, cubierto de sangre, pero acechándola como un jaguar: trae blandiendo un pedazo de muerte en la mano derecha. Ahora Inés sabe quién la perseguía en sus pesadillas.
***
Los árboles se pierden entre la lluvia y la neblina. Héctor vigila la sombra de la mujer que corre más adelante. Se detiene. Apunta… El dolor lo aqueja. Falla el tiro.
—La voy a enterrar junto a la pendeja de Lorena… —dice jadeando—. ¡La voy a matar, hija de la chingada! ¡Y luego… voy a ir por Lupita!
Una voz tenebrosa lo asalta por la espalda.
—¡¿Dónde está mi hija?!
Héctor se gira y ve a una mujer de largos cabellos flotando hacia él.
Dispara, pero la bala se pierde en el aire al atravesar la silueta.
Ya no hay nadie ahí.
Esa no era una persona.
Nervioso, vuelve a oír los llantos de Inés desde allá abajo. Se obliga a tragarse el miedo y el dolor de la herida. Prosigue la caza, el río que los divide a ambos del lado seguro del pueblo ya debe ser más hondo. Quizá el puente ahora mismo esté sumergido y el cuerpo de la mujer no resistirá la corriente.
***
El agua va formando pequeños hilos de lluvia que crecen y crecen, acompañando a Inés, arrastrando consigo pasto y hojas secas. Ya oye el cauce del río, suena a que lleva fuerza. Cuando llega a la orilla, observa que el nivel se ha elevado medio metro, y sigue subiendo muy despacio. Pronto va a tapar el puente.
Héctor se asoma detrás de un árbol, la mujer cruza sobre el río. Dispara varias veces. La lluvia es tan fuerte y hay tantos truenos, que los disparos quedan enmudecidos. El cuarto tiro acierta en la espalda. La víctima queda tendida boca abajo.
***
El hombre llega hasta el cuerpo y vuelve a dispararle. Una figura se asoma a lo lejos, en la pendiente del otro lado. Cree que se trata de un mirón. Levanta el brazo y apunta para eliminar al testigo. Cuando sus ojos enfocan la cara de Inés, la sorpresa lo deja helado.
Ahí está ella. Intacta.
Siente que algo lo toma de los pies: mira hacia abajo y descubre el cuerpo desnudo de una mujer en descomposición, cómo si hubiera salido del fondo del río; Héctor grita mientras le dispara; las balas no le hacen nada; la calavera logra tirarlo al piso, el agua ya casi alcanza la plataforma; él llora desesperado, intentando quitársela de encima, pero la mujer sube sus manos cadavéricas hasta su vientre y entierra los dedos en la herida abierta; el hombre da un alarido espantoso, pero el espectro lo supera con su voz compuesta de muchas voces que gritan a través de muchos tiempos.
***
Inés contempla la cara enrojecida de Héctor dando gritos que no alcanza a oír. De pronto, percibe el murmullo que viene bajando por la ladera como un maremoto. En un segundo, el puente y el hombre desaparecen bajo la crecida, y sus últimos chillidos se pierden en medio del rugido del agua; el río lleva ramas y piedras que despedazan todo lo que se encuentran…
Cuando vuelve a casa, Inés se pone a llorar.
***
Ha pasado una semana. En mis sueños, parece que los gritos vienen desde muy lejos, al otro lado de la montaña, desde algún sitio próximo al río; pero sé que están bastante cerca, que están aquí conmigo en la habitación, resonando dentro de mi pecho, desde el mero fondo de mi garganta.
Despierto con Lupita abrazada a mi cuerpo, intentando contenerme.
—Ya sé dónde está Lorena —le susurro entre lágrimas.
Me armo de pala y pico. Ahora solo debo dejar de temer a esa voz y permitirle que me guíe.
Andrés Oscura (México, 1996). Psicólogo. Publicado en las revistas Nuevo Terror Latinoamericano, Entropía, Marabunta y las antologías de cuento El extraño (Los Cuentacuentos, 2020), Fin del mundo (Teresa Magazine, 2021), Las fauces del olvido (Alas de Cuervo, 2023) y Galería de sombras II (Letras Negras, 2024). Suma ya 500,000 lecturas en https://www.getinkspired.com/es/u/andres_oscura/
Arte: Otto Dix, Aparición nocturna