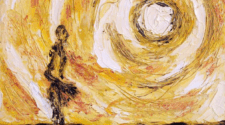Mi primer trabajo como correctora de estilo culminó con el llanto de una tía y una cena familiar desastrosa. La parienta en cuestión debía entregar un primer borrador de lo que sería un libro sobre cuidados paliativos en pacientes con diabetes mellitus, y decidió que mi aún inacabada carrera en letras compensaba mi completa ignorancia de la medicina y del trabajo social, por lo que me encomendó revisarlo. Craso error. Yo no sabía nada ni de medicina ni de trabajo social, probablemente nada de letras tampoco, pero mucho menos sabía de corrección. Redactar medianamente bien y gozar del privilegio de la buena ortografía no bastan para intervenir un texto ajeno. Mi trabajo no fue malo en el sentido de haber vuelto ilegible el mensaje original: la corrección se hizo de forma efectiva, pero el estilo de la autora fue exterminado en el proceso. Quería que ella dijese las cosas como yo lo habría hecho, por lo que moví de lugar todo lo que se me antojó. Rematé mi faena con preguntas tan delicadas como “¿Aquí qué querías decir?” o “¿Esto para qué es?”. Terminé devolviéndole un archivo que era 90% control de cambios y 10% contenido original. Yo también habría terminado llorando.
Siete años después de haber hecho llorar a mi tía, me encuentro ante estas palabras de Camilo Ayala en Invisibles. Reflexiones sobre la corrección de estilo:
Los correctores deben grabarse en la mente la frase: ante todo no hacer daño. Ésa es la traducción de la locución latina Primun non nocere de Hipócrates que utilizan los médicos y se refiere a la responsabilidad ética de evitar todos los errores, incluso los involuntarios. Los correctores tienen esa misión: evitar errores y respetar el discurso de los autores.
Pareciera sentido común, pero creo que es algo que todo aquel que se dedica o pretende dedicarse a esta profesión debería escribir en una nota adhesiva y pegarla en la pantalla de la computadora. Es fácil ceder ante la arrogancia de la tecla delete y dejarse llevar por una lógica simple pero cruel: el texto está pasando por corrección ergo tiene errores que hay que corregir. Si los errores no saltan a la vista, entonces se esconden astutamente, y es necesario minar el terreno para sacar a los malditos. Tampoco es el caso, pero la imagen bélica no es desacertada: muchas veces pareciera que estamos en guerra con la obra.
Mi encuentro inicial con la corrección no sólo delató algún rasgo sociopático de mi personalidad, también me introdujo a una profesión que yo asumía que existía por deducción, pero de la que nunca había escuchado nada. O más bien, que nunca había relacionado con nadie. La carrera de literatura te lleva a reconocer muchos nombres que no necesariamente son parte de la cultura popular, pero que tienen relevancia en el gremio por sus traducciones o trabajos de edición, incluso por fungir como mecenas. ¿Necesitas una traducción de la Ilíada? Elige entre Richmond Lattimore, Robert Fitzgerald o Stanley Lombardo para leerla en inglés, o entre Rubén Bonifaz Nuño y Emilio Crespo para la versión en español. ¿Quieres leer Los miserables? Huye lo más que puedas de la traducción de Nemesio Fernández Cuesta, porque al señor le daba por hacer censura extemporánea (no todas las famas son buenas), acércate a la de María Teresa Gallego. ¿A quién agradecemos la publicación de Hemingway y Fitzgerald? A Maxwell Perkins, quien tiene incluso una película sobre su trabajo como editor-terapeuta de Thomas Wolfe. A todo esto, ¿qué hace un editor? Roberto Calasso te lo responde. ¿Buscas apoyo en Patreon? Consigue a alguien como Antonieta Rivas Mercado, quien además de escribir y traducir, invirtió en literatura, teatro, pintura y, por desgracia, política. Un extra: Marta Salís es una antologadora excelente.
A lo que voy con toda esta perorata es que quienes están detrás de divulgar el trabajo del autor tienen sus propios reflectores; más discretos, sí, a veces casi imperceptibles, pero es seguro que hasta una velita de cumpleaños alumbra sus nombres de vez en vez. A los correctores, sin embargo, no los ilumina ni una extraviada luciérnaga. No tienen nombre ni apellido. Trabajan en las sombras enmendando oraciones, localizando algún perdido verbo para un sujeto que quedó en ascuas, evitando desplantes lógicos, adivinando qué sentido pretendían tomar tres golpes de teclado errados. Generalmente terminan haciendo más de lo que les corresponde, como completar bibliografías, asegurar que no haya plagio, determinar dónde deben ir las ilustraciones, preparar índices y hasta escribir notas introductorias que llevarán la firma de alguien más.
Pulen minuciosamente la obra desde sus etapas más tempranas hasta momentos antes de que se entregue a la imprenta y tras esto se alejan de puntillas, tal y como llegaron. Rara vez se les menciona en la página legal o colofón. Pocos autores admiten que el corrector estuvo ahí, atento a sus pequeños deslices o presuntos crímenes contra el idioma. Acaso su presencia se perciba como una falta, una mancha en el ethos de quien escribió. Para cuando los aplausos resuenan en las ferias de libros y entrevistas, los correctores ya están sumergidos en un nuevo manuscrito, lejos del reconocimiento. Invisibles en su persona, pero no en su labor; como bien apunta Ayala: “No hay reconocimiento por el infortunio evitado”. [1]
El panorama suena dramático, pero es real. Quizás los únicos que se libran del anonimato son aquellos que se alejan del confort de la gramática correcta y puntual para adentrarse en los maniáticos terrenos de la creación literaria. José Emilio Pacheco, Rodolfo Walsh,[2] Juan Rulfo y Augusto Monterroso[3] fueron correctores de estilo, pero las obras o artículos que corrigieron no se enumeran entre sus logros literarios. Quiero pensar que su paso por tan agobiante profesión les generó algún gesto compasivo con quienes más tarde tuvieron que corregir sus obras, a diferencia de autores como Juan Domingo Argüelles —quien de buena gana habría vaciado cicuta en el café matutino del encargado de corregirlo— o Jorge Ibargüengoitia —que no era tan beligerante, pero tenía pelea casada con un corrector que no conocía, pero que “imaginaba español, viejo y bilioso, cojo, con un bastón muy pesado, y una pierna perpetuamente enyesada”—. José Saramago no pasó por esta profesión, pero debió ser consciente de las crisis nerviosas que les provocó a los correctores de todo el mundo, porque les concedió un papel protagónico en Historia del cerco de Lisboa.
Otros que se salvan del olvido son aquellos correctores que publican manuales con todo lo que han aprendido y sintetizado tras una larga trayectoria. Aquí cabe resaltar que, al menos en México, no existe una carrera o maestría que se encargue de formar correctores profesionales. La mayoría sale de carreras de humanidades o de comunicación, y su formación se limita a la práctica. Por ello, títulos como El libro y sus orillas, de Roberto Zavala Ruiz; Redacción sin dolor, de Sandro Cohen; o Metalibro. Manual del libro en la imprenta, de Bulmaro Reyes Coria terminan siendo indispensables en el proceso de homogenización de la práctica, porque al menos aportan ejemplos y referentes a los cuales acudir en momento de duda. (Claro que siempre se corre el riesgo de que el manual de estilo de la editorial para la que se trabaja dicte algo completamente contrario a lo que digan estos autores y el sentido común, pero el corrector acepta con estoicismo tales horrores lovecraftianos).
También se salvan aquellos que se ocupan de darle memoria, y por tanto identidad, a esta profesión. Éste es el caso de Camilo Ayala, quien recorre en Invisibles cuantas historias pueden encontrarse sobre la corrección de estilo, desde sus inicios en monasterios —donde los monjes copistas sostenían con una mano el cálamo para escribir y en la otra una espátula para corregir, al tiempo que cuidaban sus espaldas del demonio Titivillus[4]— hasta la situación laboral actual: angustiosamente mal pagada. Las editoriales más prestigiosas aceptan los servicios del corrector, pero reniegan del pago, como si se tratase de una transacción injusta —personalmente creo que hasta te descuentan el valor del libro, para que no lo leas de a gratis—. Pero no todo gira en torno a los desplantes a los que se expone el corrector, también están las grandes angustias por las que éste pasa en el proceso, como las erratas que burlan la más estrecha vigilancia y aparecen virtuosas e inalcanzables la primera vez que abres el libro recién impreso. También están las perlas que se encuentran en la calle y contra las que no se puede luchar: “Se vende vestido de novia usada” o “Liquidación de niños por la otra puerta”, pero que no resultan tan graves como la publicación de material pornográfico en el libro de matemáticas para tercer grado de primaria (error que nada tuvo que ver con un corrector distraído, sino con toda una imprenta).
Según lo relata Ayala, ni los mejores autores evitan los tropiezos al escribir: Shakespeare insistía en que sus personajes escuchasen relojes en épocas donde no se habían inventado, y Guy de Maupassant concluyó que once más dos suman catorce. Entre todos los ejemplos que enumera, el que más le agradezco es uno de Carlos Ruiz Zafón en El juego del ángel: “al protagonista David Martín se le olvida su nombre y dice que es Daniel Martín”. Hace ya años que leí el libro y, aunque lo disfruté mucho, siempre quedé con la duda de si Daniel y David eran la misma persona o yo me había perdido de toda una trama de sosias que ocurrió frente a mis narices. Si bien el descuido (que sorteó las revisiones del autor, el editor y al menos dos correctores) ocasionó una lectura frustrada, sus consecuencias no fueron tan macabras como los ejemplos de las esquelas. Los más sanos han terminado difuntos en obituarios de Gayosso, y los más difuntos han revivido en notas necrológicas donde se anuncia que el muerto envía saludos. Si el asunto no fuese tan delicado, los correctores podrían emplearse hasta en las funerarias: el autor de El corazón de las tinieblas descansa en paz como Joseph Teodor Conrad Korzeniowski, pero su nombre era Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Las probabilidades de que Penguin Random House estuviera a cargo de tallar esa lápida son altísimas.
Hacia el final de la lectura, la cuestión adquiere un tinte más serio. Es común escuchar quejas de que la gente escribe cada vez peor, y esto no sólo se comenta entre quienes trabajan en la industria editorial, sino que se percibe también entre maestros de nivel medio superior y superior. La observación no es desacertada. Los recuerdos más vívidos que tengo de la universidad son los semblantes descompuestos de mis profesores de tercer semestre al notar que sus flamantes alumnos de literatura no tenían ni la más mínima idea de cómo escribir un ensayo —y que los responsables de los dos semestres anteriores habían evitado confrontar el asunto—. Al respecto, Ayala comenta:
…muchos de los estudiantes, incluso de carreras de humanidades, no pueden leer bien porque no adquirieron el hábito o tienen una cultura general renca. Un condiscípulo me recomendaba leer varios autores contemporáneos y especialmente a tres españoles: Camilo, José y Cela.
…habría que pensar en un programa de realfabetización de los universitarios. Luis González de Alba narraba en 1995 que uno de sus estudiantes del último semestre de psicología en la UNAM escribía Sigmur Froy, que para otro el autor de El llano en llamas era Pedro Páramo y que otro citaba Cien años de soledad de Octavio Paz. Además, en los proyectos de tesis venían palabras como sublimarón, reforzarón, introyectarón, acentuadas porque acaban en “on”.
Lo grave de este analfabetismo funcional es que la licenciatura no lo cura, tampoco las maestrías, doctorados, especialidades o diplomados. Además, en mi experiencia, a veces el asunto no se limita a la ignorancia o los lapsus, sino que tiene que ver más con problemas de educación cívica que gramatical. Van algunos ejemplos:
Al concluir la universidad, comencé a trabajar como asistente personal de una persona con doctorado. Mis funciones abarcaban desde traducir, investigar y resumir hasta llevarle café y ordenar el librero, pero la cúspide de mi cargo era la corrección. Mi única experiencia previa era lo ocurrido con mi tía, así que procuré andarme con cuidado y ser más educada en mis observaciones. La primera tarea que me encomendó fue revisar el capítulo introductorio del que sería su magnum opus: un libro sobre adolescencia y psicoanálisis. Fueron las 28 cuartillas más tormentosas de mi vida. Oraciones que no conducían a ningún lugar, párrafos que no tenían nada que ver con el tema y cuyo estilo no se ajustaba al resto del texto (después descubrí que habían sido extraídos de resúmenes de libros de otros autores), citas sin ninguna referencia, cambios de tamaño y tipo de letra a mitad del texto, páginas enteras donde sólo había ideas sueltas con las que yo debía formar oraciones. Me encontraba ante el equivalente escrito de la mansión Winchester, y durante cinco años enyesé y martillé ésa y muchas otras construcciones dantescas.
Posteriormente me contrataron como correctora freelance en una editorial famosa por ser muy económica y, por tanto, accesible para el público.[5] En alguna ocasión corregí la introducción a una antología de novela francesa donde la autora —exbecaria de varios lugares y coordinadora de publicaciones de un instituto nacional cuyo nombre omitiremos— insistía en mezclar las fechas del Primer y Segundo Imperio francés, así como a los Napoleones involucrados en la faena, lo que dio como resultado que Napoleón III fuese emperador a la tierna edad de menos cuatro años. En ese mismo repaso histórico, la voz autoral en cuestión decidió relatar con lujo de detalle todo el final de Nuestra señora de París, novela que sí estaba incluida en la antología, pero sólo un fragmento donde se describía la catedral. No había necesidad de hacer semejante destripe, ni siquiera se relacionaba con los temas que hasta ese momento había abordado; sencillamente se le acabaron las ideas. Pero la afrenta contra Victor Hugo no terminó ahí: la persona encargada de redactar su semblanza, dueña de un título de maestría, señaló al francés como el autor de El Jorobado de Notre Dame.
Hace poco revisé un trabajo conjunto de varios autores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores: personas que llegaron mucho más lejos que la vasta mayoría de los mexicanos en lo que refiere a grado de estudios, y a las que se les paga por estudiar y publicar. El trabajo pasó por la revisión de autores, dictaminadores y editores. Nadie fue capaz de notar que las referencias estaban en Vancouver, pero la bibliografía en APA. Que se enumeraban 56 en el texto, pero había 65 en la lista. Parece un error mínimo, pero los invito a revisar y reescribir tal cantidad de referencias bibliográficas y no terminar agraviando mentalmente a los antepasados del prójimo. No conformes con esto, también decidieron que las comas eran un artilugio inutilizable del siglo XIX, que las preposiciones son opcionales y que además es la palabra más bella del idioma, porque la utilizaron 24 veces en 19 cuartillas. Todos los autores enviaron una semblanza, todos trabajan en el mismo instituto: ninguno acertó a escribir correctamente el nombre del lugar.
Lo anterior no va en son de burla, mucho menos con la intención de destruir la carrera de alguien que seguramente se esforzó mucho por llegar hasta donde se encuentra. Como ya hemos visto, la corrección de estilo exige descomunal discreción: el corrector no existe y, por consiguiente, sus juicios y rencores tampoco. Entonces, ¿es poco profesional hablar de las aventuras gramaticales por las que uno pasa? Muchos dirían que el corrector debería actuar bajo el principio del secreto médico que rige a los profesionales de la salud, y en eso estoy de acuerdo. No obstante, olvidamos que esos mismos profesionales de la salud gustan de publicar y dar conferencias donde presentan estudios de casos clínicos, donde exponen el historial médico de pacientes anónimos con la sana convicción de que esto ayudará a la práctica médica. Me parece que a los correctores nos falta practicar este ejercicio, aunque sea sólo para enterarnos de que lo que hemos vivido no es un caso aislado, y que nuestras manías y paranoias son fundadas.
En los ejemplos que he mencionado no doy seguimiento al caso. Puntualizo mis frustraciones, pero no hablo de las resoluciones. Roland Barthes expresa mejor esta urgencia enunciativa en La cámara lúcida:
…siempre he tenido ganas de argumentar mis humores; no para justificarlos; y menos aún para llenar con mi individualidad el escenario del texto; sino al contrario, para ofrecer tal individualidad, para ofrendarla a una ciencia del sujeto, cuyo nombre importa poco, con tal de que llegue (está dicho muy pronto) a una generalidad que no me reduzca ni me aplaste.
De todos los ejemplos, empero, sí puedo desprender una hipótesis: la doctora de los ensayos dadaístas, la coordinadora con las confusiones espacio-temporales y los autores postdoctorados con bibliografía dudosa no carecen de educación, pero sí de civismo, pautas mínimas de comportamiento social. Todos ellos sabían que una persona iba a leer sus textos y aun así no se tomaron la molestia de revisar que fuesen legibles, que no arruinaran la experiencia de lectura del otro o que sus fuentes estuvieran correctas. Respetar al prójimo incluye no hacerle pasar las de Caín al momento de leer, incluso si esa persona se dedica a una profesión que ha aceptado de buena gana recibir los primeros improperios de Titivillus. El caso del maestro con problemas para distinguir entre la autoría de Victor Hugo y una corporación del mal me parece menos serio, un traspié que cualquiera pudo sufrir: recordemos que más de uno creció convencido de que Hera amaba a su hijo Hércules.
Claro que es fácil criticar el trabajo ajeno y exasperarse con los yerros que forjaron otros. Pero bajo ninguna circunstancia el mensaje es que los correctores son perfectos cuando escriben, y por ello deberían ser ascendidos y tomar el lugar de los autores por los que velan. Hace algún tiempo, revisando comentarios en Twitter acerca de Marabunta, me encontré con alguien que comentaba que abandonó la lectura de un texto de mi autoría porque escribí rebaza en lugar de rebasa. Leí por lo menos seis veces el documento y nunca reparé en ese error; a la fecha me da vergüenza acordarme. Nadie está exento de errores durante el proceso de creación, pero habría que aprender a trazar una línea entre lo que es un accidente feliz y lo que es una muestra de desprecio por quien viene después en el proceso editorial.
El propósito de todo esto era escribir una reseña sincera para recomendar un libro que me parece bueno y pertinente, pero se terminó convirtiendo en un soliloquio poco temperado. Creo que esto le puede suceder a más de un corrector: la reserva y discreción es tanta y tan extrema que, cuando finalmente se quiere expresar algo, la idea se transforma en un caudal incontenible de recuerdos, experiencias, errores y frustraciones. Invisibles no menciona los nombres de grandes correctores del mundo editorial (¿los habrá?), no cuenta sus historias de éxito tras haber ayudado a las plumas que ganaron el Nobel, pero sí se detiene en catastróficos tropiezos que seguramente causaron úlceras gástricas a todos los involucrados. El corrector sólo se hace notar cuando su papel ha sido omitido por completo o cuando ha realizado un mal trabajo. Fuera de estos dos escenarios, su labor y su existencia son invisibles, pero lo segundo no tendría por qué ser así. Quienes han sorteado tantos mares para llevar las letras a buen puerto deberían tener derecho a utilizar unas cuantas para nombrarse a sí mismos, percibirse y significarse como parte crucial del proceso total del libro, y no cómo un apéndice problemático por extirpar.
Ayala Ochoa, Camilo. Invisibles. Reflexiones sobre la corrección de estilo. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2020.
[1] Pregúntenle a Stanislav Petrov.
[2] ¿Cómo sería su experiencia que terminó escribiendo un cuento donde al corrector lo matan?
[3] Los dos últimos también fueron copistas. Al respecto, Enrique Vila-Matas dice en Bartleby y compañía: “Rulfo y Monterroso, copistas en Ciudad de México, se escondían muchas veces detrás de una columna porque pensaban que el jefe no quería despedirse de ellos sino despedirles para siempre”. Seguramente la anécdota es una ficción, pero ese sentimiento de ser el último y desechable eslabón de la cadena es legítimo y verídico.
[4] Dice Ayala: “Se trata de un demonio erudito y políglota que junta pruebas de letras, palabras u oraciones olvidadas, reemplazadas o mal dichas y las muestra como denuncia en el juicio de las almas… Lleva un saco, cesto o esportillo que debía colmar con mil errores cada día para registrarlos en un libro de pruebas”.
[5] Los bajos costos de los libros implicaban que se publicaran obras incompletas sin avisarle al lector que leía un extracto, que las traducciones fuesen plagiadas de otras editoriales y que muchas veces no se les pagara la cantidad acordada a los ilustradores, pero aquello es harina de otro costal.
Arte: El sueño de la razón produce monstruos, Francisco de Goya