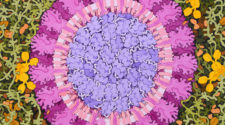por Oliver Muciño
Los ladridos de los perros se desataron por la madrugada, lo despertaron y fueron el presagio. Había muerto su hermano en la cama junto a la suya, durante la mañana aún oscura, de manera inusual, de cansancio, su corazón se había detenido, supo que era el corazón y no el cerebro, porque poco a poco fue cayendo en una apología de la fatiga, como quien se da a sí mismo una caricia sonámbula y se vuelve a dormir. Los ladridos se convirtieron en aullidos doblando en cada esquina de la calle, y en un lapso de tiempo sonaban aglutinados los jadeos babeantes en la puerta principal de su casa, los perros rascaban con sus uñas el cromo del hierro vaciado y lanzaban sus costillas contra la cerradura, él no pudo más que abrir la puerta al llamado, agitados entraron hasta el cuarto y tomaron el cuerpo sin vida arrastrándolo hacia la calle. Afuera los vio perderse camino arriba en el monte, con el sol naciente relampagueando en sus lomos de llamas aceitosas, les dio la espalda y se marchó, caminó con los pies descalzos por debajo de la banqueta y el sol en la frente, mientras poco a poco perdía el rumor del cuerpo desfallecido que ascendía detrás de él.
Después de caminar la mañana entera hasta la la tarde estaba en casa de sus padres para avisarles del suceso, había vuelto ahí sin saber cómo, encontró la puerta del zaguán abierta, la entrada a la estancia también, su madre sentada en el comedor lloraba desconsolada, escarbando con sus manos la memoria de su maternidad, removiendo la tela suelta de su falda en su regazo, su padre extrañamente posado entre la furia y el desengaño, sin mirarlo ni hablarle lo cuestionaba como si fuera el culpable de todo, el arma fratricida, y él con la angustia de no saber la causa exacta de la muerte ni el paradero del cuerpo, sólo callaba la mirada y hablaba atrapado tontamente en un vaivén de sinrazones contra la ignorancia que lo permeaba todo, ¿cómo explicaría los perros y el misterio del monte sin recibir el reproche de su indiferencia ante el hurto profano de los animales? En silencio pasó la tarde a la noche, fueron apareciendo personajes sepultados en el pasado como un manojo de citas pendientes en el tiempo, cada aparición traía consigo un recuerdo de su hermano que no le evocaban su figura para nada, sin embargo escuchaba a su padre confirmar lo contrario, que así era justamente como él lo recordaba. Él en cambio tenía una imagen fresca de su hermano brincando en la cama cuando lo apaleaba bruscamente en medio de una lucha libre, lo recordaba con el cuerpo flaco de la pubertad, con los brazos largos hasta las rodillas, y la cara pequeña con el gesto enjuto dentro de la máscara vieja del gran luchador “el Rayo de Jalisco”, lanzando patadas en el aire, contrayendo los músculos previendo la lucha y la amenaza fraternal del pleito inventado. Habían pasado años de eso. Ya para las diez su hermana, la mayor de los tres, tomando la situación en sus manos, como si aquello lo supiera de antemano, tenía todo listo para llevar la ceremonia funeraria rápidamente al olvido.
Habían bebido leche los dos durante la cena de anoche, un señor pasó por la calle acarreando frascos de leche fresca en un diablito, bebieron, un litro cada quien, se preguntaron si la leche era de vaca o de burra, y se fueron a dormir.
Dentro del velatorio el tiempo se contaba con las cuentas de un rosario, los rezos murmurados zumbaban como el motor de una maquina tersa de tonos agudos y femeninos y los aromas húmedos de las rosas predecían la tierra profunda que habríamos de escarbar después, todos morimos un tanto entonces, sin prisas, el cuarto mismo era la caja del muerto, en cada rostro se veía la vida perdida, extraviada en la penumbra que dejaban las velas cortas movidas por el viento imperceptible que liberaban los sollozos, el aliento triste de la congoja. Cada quien completaba una parte del cuerpo ausente. Enfrente de mí, la tía Socorro bendecía a todos conforme avanzaban a ver la caja venerada, era ella el último bloque que había que pasar antes de llegar al féretro vacío, aquella posición de celadora no era coincidencia, todos creían que la tía estaba un paso más cerca de dios, es decir, de la muerte. Desde mi lugar subiendo la mirada por sus calcetas gigantes color de verde olivo, suspendidas mágicamente desde sus rodillas bizcas veía alongarse la piel de sus muslos y descubrí al final de ellos, en la unión de las dos piernas, la oscuridad de su parte sexual, había olvidado la ropa interior, eso tampoco era coincidencia. La noche estaba entera y estaba abierta, a plena madrugada era igual de lejana la tarde como la mañana cuando del salón fuimos despojados los hombres, el último tras ellos fui yo, las puertas se cerraron tras de mí, pues creí que ser niño no era ser hombre, pero esa noche sí, la tía Coco me llevó hasta la puerta y yo no opuse resistencia, me convertí en un hombre por tres cuartos de hora, o un hombrecito como ella me llamó. Afuera en la calle mojada se sentía la brisa extraña de la noche que cae en su ciclo de aguanieve, los hombres prendieron cigarrillos y fumada tras fumada veía deshacerse las cenizas antes de llegar al suelo, y aquellas con mayor suerte que resistían el empuje fatal del calmado viento eran aniquiladas por las aguas estancadas en las cuencas imperfectas del pavimento. Mi padre prendió tres cigarros, el segundo y el tercero con la fresa ardiente del anterior, bajo la marquesina contemplaba el humo transformado salir desde su garganta, era siempre diferente al de los demás. Al volver toda la habitación estaba impregnada de un olor extraño, entre el olor a café helado y a las rosas enramadas agonizando hacia su propia muerte, los alcatraces mojados de las coronas funerarias, los papeles saturados de excreciones lagrimales y mucosas acumulados en el cesto para la basura, el perfume amargo de la pasiflora que la tía Coco constantemente sorbía, hedores de la senectud, el adherido tufo de cigarro apagado en los trajes de los señores y un penetrante aroma a mantequilla, inexplicable, olía aquella mezcla como a la cabeza aguada de un recién nacido. Quise acercarme al fin a la caja en el centro del altar, me impacientaba el contenido, pero justo antes la tía Coco me sostuvo y me recargó sobre su regazo, me empezó a hablar de la muerte y a cuestionarme el qué hacía yo allí, que ese no era lugar para un hombrecito tan elegante, que tenía otros cometidos a los ojos de dios, en fin, con tanta habladuría me llevo al sueño profundamente entre sus brazos.
Eran dos cajas. Para ahorrar esfuerzo yacía la más pequeña encima de la otra mientras una guardia las llevaba levantadas hacia la fosa, veía cuatro hombres de cada lado cargándolas en las espaldas encorvadas, parecía una araña ciega y gigante de dieciséis piernas moviéndose discordantes en el prado mojado. Yo era el único ahí que tenía una imagen del muerto en la cabeza, nadie conocía el aspecto desalmado de mi hermano, sólo yo tenía la visión completa de su vida y de su muerte, sólo yo podía poner el muerto en la tumba, me preguntaba de qué estaba llena la caja, cómo sabían suplantar el cuerpo ausente, ¿porqué había dos cajas?, no entendía nada. La luz había develado la oscuridad del cementerio, el calor del sol resultaba reconfortante. Al llegar al sitio de la perpetuidad, dos sepultureros tenían un hoyo exacto en la tierra, del lado derecho un monte de tierra negra y del lado izquierdo una mezcla preparada de cemento. Al ser depositadas ambas cajas en la excavación me lancé instintivamente junto a la primer pala de tierra, adentro con las cajas las abrí, en el interior de la caja grande habían dulces, ropas, frutas frescas, fotos y cientos de monedas viejas, escuchaba los gritos chirriones de espanto arriba en el prado, ya no había vuelta atrás, sentí la segunda pala de tierra en mi espalda, dentro de la otra caja más pequeña yacía el cuerpo de un niño vestido con ropas finas y acomodado boca abajo, ¿qué era lo que estábamos haciendo?, ¿quién iba a acompañar a mi hermano en el lecho eterno de las ausencias?, ¿quién era ese niño mirando hacia la hondura del abismo?, ¿qué clase de complot inhumano llevábamos a cabo?, mi vista se nubló y una luz cansada que apenas y llegaba hasta mí me recogió de entre la tercer pala de tierra, y enseguida me desmayé.
Hace media centena de años que el monte se pobló, se cortaron magueyes enormes y árboles viejísimos para construir casas y pavimentar las calles, los perros, tlacuaches y zopilotes tuvieron que huir hacia arriba para sobrevivir, cerca de la punta del cerro, y cada vez debían subir más para no ser absorbidos por la mano humana, en las noches bajaban a las faldas del cerro a buscar comida, se les oía en grupos separados hurgar en la basura y recorrer las calles de su antiguo territorio.
Cuando abrí los ojos me hallaba recostado sobre tres sillas de madera, la voz de mi madre me despertó, era una casa desconocida para mí, era del abuelo de mi padre, en donde había pasado los primeros años de su vida, la casa era vieja pero parecía nueva si no se percataba uno de las capas de polvo que la escudaban, los colores de las paredes en el pasillo al aire libre eran de color morado, arriba el cielo casi negro resaltaba cientos de estrellas palpitantes, tal como la describía en sus historias infantiles. En la superficie mi madre hablaba con mi padre y yo los escuchaba escondido detrás de una maceta con una palma seca dentro, ella le contaba que mi hermana estaba muy afectada y que cumpliendo la tradición, todas las mujeres se habían sacado leche de los pezones para dársela al muerto, siendo su hija la que vertía mayor cantidad de líquido en la caja vacía y en la boca muerta; pero si no había boca, ni muerto, sólo quedaba allí la ausencia, un sarcófago deshabitado, una barca vacía, estaba seguro de eso. Perderlos al mismo tiempo, el más pequeño absorbía la leche fresca con ávida gana, recuperó su color y parecía dormido, decía mi madre a mi padre, yo no entendía nada. Seguí por el pasillo adivinando la razón de aquel aroma a mantequilla en el cuarto del velatorio, era el aroma de la leche fermentada, de la crema batida vertida por las mujeres del funeral. Sin poder pasar un cúmulo de la saliva atorada en mi garganta deshidratada, accidentalmente toque mi pecho y lo hallé tibio en mis manos y encontré entonces con los dedos mis pezones endurecidos, brotaba leche de ellos como brota el llanto, a gotas resbalando por la piel, alcé mi playera por encima de mi nuca y naturalmente me detuve en cada maceta del pasillo y dejé fluir el líquido abundante sobre la tierra seca que guardaban. Así, de cuclillas, repartí el abono cálido de mi entraña, exprimí la última ración posible en mis manos y la lleve a mi boca para calmar su sequía y tragué al fin el dejo brumoso atorado en mi garganta. Seguí mi camino hasta llegar a un pequeño patio central donde un ligero techo de caña resguardaba una hamaca tejida de cáñamo, me acosté en ella y me envolví un largo rato en su faz extensa como en un capullo de oruga.
Todo alrededor era silencioso. A un costado del patio había un cuarto de paredes azules, mi padre estaba dentro sentado en un sillón de gamuza empolvado, viendo fijamente la pantalla negra de una televisión inservible, la verdadera visión que estaba dentro de él yacía en una profundidad desconocida. En el otro costado había otro cuarto con una cama tendida con varias colchas encimadas y en su frente un closet con dos grandes espejos externos, me liberé de mi capullo y entré en él, comencé a mover las cosas que estaban cubiertas por una costra gruesa de polvo, debajo de diversas figurillas de porcelana relucía el barniz limpio de la madera, tomé un portarretratos con la foto de una mujer anciana, María Luisa se leía escrito detrás, me senté en la cama y miré en distintos ángulos los espacios altos del cuarto a través de los espejos, cientos de telarañas me obligaron a salir de ahí estremecido. Justo al lado de la hamaca había un par de sillas de mimbre y una mecedora muy antigua de caoba, con varias telas viejas encima, las quité del asiento censurado y sentado me mecí en ella, allí pase otro largo rato, un tiempo eterno, tras el rechinar de sus patas arqueadas las cosas alrededor desaparecían como si hubiera pasado eternamente el tiempo sentado, luego levanté el rostro y vi mi rostro en un espejo colgado en la oscuridad de la pared en frente de mí, pero no era yo el que se reflejaba, era la madre de mi padre sentada en la mecedora, una mujer vieja era yo. Pero el hecho no me atemorizaba, mi vejez era temprana, lancé mi chal alrededor de mis hombros y me levanté al fin de la silla ayudada de mi bastón, mientras masticaba mi lengua con mis encías tomé el cepillo del tocador, temblando, escarmené mi pelo alborotado en miles de hilos plateados cuando escuché el murmullo frívolo del televisor desde el cuarto cruzando el patio, encabritada fui allí para apagarlo, el chillido de sus distorsiones taladraba mis oídos, era mi sentido intacto por los años. Adentro observé a mi hijo mirarla secamente como un árbol viejo o un matón sin escrúpulos contemplando su último asesinato, pendía un cigarro encendido de sus dedos deformados y en una línea perfecta hasta el suelo se acumulaban las cenizas una sobre otra, de inmediato le grité soltara el cigarrillo al pillo y anduviera a por agua del pozo, antes que el ferrocarril detuviera su paso justo a mitad del camino como era su costumbre, que acá la llave del agua estaba desierta y debía bañar la vaca moribunda de su abuelo y había que lavar las ollas de la comida y echarle agua a la letrina, asombrado me miró mi hijo encanecido, y me cuestionó de dónde había sacado el chal que posaba en mis hombros, es el chal que me dio tu tía Coco, ¿qué pregunta era esa?, luego enfurecido preguntó que cual pozo, que de qué ferrocarril hablaba, preguntó qué hacía yo allí, pero si esta era mi casa, ordenó que saliera del cuarto y lo dejara sólo, que de qué letrina hablaba, que no era tiempo para esto, que bastaba de estupideces, comenzó a insultarme pálido de espanto: bestia negra, estúpido chacal, adefesio blasfemo, animal negro del averno, gritaba babeando como ahuyentando un ánima chocarrera, y así se me prendió la mecha, referirse a su madre con esa autoridad de maleante era intolerable, me dirigí pronta hacia él y le sostuve con los diez dedos las patillas despeinadas pero se zafó rápido poniéndose de pie, comencé a asestarle golpes con la palma de la mano sin fijarme donde depositaba el trancazo, a mí no me hablaría así el pelado, pero el hijo del diablo me contuvo, violentamente me tomó las manos con las suyas y sentí su frialdad de siempre, y me arrojó hacia fuera torciéndome un brazo en la espalda, tropecé con el tope de la puerta y al caer se trozaron en el aire los fémures de mis dos piernas, tronaron los discos descalcificados de mi columna, mis tobillos colapsaron de sopetón, mi cuerpo era tan frágil, mi piel comenzó a desprenderse en cientos de pellejos transparentes tan ligeros que reviraban ondas perdiéndose en el aire, mis ojos se secaron y endurecieron como nueces, intenté liberarme del dolor a gritos pero el sonido agudo de mi voz se ahogaba, mi pelo de ceniza se separó suave entre el polvo y la pelusa flotante del ambiente y poco a poco se develo mi cráneo anciano, mi corazón secó su sangre y se contrajo, implosionado se tragó a sí mismo, después de aquello morí.
Ilustración: “Perros peleando en un claro del bosque” de Frans Snyders.