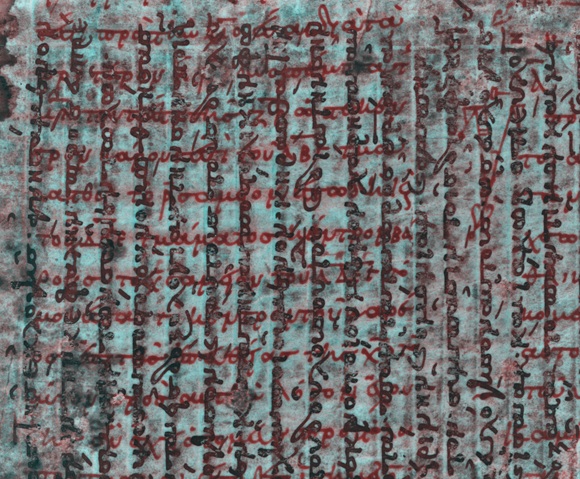por Rodolfo Ruiz Vázquez
No podía ser de otro modo: recién levantado y mi cerebro ya desmenuzaba lo dicho el día anterior, empezando por las indirectas del analista. Haciendo tiempo antes de bañarme, me había sentado a ver el programa de las doce. Con vozarrón engolado, el tal por cual analizaba el inolvidable encuentro entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, señalando que, para los ninis de ahora, las gestas futbolísticas eran lo más cercano a una clase de Historia. Como si por no tener un título universitario uno fuese un filisteo que se la vive frente a la caja idiota. Pues idiota él, que vive de ella.
Desde que salí tuve señales de que iba a ser una tarde difícil de interpretar, aunque a la sazón las haya pasado por alto. El conserje trapeaba las escaleras. Al verme venir se hizo a un lado, se recargó contra el barandal y me dijo:
—Pase usted, señor.
Ese señor, que para una persona poco observadora podría pasar por una cortesía, era aquí, con el tonito empleado, una falsa reverencia dirigida, en opinión de un hombre del pueblo, a un señorito fifí que no sólo se desempeñaba en un oficio de poca utilidad, sino que tenía la frescura de interrumpirle a una persona su trabajo honesto. Engatusado por el dulce, no advertí la ponzoña.
De ahí a casa de tío Gerardo y al restaurante. En el coche nos pusimos al corriente. Le platiqué sobre mis proyectos, que incluían la traducción de algunas caricaturas en YouTube. Tío Gerardo me refirió su día en el club y el saque as de su compadre.
Durante el paté de ganso le platiqué sobre una película que había visto recientemente, sobre Cochise. Él me hizo un resumen de una película sobre Goethe que había visto en la televisión, en la cual el amor por una misma mujer llevaba al joven Goethe y a su maestro a enfrentarse en duelo. Había una escena de sexo en la lluvia que le pareció bellísima. Tomé su relato con muchas reservas, pues el tío suele falsear los recuerdos. Para rematar, expresó que, si él tuviera un consejo que darles a los jóvenes, sería que disfrutaran la vida al máximo.
Este consejo, al calor de las copas, con los deliciosos panecitos con paté y bajo esa luz aduraznada que entraba por las ventanas del restaurante, me pareció digno de grabarse en letras de oro.
Ya cuando caía la noche, tuve el mal tino de hablar de un estudio que estaba traduciendo sobre el espanto. Él observó:
—Eso es de hace doscientos años…
Yo interpreté sus palabras en el sentido de que se trataba de una noción arcaica en nuestros días, quizá por la influencia y el mayor alcance de la medicina alópata. Le hice notar, para demostrarle que el espanto era una enfermedad presente en muchos pueblos en la actualidad, que el libro había sido publicado apenas en 2009. Le expliqué como a las creencias prehispánicas se había sumado la influencia de los conquistadores para formar un concepto sincrético de la enfermedad.
Hubo una pausa. Él, de la nada, me preguntó si había leído un libro llamado Un mundo perfecto. Le dije que no, y él lo describió, antes de hacer una sinopsis, como una lectura básica para todos los que hubieran pasado por una universidad. Repliqué, enfadado, que entonces yo debía de ser un bruto.
Una vez que tío Gerardo hubo emprendido la sinopsis del libro, esa lectura obligada para todo aquél que reclamara el título de buen lector resultó ser Un mundo feliz de Aldous Huxley, y no Un mundo perfecto de Johnny Sé Cómo Se Llama. Le hice notar la falta, y tío Gerardo, con un aire de indiferencia, dijo que últimamente se le olvidaban los títulos. El caso, prosiguió, era que en su momento la visión de Huxley, sobre un mundo en que la gente, creada en probetas, nacía con una inteligencia y un rol social predeterminados, le había llegado a parecer exagerada. Pero hoy, con la perspectiva de la edad, le parecía más vigente que nunca.
Claro, dijo, Un mundo feliz. Qué buena memoria… Él tenía, comentó, un empleado con una memoria prodigiosa que se podía acordar de los nombres de todos los personajes de una novela. Hizo una pausa y dijo que a él, lamentablemente, casi siempre se le olvidaban los nombres, pero en cambio podía acordarse muy bien de lo que pasaba, de las situaciones, de los acontecimientos narrativos.
Dando sorbos a su vodka me puso al tanto de su salud. Se había roto la rodilla en Arizona, al caerse de las escaleras. Luego le diagnosticaron cáncer de estómago; le quitaron el tumor a tiempo. Yo ya sabía todo esto, pero no lo había escuchado de su propia boca. Lo vi fijamente a los ojos mientras él hablaba. Me sentí culpable por no haberle hablado por teléfono luego de enterarme de su mal.
Ya para el final de la comida empezaba a sentirme enojado, aunque sin saber por qué. Lo fui a dejar a su casa. En la noche mi cólera disminuyó cuando en su biblioteca me ofreció un té de manzanilla y me regaló un libro. Era una edición bilingüe de El cementerio marino. El té de manzanilla, por alguna razón, siempre me ha tranquilizado, y en esos instantes sentí un cariño enorme por el tío Gerardo.
Pero en la mañana mis sentimientos cambiaron.
Hay que señalar que la comida del día anterior se había verificado en circunstancias un poco tensas. Hasta entonces, habían pasado seis meses sin vernos. Sabía que, al reanudar el contacto, correría el riesgo de caer en sus redes, pero no podía decirle que no a la langosta, y tampoco al tío: después de todo, el pobre había estado enfermo, y no quería sentirme mal si algo peor le pasaba… Como lo había previsto, el astuto zorro había vuelto a jugarme una treta.
Tuvo que pasar un día, pues, para que en retrospectiva especulara si el tío, al opinar sobre el espanto, no había dado una opinión diametralmente opuesta a la que yo le atribuí, a saber, no que se trataba de una enfermedad anacrónica, sino antiquísima, de tal modo que el apunte rezara en los siguientes términos: “Eso del espanto es desde hace doscientos años”. De haber sido así, y al percatarse de mi interpretación errónea, el tío habría intentado darme a entender que, como en el libro de Huxley, en el mundo había personas inteligentes y estúpidas que cumplían ciertos papeles en la sociedad acordes con sus capacidades intelectuales, personas que podían sostener una charla inteligible con sus congéneres y otras que no entendían un bledo. Todo para no espetarme que yo era un triste comemierda.
Luego estaba lo de la memoria.
En el aprendizaje de una lengua extranjera el alumno se familiariza con el concepto de los falsos amigos. Es cuando entre palabras de distintas lenguas se establece una relación de similitud o igualdad a nivel fonético u ortográfico, pero la equivalencia semántica no existe. Por ejemplo: el verbo bâtir, que en francés quiere decir “construir”, y el verbo batir en español. Del mismo modo, en la vida existen modos de decir las cosas que, por semejarse a la manera en que uno las enunciaría, parecen significar algo, cuando en realidad expresan un mensaje completamente distinto.
¿A qué voy con todo esto? El adjetivo de prodigiosa con que calificó la memoria de su empleado no tenía, en su mente, el mismo valor cualitativo que en la mía. Si yo me di cuenta de ello fue porque conozco el código de tío Gerardo y sé que sus palabras nunca denotan, en su código, lo que expresan en la superficie. En lenguaje aparente, tío Gerardo había dicho que le pesaba no tener la memoria a la que había tildado con un adjetivo tan envidiable. Recurriendo al diccionario de su lengua, la frase daba un vuelco radical.
En el reconocimiento sobajado de las cualidades de su empleado iba implícita, como una anotación casi ilegible, el concuerdo universal de que los memorizadores de minucias son unos pendejos. Le bastaba con saber que yo entendería con vaguedad ese mensaje apenas asomado entre líneas, líneas que aún rezumaban con los falsos perfumes panegíricos con que las había sahumado el adjetivo prodigiosa, para sugerirme de manera muy sutil sus propias virtudes como lector que sólo atiende a las cosas que realmente importan en un libro, sin que la literalidad, y he allí su genio, permitiera ver algo distinto que el espíritu generoso de quien reconoce las virtudes del prójimo.
El elogio hecho a otra persona terminó, como por arte de magia, reflejándose en él mismo. Y de pasada me tiró toda su artillería: él sabe que yo considero importantísimo memorizar las palabras de una lengua extranjera, tanto así que dedico más tiempo a la retención del vocabulario que a la traducción como tal. Ejercicio el de la retención que para tío Gerardo es indicativo de un magín mediocre. Ya despojado de la humildad fingida, su comentario podía leerse del siguiente modo: “Bueno, lo que pasa es que yo no presto atención a esas tristes chingaderitas”.
Uno como traductor se vuelve atento a los registros literarios. Puede distinguir entre un buen y un mal escritor a partir de la unidad de tono a lo largo de la obra. Son pocos los casos en que la versatilidad en el registro obedece a una intención de estilo, y para eso se precisa genio. Por lo común es una señal de que el escritor perdió el control de la bestia.
¿No fue acaso el colmo de la incongruencia cuando, ya en el coche, a mi pregunta de si la edad tenía sus ventajas, él me dijo que hacía a los hombres más sabios y prudentes, aunque también traía muchas complicaciones físicas? Más sabios y prudentes. Yo, un muchachillo imprudente, debía modelar mi conducta con ejemplos de prudencia como los que acababa de observar en la comida, siendo el paradigmático el llamar idiotas a todos los que no hubieran leído un libro cuyo título ni siquiera se sabía bien.
No sé qué me pasa con tío Gerardo. Son tantas cosas. Imaginar su mirada crítica cuando leo un texto en una lengua extranjera y me figuro que está a mi lado y me examina. Su presencia ubicua como juez de mi inteligencia. El deseo de demostrarle que soy una persona capaz. La esperanza, casi nunca satisfecha, de recibir su aprobación. Sus constantes alusiones a una infancia de pobreza en el campo, a una juventud de esfuerzo y a una madurez en la que pudo cosechar los frutos de ese esfuerzo y de su natural cacumen, como si me estuviera champando que yo soy un escuincle consentido que siempre lo tuvo todo. Los momentos en que yo deseaba llorar de rabia ante el recuerdo de una burla suya. La agitación de mi voz, causada por el nerviosismo, cuando me habla por teléfono, y la pregunta sarcástica de si estoy haciendo ejercicio. Su sonrisa de magnate en las fotografías. La necesidad de verlo y el temor de que se burle. El no estar seguro de cuánto lo quiero y cuánto corresponde al interés económico. El alivio que me daría dejar de pensar en él.
Tío Gerardo me inspira sentimientos contrastantes.
Por un lado, el rencor. Cuando pienso en él, regreso al rayón que el pedal de mi bicicleta dejó por accidente en la puerta de su coche y a la indirecta, un poco más tarde, de que causar daño a propiedad ajena era propio de muchachitos sin criterio. A las ocasiones en que me tocaba acompañarlo al banco en Arizona y yo, enfadado y aburrido de estar en un lugar para gente grande, lo veía depositar o sacar gruesos fajos de billetes verdes. A la madrugada, en su casa en Arizona, me pidió que dejara de hacer ruido y yo, enojado, arrojé su reloj de péndulo al lago artificial. Al poco entusiasmo que mostró ante los dibujos que yo había hecho en un viaje a Filadelfia, y a su comentario de que yo no era una persona creativa. Al trato exigente, casi siempre innecesario, que da a sus empleados.
Pero también la ternura. Cuando pienso en él me remonto a Valle de Bravo y a las noches en que veíamos la luna en el jardín de su casa de campo. A los viajes a su pueblo natal, Acámbaro, por una carretera sinuosa y boscosa donde, me contaba en el coche con entonación solemne, un camión había perdido el control en una curva y se había despeñado. Al sarape con el que cubrió mi espalda mientras yo, acatarrado, leía un libro en el jardín en el crepúsculo de la víspera de Año Nuevo. A la visita que me hizo al hospital cuando me operaron de una hernia, y cómo me ayudó a apoyarme para ir al baño. A la buena voluntad con que, cada diciembre, entrega un generoso sobre azul a sus empleados.
Y cómo olvidar la gratitud. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía cuatro años. Los abuelos del lado de mamá habían fallecido de un infarto y de diabetes, y los del lado de papá estaban en un asilo. Mi único pariente cercano, el hermano de mamá, era un director de cine que vivía en Washington y no tenía tiempo para cuidar engendros.
El que tampoco tenía tiempo, pero sí mucho cariño a la memoria de mamá, era el empresario Gerardo Farah. Habían sido novios en la universidad. La amistad se prolongó incluso cuando mis papás ya estaban casados. Tío Gerardo y papá descubrieron que tenían tanto en común que los lazos que en un principio unían al tío exclusivamente a mamá se extendieron a papá, y formaron un trío bizarro en el que la camaradería suplantó a la rivalidad que suele haber en estos casos.
Cuando se enteró de la muerte de sus mejores amigos, no dudó en abrirme las puertas de su casa. Desde entonces me prodigó todo el cariño que puede esperarse de un padre. Siempre ha sido un hombre ocupado y, aunque no podía atenderme a todas horas, las veces que lo hacía me daba a entender que los pequeños momentos en que estábamos juntos eran los más felices para él. Su apoyo, tanto económico como moral, fue incondicional. Asimismo nunca dejó de ofrecerme, íntegra, su personalidad chancera.
Sentimientos encontrados. De unos años a la fecha los contras llevaban la ventaja. Volvía a vivir, en el recuerdo, los momentos en que me había escarnecido. Como cuando me operaron de la hernia, que, por realizarse la cirugía a medio año de que hubiera abandonado la universidad, brindó la coyuntura para que el muy chistoso me espetara la lindeza de que ya estaba suave de andar destripando. Una vez tuvo la osadía, al avisarme que ya me había depositado mi domingo, de decirme que ai tenía unos pesos para mis chuchulucos. Mis chuchulucos. Como si no supiera que con ese dinero iba a comprar un diccionario y una gramática del francés. Yo sé que esta palabra suele tener un tono afectivo y jocoso. Todos los traductores sabemos, sin embargo, que el matiz de una palabra sólo puede comprenderse si uno conoce el contexto.
Pues la prueba de la agreste relación de tío Gerardo con los libros es su tozuda abstinencia de separadores y el recurso, a falta de éstos, de doblar la esquina de la página. Y prueba de su fanfarronería es que habla de ellos como si los hubiera releído quince veces, cuando en realidad los deja inconclusos. Para un empresario como él, los libros no pasan de ser objetos, en ocasiones estorbosos, que pueden ser entretenidos, pero de los que conviene mantener cierta distancia: chuchulucos.
O cuando me preguntó, también por el teléfono, cómo iba con mis indiomas. Esto me lo hubiera podido decir un traductor que domina dos o tres lenguas, y no me habría ofendido al reconocer una consideración humorística hacia un oficio que se ama, pero que no se desempeña con solemnidad.
Ahora bien, en la traducción no basta con leer un texto; hay que conocer la biografía del autor, pues la historia de su vida puede aclararnos pasajes ambiguos. Si uno conoce el orgullo cosmopolita y autosuficiente que refleja tío Gerardo al momento de narrar que, en muchas ciudades del mundo, él, que sólo habla español, se logró comunicar con base en señas, uno puede inferir, sin hacer uso del diccionario si se me permite la metáfora, que las lenguas no le inspiran respeto. Al contrario, le parecen sistemas complicados y de mero alarde que un hombre inteligente puede obviar con el recurso más práctico del lenguaje corporal.
Así es tío Gerardo, siempre descalificando a los demás. Podrías ser el traductor más capacitado del mundo, con un puesto en la ONU como intérprete y ejerciendo importantes labores de mediación en el panorama político contemporáneo: aun así, y aunque supieras más lenguas que Ernesto de la Peña y hubieras traducido la obra completa de Balzac al sánscrito, para Gerardo seguirías siendo un triste conocedor de indiomas.
La facultad esclarecedora del conocimiento biográfico también ilumina la incongruencia de la que ya hice mención. Tío Gerardo no recuerda el título de una novela que según él todas las personas con cierto nivel cultural deben haber leído y no ha aprendido a dar un trato civilizado a los libros que nunca lee completos, pero vaya que era grande la indignación con que me ordenaba que sacara las manos de mis bolsillos o que no bostezara en la mesa; cómo era grande, inflado, su prurito del buen hablar, que lo llevó a decir que no se decía agarrar, sino tomar, aunque un segundo después insistiera, con voluntad de piedra que baja por el monte, que se decía él financía y no él financia… Y él debería, más que nadie, conocer la conjugación de ese verbo, pues en financiar pocos le ganan.
Claro que me dolían sus comentarios, y algo me impulsaba a demostrarle que sí podía ser alguien en la vida, pero no sé, ha de ser la cadencia con que Messi dribla jugadores: el caso es que el partido que me puse a ver en la tele curva que me regaló Gerardo me indujo a un estado de benevolencia, y en la noche, viendo el programa de crítica deportiva con un pedido de sushi, ya lo había perdonado.
En la segunda mañana, algo temprano, como a las once y media, me despertó el teléfono. Me dio las buenas tardes. Yo lo corregí dándole los buenos días. Ah, sí, dijo él, estás muy en lo correcto. Lo dijo con un retintín que significaba: “Ves, los mensines como tú son los que normalmente se fijan en la corrección horaria de los saludos, porque el caletre no les da para más”.
Como de costumbre, me preguntó si estaba haciendo ejercicio. No. Estaba cansado. Me había acostado tarde. ¿Había salido a pachanguear? Ah, no, dijo, tú nunca sales de juerga. ¿Cuándo me iba a conseguir unos amigos? No era bueno estar metido en el departamento todo el día.
Tío Gerardo estaba en la oficina. Me preguntó si necesitaba algo. El domingo me haría llegar un poco de fruta con su chofer. No te preocupes, me dijo, ya pagué la luz, el agua y el cable; yo nada más debía ponerme de acuerdo con el conserje sobre lo de las macetas del pasillo.
Un mal traductor corre el riesgo de crear fumadísimas imágenes si no domina la lengua de la que traduce, tales como “el autobús entró en un culo de bolsa” por “le bus entra dans un cul-de-sac”, siendo cul-de-sac el equivalente en francés de nuestro callejón sin salida. La traducción literal del reporte de Gerardo me presentaba una amabilidad surrealista, pero la traducción correcta ofrecía un mensaje más acorde a sus siempre hirientes intenciones: “Ya hice todos tus deberes por ti, huevón”.
Comenzó a hablar sobre el Programa Hoy No Circula. Iba a afectar a gente que no tenía dinero para comprarse un coche nuevo. Dijo que el problema de raíz era la ineficiencia del transporte público y aludió a la Línea 12 del metro. Yo hice un brevísimo comentario que pudo haber sido un “sí, la situación está terrible” o “el metro es una porquería”, y no sé por qué, pero justo en ese momento pasó rauda una reflexión por mi cabeza, y esa reflexión decía, palabras más palabras menos, que con mi apunte de que la situación estaba terrible o de que el metro era una porquería no había hecho más que darle el avión, aunque mi intención nunca hubiera sido ésa.
Hubo una pausa, y tío Gerardo prosiguió diciendo que en efecto era terrible, sobre todo para la gente trabajadora que paga impuestos y se levanta temprano. Lo dijo de una manera que no me agradó, como si estuviese restregándome en la cara que yo, que no trabajo, no pago impuestos y me levanto a las once, podía darme el lujo de no tratar el tema con la debida seriedad. La breve sensación de que yo lo había tirado de loco no pudo haber sido más que un pensamiento paranoico que se había originado en el magín de tío Gerardo y que fue proyectado a mi mente por la acción de sus ondas cerebrales…
Tío Gerardo cambió de tema. Estaba releyendo Madame Bovary. Qué particular manera de escribir la de los franceses, ¿no? Le dije, un tanto agrio, que pocas traducciones de las que había en librerías eran fieles al original. Claro, dijo. Tú debes de saber. ¿Me había platicado del viaje que había hecho a Francia? Sólo doscientas veces, pensé. Un país muy adelantado. Y las francesas, oh là là! Hasta las cajeras podrían ser modelos. No como aquí, donde en el súper te encontrabas cada cosa. Cómo le gustaría, suspiró, tener una francesita como intérprete. Para que le tradujera, con fidelidad, a Flaubert.
Traducido: ¿qué podía saber yo, un traductor de quinta, sobre la obra maestra de Flaubert, que no supiera mil veces mejor una francófona? Debía, era su mensaje, limitarme a traducir libros infantiles en inglés y dejar las lenguas difíciles a personas con talento.
Y para acabarla de amolar, esa tarde, en un momento en que la señal del partido se perdió, la del 18-B se encontró con el conserje en las escaleras, y se pusieron a platicar. Al comentarle la mujer que la noche anterior había visto La bella y la bestia con sus hijos, y que habían llorado cuando Gastón apuñala a la bestia, el conserje observó que su comadre tenía un hijo que se llamaba Gastón y que también la hacía llorar, pero porque hacía honor a su nombre gastándose todo su dinero. Ambos se rieron, y quizá yo, dándome por aludido, habría llorado de rabia si la señal no hubiera regresado y Neymar no hubiera anotado de tijera.
Dos golpes seguidos, de tal magnitud y en días casi contiguos, redundaron en un knockout. Era demasiado. No podía concentrarme en mis labores cotidianas. Estaba entorpecido. El deseo de demostrarle a Gerardo que podía ser una persona autosuficiente se volvió una obsesión que, sin embargo, no hallaba el modo de materializar. ¿Qué podía hacer? ¿Comenzar a dar clases de inglés, el idioma extranjero que mejor domino? ¿Traducir el Ulises de Joyce? Debía ser una obra de alcances titánicos, para sidérer al tío, dejarlo pasmado.
Podía seguir el camino contrario, hacer lo que se me antojara y vivir la vida de una buena vez. Quizás era el momento de invitar a la chica de mi curso de francés por una copa. Enfiestarme hasta el dolor. Pero no, eso era lo que le hubiera gustado al tío: verme hecho una piltrafa, una escoria sensual. Para él, que había trabajado toda su vida, era muy fácil dar el consejo a la juventud de que disfrutáramos cada momento. La edad le inspiraba sentimientos de añoranza por el tiempo perdido. Estoy seguro de que si hubiera podido vivir su vida nuevamente habría seguido la misma senda. Habría amasado una gran fortuna y romantizado la vida novelesca de quienes están en el aquí y en el ahora.
No, tenía que herirlo por donde más le doliera, rechazando sus domingos, rentando mi propio departamento y superándolo en el ámbito profesional.
Mi meta: traducir Madame Bovary al español de México. Sería un éxito editorial.
Temprano, como a las diez y veinte, tomé el teléfono y sorprendí a tío Gerardo en la oficina. ¡Qué gustazo! ¿Cómo iba con mis indiomas?
—Hablando de indiomas —le dije—, hablaba para informarte que hoy comienzo a traducir la novela cumbre de Flaubert.
Silencio. Qué bueno. Le daba mucho gusto. ¿Ya tenía una editorial? La calidad del trabajo, le aseguré, haría que las editoriales vinieran a mí. Vaya, qué buena actitud. Siempre era bueno, sin embargo, comenzar con algunas certezas. Sí, gracias por el consejo. El caso es que la iba a traducir. Adieu.
Apenas hube colgado abrí el libro y traduje las primeras cinco líneas. Me dio hambre. Después de la comida llamé a una librería para apartar un diccionario de mexicanismos. Iba a regresar a mi tarea, pero recordé que esa tarde había partido de Champions. En la noche, viendo el noticiero deportivo para escuchar las alabanzas a Lionel Messi, el ímpetu de la mañana comenzó a difuminarse. Al mes siguiente ya ni me acordaba de Madame Bovary.
Al segundo ocurrió algo inesperado. Recibí un correo electrónico. Era de una editorial independiente de la que nunca había oído hablar. Habían visto la traducción del francés al español que yo hiciera, motu proprio, de un video de Caillou, una caricatura para niños. Les había gustado. Tenían varios proyectos y necesitaban buenos traductores. ¿Podía visitarlos?
Me animé. El lugar estaba un poco decrépito, y compartían piso con un electricista. Pero no podía ponerme mis moños. Cuál habrá sido mi sorpresa cuando me dijeron que, entre los libros que deseaban traducir, se hallaba Madame Bovary. Ahí mismo, en la oficina, me dieron un diccionario y me pidieron que tradujera un fragmento escogido al azar. Me tocó el del baile en el palacio del marqués. La editora, una pelirroja narigona, lo revisó asintiendo, emitiendo uno que otro monosílabo y tallándose la napia de vez en cuando. Me dijo que estaba bien. ¿Me molestaría tener un supervisor? Sólo para los detalles. Enseguida mencionó el sueldo.
Pagaban por palabra. Estaba extasiado. Creo que ni le contesté. Más tarde tuve que hablarle desde el departamento para confirmar mi acquiescencia. No estaba seguro si había sido lo suficientemente claro. Ella me dijo que sí, que esa era la idea que había tenido. En la mañana me enviaría los lineamientos del proyecto.
* * *
Fue un período de muchísimo trabajo. Me impulsaba la alegría de ganar mi propio dinero, de ser un hombre independiente a ojos de tío Gerardo y del mundo. No me cambié de casa, pero ya no acepté los domingos de mi otrora benefactor. Yo mismo pagué el gas, el agua, la renta. Ya no podía pagar el paquete plus del cable, y mis comidas no eran tan abundosas, pero este pequeño cambio hacia una vida de autosuficiencia económica me había quitado un peso de encima. Ya no sentía la culpa del zángano.
Cada semana le entregaba mis avances al supervisor. Me decía que estaban excelentes y que sólo les haría algunos cambios estilísticos, un par de comas a lo mucho. Yo le dije, en broma, que mientras no hiciera una versión expurgada todo estaría bien.
Finalmente, tras mucho esfuerzo y mucha pasión, el libro salió a la venta en diciembre. Fue un tiraje modesto de cien copias; la editora me aseguró que se trataba de una cifra excelente para una primera publicación. Ver mi nombre en las vitrinas me llenó de júbilo, a tal grado que ni le di importancia al hecho de que la traducción final fuese muy distinta a mis avances.
¿Y de la amargura que me había llevado a concebir el proyecto? ¡Qué va! Nada de rencores ni complejos. Me dominaba una alegría plena y a tal punto desbordaba de mi pecho que quise compartirla con el tío en una comida. El veinte de diciembre le hablé para citarlo en el mismo restaurante. Sí, langosta.
—Pero esta vez, querido tío, seré yo quien invite.
Qué distinto sabía el suculento crustáceo sabiendo que venía del sudor de mi frente. Lo mismo el whiskey y el paté. Ahora, por fin, pude entender el significado de las palabras de tío Gerardo, al decirme que debía disfrutar la vida. Porque para disfrutarla se necesita haber sufrido un poco. No hay mayor placer que comer el trigo que uno ha sembrado y cosechado.
—Por mi libro —levanté la copa con humor.
—Felicidades, hijo —respondió—. Estoy muy orgulloso de ti.
Recordamos momentos felices. Fue una tarde bellísima.
Y ojalá hubiera bebido más de la cuenta, para que al siguiente día la cruda no me permitiera salir temprano a gozar de la alegría de las calles en una caminata. Porque a las doce del día, pasando por la oficina de mi editorial, vi al portero y a la editora pelirroja recibiendo del chofer del tío un sobre, azul como el que todos sus empleados reciben en diciembre.
Más claro ni el agua.
Rodolfo Ruiz Vázquez (Ciudad de México, 1987). Narrador. Su trabajo ha aparecido en las revistas Punto de Partida, Punto en Línea, Narrativas, Nocturnario, Marabunta, Almiar, Primera Página, Kopek, Bitácora de Vuelos y Codalario.