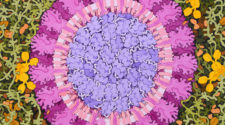por María Gu
Era otra de esas mañanas bochornosas que siguen a un aguacero. Aun así, tuvimos que formarnos en el patio encharcado de la primaria para rendir honores a la bandera. Era una de esas ceremonias por las que se hace pasar a los niños para sentir que se les educa bien. Todos apretábamos las manos contra nuestras piernas, intentando de mala gana ignorar los picores de la piel pegajosa para atender a la orden permanente de: “¡Tomar distancia y firmes!” Las notas roncas del himno, salido de un altavoz viejo, los leves susurros que eran rápidamente acallados y el azotón de los obligatorios desmayos de cada lunes.
De pronto todo eso se interrumpió.
Mis compañeros excitados empezaron a hacer suposiciones atropelladas que no pude entender. Yo me enteré hasta que lo explicaron por el micrófono. Esa mañana teníamos invitados. Eran algunas autoridades que venían a entregar un premio. Algo relacionado con un concurso sobre escribir un cuento acerca de los símbolos patrios en el que nos obligaron a participar. Nadie esperaba nada en esa primaria rural de un barrio peligroso, pero ahí estaban: un montón de señoras y señores que se habían atrevido a entrar hasta allá. Nos saludaron con las formalidades debidas y pasaron a dar el nombre de la alumna premiada: María Guadalupe Cortés Trejo.
Ese nombre larguísimo extrañamente era mío y Cortés, el apellido de mi padre. Cuántas veces lo había escuchado en el pueblo siempre dicho con respeto. Después de todo, como solía escuchar en las reuniones, éramos una de las mejores familias. La única que había conseguido sobresalir con trabajo duro. Mis hermanas fueron las primeras mujeres en entrar a la universidad y, como éramos blanquitos y no prietos, de seguro hasta veníamos de abuelos directamente españoles. Pero, hasta donde yo sabía, nada de esa gloria tenía que ver conmigo.
Cuando asimilé el triunfo se me olvidaron los picores y las manos se me congelaron de repente para ceder todo el calor a mi cara. Me quedé inmóvil unos segundos más mientras escuchaba los susurros sorprendidos de otros niños hasta que una mano en el brazo deshizo mi burbuja de incredulidad. Era alguna maestra que venía para llevarme a recibir el premio. Caminaba despacio, aturdida, intentando sortear charcos y grietas que me sabía de memoria, alejándome de la masa de niños. El recorrido tan corto apenas me dio tiempo de emocionarme lo suficiente para obligar a mis labios a tensarse en lo que esperaba que se viera como una sonrisa.
No podía creer que había funcionado entregar una tarea sin hacerla realmente. Nos habían pedido inventar una historia de “Nuestros amados símbolos patrios”, pero a mí más bien me aburrían. Decidí hablar únicamente de los colores. Eso sí que era divertido. También pensé que era el resultado lógico de pertenecer a mi familia. Ese alejarme de la masa de niños comunes y corrientes que no habían ganado nada y el estruendo de aplausos, de alguna forma corregían mi presencia allí: la única niña ciega en una escuela de barrio, porque ninguna primaria decente la había querido aceptar.
Esa mañana creí que era mejor que ellos. Después de todo, yo era parte de los Cortés. Mi uniforme completo y no vomitar bilis por tener el estómago vacío nos habían hecho diferentes siempre, pero no había querido escuchar a mi madre. Ella lo sabía y por eso me advertía cada mañana de cuidar bien mis cosas y no prestárselas a nadie.
Tal vez por eso a ella no le sorprendió cuando llegué a casa con una placa de cristal y un paquete de libros que olían a nuevo. Mientras comíamos le conté todo: la interrupción, la sorpresa y el montón de aplausos tan fuertes que no me habían dejado escuchar otra cosa. Mi madre guardaba silencio y yo sonreía haciéndome historias en la cabeza. Entonces le pregunté si se imaginaba cómo iba a ser cuando yo ganara tantas cosas como mis hermanas, si iba a querer leer todos mis cuentos cuando fuera grande y, de tanto escribir, tuviera otro premio.
Mi madre dejó caer la cuchara en su plato y se acomodó en la silla de madera para bajarle los humos a su escuincla soñadora. Me dijo que este había sido un premio muy pequeño que me habían dado porque les caí bien. Que era difícil hacer tantas cosas porque en ninguna escuela buena querían aceptar a gente con problemas como los míos y, después de todo, yo nunca podría ser como mis hermanas. A ella le dolía mucho tener que decirlo, pero yo había nacido con eso de mis ojos.
Haber preguntado a tantas personas qué colores tenían los símbolos patrios no me había servido de nada. Ni el apellido. Ni la piel. Eso les servía a ellas que eran normales, pero a mí no. El sabor salado de la comida se me metió por los ojos, y los oídos se fueron a otra parte. Yo estaba de regreso en el patio sucio de aquella mañana.
María Gu tiene una Licenciatura en Sociología. Es durante este proceso universitario que comienza el ejercicio de la escritura. Escribe desde el ser una mujer ciega en México. Nació en una comunidad rural del Estado de Guanajuato. Es ganadora del Premio literario a la Excelencia en la Movilidad Estudiantil de la UGR, 2021, y tercer lugar en el III Certamen Literario Tifloletras, en la categoría de cuento.