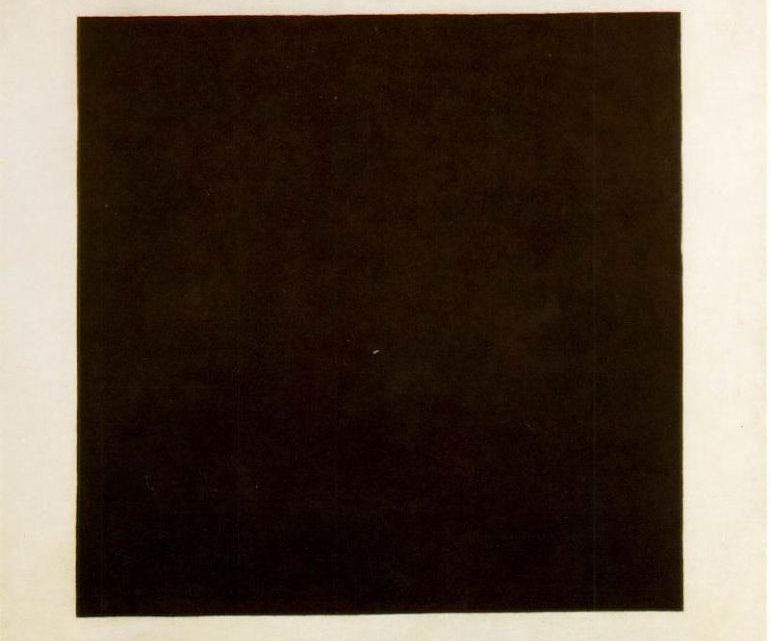por Anahí G. Z.
In blue, the demond in blue; ajeno como siempre, lejos como nunca. Sabines hablaba de un Dios omniausente. Yo hablo de un vacío ubicuo, que nos deja hambrientos de fe. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Primero me pregunto ¿será que los humanos todavía sueñan? A veces parece que aquella capacidad es propia de alguna época romantizada que se escapó.
Pienso en Philip K. Dick porque mis jefes conversan sobre películas de ciencia ficción y su amor desmesurado por Keanu Reeves. Mientras ellos hablan, yo prefiero mirar los restos de comida en mi clásico tupperware, y dejo vagar en mi cabeza el mundo distópico que Dick creó en Sueñan los androides con ovejas eléctricas; novela mejor conocida por su adaptación al cine bajo el nombre de Blade Runner.
El comedor donde me encuentro es amplio, vestido con sus sillas metálicas. A mis espaldas unas enormes ventanas dejan a cualquier curioso asomarse a las abarrotadas calles. Llueve. El ambiente es nuboso, triste, los conductores tocan su claxon, el semáforo parpadea y algunas piezas de basura revolotean entre los pies de los transeúntes. Entonces lo sé, estoy viviendo en la novela de Philip K.
Distraída me doy cuenta que mis acompañantes ya no ponen su atención en Matrix, pero sí en esas “personas sin remedio”que habitan las cárceles mexicanas:
Yo creo que todos los que están en una cárcel deben morir, no hay salvación, sus deseos por hacer el mal siempre los acompañan, no pueden cambiar. Incluso leí un Best Seller sobre eso.
Mi jefe suelta ese comentario con la severidad de un catedrático. Me causa sorpresa y recuerdo que según Dick, la capacidad que nos diferencia de los androides es la Empatía. ¿Empatía? Ja. En estos tiempos esa palabrita me suena más a leyenda urbana.
El metro más cercano a mi espacio Godín es Tacubaya, en esa estación una mujer sufrió un infarto cerebral y fue abandonada a la vista de autoridades y cientos de personas que miraron en dirección opuesta al cuerpo inerte. Permaneció 26 horas sola, sin ayuda, hasta que ya no luchó más. Empatía.
Para hablar de este tema también me resulta necesario aclarar que estudié una licenciatura en el místico y malandro municipio de Naucalpan, demarcación en la que una compañera de universidad fue violada a las seis de la mañana, en la vía pública. Un hombre abusó sexualmente de ella frente a las miradas de quienes prefirieron apretar el paso para no llegar tarde a la chamba. Nadie llamó a la policía. Nadie dijo nada. Empatía.
En su novela Dick plantea un mundo en el que se inventaron los Nexus 6, un tipo de androides avanzados, casi idénticos a los seres humanos. Se crearon para ser esclavos en Marte porque la Tierra ya es inhabitable. Estos androides reniegan de su vida como criados, se revelan y escapan para buscar asilo en nuestro planeta, donde son cazados por un comando especializado.
Para detectar a los prófugos se realiza una prueba llamada Voight-Kampff, que consiste en analizar las reacciones empáticas. Si la persona no muestra signos de otredad, se da por hecho que se trata de un maldito autómata que debe ser “retirado”. ¿Será que mi jefe pasaría aquella prueba? ¿La pasaría yo?
El cuerpo desaparece. La mayor parte de la tradición filosófica nos enseñó que la esencia del hombre es la razón. Nos aseguraron que somos distintos a los animales por nuestra capacidad para pensar. Decía Fernando Savater que la razón nos convierte en animales raros, tan poco… animales. Esta devoción al pensamiento aristotélico socavó las emociones, menospreció los sentimientos y nos separó de la corporalidad.
Pronto llegó el cuerpo-máquina, el individuo-mercancía incapaz de explorar su motricidad, sus sensaciones. Nació el ser que desechó cualquier proceso que no fuese lógico, todo en pos de lo supuestamente “humano”. Pero la realidad dio un vuelco terrorífico, Marx lo describe a su modo: “La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía”.
Con la razón como guía se eleva el mundo de lo material, crece un tipo de individuo vacío, sin empatía. Quizá Dick tenía razón y lo único que nos hacía humanos era nuestra inmensa gama de emociones; las mismas que tiramos a la basura para ser individuos “intelectuales”, sesudos hasta la ridiculez.
En Stalker de Tarkovski se observa un motivo relevante al tema: el personaje principal sufre ante la desesperanza, es consumido por la angustia de un mundo distópico en el que ya nadie cree. Se ha anquilosado tanto el llanto y la fe, que resultan casi imposibles los atisbos de alguna emoción real, alejada del mercado o la farsa. La vida se sume en el salitre de la decepción y la pérdida de toda ilusión genera seres capaces de asfixiar sus propias migajas de felicidad. Con el pecho desvestido y el individualismo latente no queda sino la mancha tenebrosa del humano que se convirtió en máquina.
El cuerpo orgánico se ha entendido como un lastre que no permite explotar las posibilidades de nuestra mente, como una cárcel o como un objeto del pecado. Esta ideología se presenta en la actualidad más poderosa que nunca. Para Lipovetsky el cuerpo contemporáneo es reciclable, se modifica en función de las exigencias sociales, se le trata como un pedazo de plastilina moldeable y cool: “La personalización del cuerpo reclama el imperativo de juventud, la lucha contra la adversidad temporal, el combate por una identidad que hay que conservar sin interrupción ni averías. Permanecer joven, no envejecer: el mismo imperativo del reciclaje”.
La ciencia y la tecnología unen esfuerzos para mejorar cromosoma a cromosoma al ser humano: sin muerte, sin enfermedad, sin locura, sin vejez. Es así como nace la repulsa por lo orgánico: secreciones, olores, arrugas y vellos quedan fuera de lo aceptable. No es gratuito que existan píldoras para que las heces tengan colores brillantes, líquidos para atrapar el olor del excremento y desodorantes vaginales con aroma a fresas. El cuerpo natural se desvanece para dar paso al cuerpo androide.
Sólo en este punto la tecnología y el credo cristiano están de acuerdo: la perfección ansiada sólo será total si nos libramos de las mortificaciones carnales. Inclusive el erotismo trasmuta, pues los seres humanos estamos limitados al sentir placer o experimentar sexualmente, de ahí el fanático interés por interactuar genitalmente con máquinas perfectamente diseñadas y no con seres humanos.
En este sentido Naief Yehya escribe: “las relaciones sexuales con máquinas son atractivas para millones de entusiastas de la tecnología y constituyen la nueva frontera del erotismo, la cual promete una nueva y mejor sexualidad desprovista de compromisos, responsabilidades, temores e infecciones, en la que toda clase de fantasías pueden hacerse realidad con la ayuda del software apropiado y sin el menor temor de tener que confesar a otro ser humano nuestros deseos vergonzosos”.
La cercanía con los modernos aparatos que nos engullen y con la realidad virtual, generan un cuerpo cyborg, lejos del flujo que conocíamos; atravesamos por la época de lo posthumano, somos participes de procesos que no comprendemos, que apenas alcanzamos a intuir hacia donde nos llevan.
Según el autor Miquel Ruiz lo “cyborg se refiere a una condición de nuestra subjetividad y no necesariamente a un híbrido literal entre lo orgánico y lo inorgánico. Se hayan cometido o no intervenciones en el cuerpo, la ciencia crea las condiciones para pensar la superación de lo orgánico, implicando que incluso un biológicamente inalterado homo sapiens es posthumanano”.
Estas nuevas condiciones para tratar de vivirnos inorgánicamente crean huecos irremediables entre las personas. Cuando se vuelve menos doloroso interactuar con un celular que con un vecino, cuando la realidad es tan nauseabunda que es más sencillo escapar a un videojuego, cuando la enfermedad no existe en un avatar digital, el mundo orgánico se marchita.
Cada vez más vacuos, ensimismados, nos convertimos en una sociedad que desdeña al Otro. ¿Quién es el Otro? Cómo saberlo si ni siquiera logramos conectar con nosotros mismos.
¿Dónde queda eso que llamas final? La liquidez rellena los espacios, ahonda la soledad; no es sorpresa que en México el 15% de la población sufra depresión. Estos datos arrojados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no contemplan a quienes no han sido diagnosticados por un profesional en el tema. Para el 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo, la primera en México.
En el Motel del Voyeur de Gay Talese se lee: “Ahora que mis observaciones de la gente se acercan a su quinto año, comienzo a ser pesimista respecto al rumbo que está tomando nuestra sociedad, y yo mismo me siento más deprimido a medida que comprendo la futilidad de todo”.
Sueñan los androides con ovejas eléctricas deja claro que la historia trascurre en un mundo desolado, donde la tierra está repleta de basura, el aire es irrespirable, los animales se extinguieron y la gente enferma. Es decir un mundo imaginario idéntico al nuestro.
La reciente contingencia chilanga nos hizo testigos de la porquería que hemos alimentado año con año; caminamos entre sedas grisáceas con los ojos hinchados y la cabeza ardiendo. Las noticias al respecto alarmaron a la población, aunque no lo suficiente…
La ONU advierte que a la tierra le quedan 30 años de vida. ¡Bienvenidos al mísero cóctel final! Cada vez estoy más segura de habitar en uno de los tantos escenarios apocalípticos de la novela.
¿Sueñan los androides? Sí, por eso escapan de Marte, porque aspiran a una vida mejor, acarician su dignidad, se esfuerzan por abrazar la idea de algún día ser humanos.
¿Sueñan los humanos? Probablemente somos más artificiales que cualquier robot, impedidos como estamos a la realidad. Si las maquinas nos dan las emociones que ya no sentimos, nuestras vidas son más autómatas que las de una inteligencia artificial y la espiritualidad se prodiga desde la televisión, ¿no será porque también Dios es un androide? Probablemente nos creó a su imagen y semejanza esquizoide para entretenerse los fines de semana. Para comprobarlo basta con mirarnos las manos, asomar las narices a la puerta y sabernos tullidos, tan incapaces de vivirnos.
De vuelta. Mis compañeros de trabajo tratan de llamar mi atención porque ya es hora de volver a la computadora, el reporte de este mes no se hará solo. Me cuesta olvidarme de los androides, la basura y Marte.
Entrecierro los ojos para concentrarme en lo que pasa a mí alrededor y lo que veo me asusta: un cable se zafa del cuello de mi jefe y deja saltar unas chispitas relucientes. Lo sabía. Él acomoda su abrigo y se levanta del asiento mientras los demás lo imitan. Le observo fijamente y prefiero no decir nada… Quién sabe, quizá sólo fue su corbata, seguro que vi mal.
Arte: Cuadro negro sobre fondo blanco, Kazimir Malevich