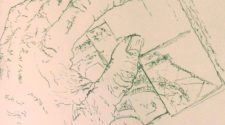Los cafés son lugares fuera del tiempo.
Lo pienso ahora que miro a través de la ventana de uno. Son microcosmos que te separan del mundo de afuera, con sus propias dinámicas y códigos. No es que dentro de ellos el tiempo se desacelere, simplemente nos mantenemos al margen de él, como en un universo paralelo.
Adentro, las cosas van adquiriendo un ritmo acorde a quienes conforman esa momentánea sociedad: se acelera, como en una película de Chaplin en los tiempos modernos, con la gente que entra, pide, toma y sale rápidamente para continuar su rutina diaria; se intensifica cuando hay discusiones acaloradas; se alenta en las mesas de personas solitarias.
En Buenos Aires es muy común ver a personas solas en los cafés. Algunas leen el diario o un libro; otras miran por la ventana. Me parece curioso este movimiento: entrar a un café con la finalidad de desconectarse un poco de lo que pasa afuera, y, sin embargo, sentarse en un lugar desde el que se pueda seguir observando el exterior. De ahí la importancia de la ventana: nos convierte en espectadores de esa vida de la que, hasta hace unos minutos, éramos partícipes.
De este lado del vidrio las cosas se miran distinto, como en una película muda: se mueve todo igual que siempre, sólo que no lo escuchamos. Un perro pasea al lado de su dueña, mueve la cola, se detiene, olfatea. Es posible que haya escuchado algún ruido inesperado, porque mueve la cabeza rápidamente en busca de su origen. Abre el hocico. Está ladrando, lo sabemos por la posición de la mandíbula, la forma en que muestra los dientes, su mirada, pero no lo oímos, es un ladrido sordo. Los autos van uno tras otro, los colectivos se mueven con desgano a través del tráfico citadino. Sale un humo gris del tubo de escape de los distintos transportes y nuestra nariz no puede percibirlo; una persona toca el claxon de su auto y, por fortuna, su sonido no nos llega. Hay una disociación entre lo que vemos y lo que escuchamos, entre lo que se mueve allá afuera y nosotros, que permanecemos quietas, quietos, aletargados en medio de una larga ensoñación.
Porque esa es otra cosa, las ensoñaciones son largas. Es usual pasar horas allí dentro, sin haber pedido nada más que un café en pocillo o en jarrito (el pocillo es una taza pequeñita de cerámica con un asa; el jarrito también es una taza pequeña, pero más grande que el pocillo. Cuando el mozo te lleva tu café, lo hace acompañado de un vasito de vidrio con agua mineral, que se toma una vez que terminamos el café, con la finalidad de disipar el sabor). Es tan normal que la gente se quede por grandes lapsos de tiempo, que los meseros no se acercarán cada cinco minutos a preguntarte si vas a pedir algo más o a presionarte para que te vayas. Nadie te mirará raro por llevar ahí un buen rato nomás mirando por ventana.
Es común perder la noción del tiempo. A veces nos llevamos algún libro que nos haga compañía y es como si lo que transcurriera en el exterior fuera el telón de fondo de las historias que leemos. En ocasiones hay tal sincronía, que las palabras de nuestro libro se vuelven como subtítulos de una película que se desarrolla ante nuestros ojos y que antes nos parecía incomprensible, incongruente. Bajo las líneas del libro la realidad adquiere una nueva forma. Lectura y mirada se juntan para crear una película única e irrepetible de la cual somos los únicos espectadores. Es por esto que las mesas ubicadas al lado de la ventana son tan apreciadas, e, incluso, hay gente que si no se puede sentar ahí, simplemente no entra al bar (a los cafés también se les suele decir “bares” o “cafetines”. Recuerdo que las primeras veces que alguien me proponía encontrarnos en un “bar”, me figuraba un encuentro nocturno en un lugar donde sólo vendían bebidas alcohólicas. Tardé un poco en acostumbrarme a que la frase “¿te parece si nos vemos en un bar?” significara también en mi mente “¿nos vemos en un café?”).
A diferencia de los solitarios, la mirada hacia el exterior no es un aspecto primordial para quienes van a los bares a encontrarse con otras y otros. Porque ésa es la otra arista del café: son lugares de encuentro. En esos casos, no importa tanto el lugar que ocupamos dentro de él, sino que podamos conversar con comodidad y desparpajo. Es fácil saber qué personas son asiduas al lugar porque saludan con familiaridad a quienes trabajan allí. Platican durante varios minutos de las cosas cotidianas, sin entrar en mayores detalles, porque se han visto recién el día anterior. Se ve también cuando los encuentros son cotidianos porque los integrantes de un grupo van llegando de a poco, en distintos horarios, cuando cada quien puede. Es decir, no es necesario acordar un momento particular, porque es parte de su rutina el estar ahí.
Cuando tenía quince años, mi madre puso una cafetería. En la Juventino Rosas, una colonia que forma parte de la delegación Iztacalco (CdMx), no había prácticamente ninguna. En mi colonia, la gente acostumbra tomar café, pero no ir a tomarlo a algún lugar: el encuentro en el cafetín no existe. Así que mi madre vio en ese vacío una oportunidad y echó a andar su pequeño negocio. Si bien al principio prácticamente los únicos clientes éramos nosotros, fue interesante lo que sucedió con el tiempo: comenzaron a venir asiduamente ciertas personas en horarios específicos. Para ellas, venir a nuestro café se convirtió en parte de su rutina. En esa época yo me había quedado sin escuela porque no alcancé el puntaje para ingresar a la preparatoria, así que era la encargada de atender el local. Me sabía los nombres todos, la hora en que llegarían, lo que iban a pedir (a tal le gusta bien cargado, a tal descafeinado, tal toma café con leche porque si no se le alteran los nervios). Ellos, a su vez, se sabían mi nombre y los de mi familia, y con el tiempo interactuaban también con otros clientes con quienes coincidían en los mismos horarios. El microcosmos había empezado a formarse.
Mis tías, que al inicio venían para mostrar solidaridad hacia el emprendimiento de mi madre, continuaron viniendo aún cuando el negocio ya andaba. Era lindo irlas viendo llegar, una a una, recién salidas de sus trabajos domésticos, a fumarse un cigarro y tomar algo caliente. Platicaban por horas. “Ustedes ya son parte del mobiliario”, les decíamos entre risas por el gran tiempo que pasaban allí. Se hicieron amigas de distintos clientes, pero específicamente de una pareja de enamorados que llegaban religiosamente a las siete de la noche. Venían con ropas de oficinistas. Él pedía café y ella té. Se quedaban hasta las diez. Cuando no había mucha gente, yo leía. Y lograba hacerlo con una paz mayor a la que podía conseguir en casa. De las cosas que más lamenté cuando la cafetería cerró fue perder ese espacio de tranquilidad y el no haber sabido cómo continuó la historia de los enamorados.
Los cafés son entrañables porque albergan esos dos aspectos: la ensoñación cuando estamos en soledad y las historias cuando estamos en compañía. La mesa de Cortázar en el London City; las charlas entre Borges y Bioy en La Biela, con el Cementerio de la Recoleta al frente; Alfonsina Storni abriéndose paso en el mundo literario masculino congregado en las peñas del Tortoni, al ritmo de los tangos de Gardel; Sábato entre El Hipopótamo y El Británico; Roberto Arlt y el Grupo de Boedo en el Margot. David Viñas y Ricardo Piglia fumándose un eterno cigarro en La Paz, sobre avenida Corrientes.
Puede ser que por eso Buenos Aires esté llena de cafés. Cuando vivía en Floresta recuerdo que había uno en cada par de cuadras. Ahora vivo en Balvanera y hay uno en cada esquina. En las heladerías se vende café y una cosa que siempre me llamó la atención es que en las pizzerías también, de modo que durante el desayuno y la merienda vemos las mesas llenas de tacitas y medialunas, y durante el almuerzo y la cena hay pizzas y vasos de cervezas. El mismo lugar se transforma dependiendo de la hora. Pero la constante en todos esos lugares es la misma: el café.
Al salir de ellos nos cuesta un poquito habituarnos nuevamente al entorno: volvemos a oír ladrar a los perros, el ruido del claxon de los autos y a nuestra nariz entra el olor del smog. Salimos con la idea de volver, en soledad o en compañía…
Paradójicamente, para ser una ciudad con tantos cafés, el que sirven en el común de los bares porteños no es tan rico. Pero, la verdad, eso es lo de menos.
Arte: “Chop Suey”, Edward Hopper