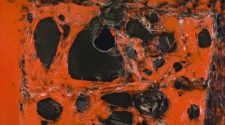por José David Castilla Parra
Para pasar décimo grado me tocó comerme a la profesora de música. Su voz chirriaba, se vestía mal y su cuerpo me era tan distante como su forma de ser. Nunca nos cruzamos palabra hasta el día en que estuvimos los dos encerrados en el salón de música y descubrí otra parte de su vida que, hasta el día de hoy, me ha marcado cada vez que intento estar con una mujer.
Nunca me pasó nada interesante en todo el bachillerato. Era de los pelados que se sentaban en el medio del salón y hablaban con pocas personas. No tuve novias y era un tronco para jugar al fútbol. Ni siquiera me invitaron a fiestas de quince años. Tampoco era bueno en las materias, pero me las arreglaba para pasar raspando. Todo estaba muy bien, hasta ese maldito décimo grado. Nada me salía. Perdí el interés. Mis padres se divorciaron y me sentía muy solo en la casa.
Como no tenía hermanos, me las arreglaba para salir a caminar después del colegio. En una de esas andanzas por mi barrio conocí a un par de peladitas con las que salía a pasar el rato. Las dos eran novias y me utilizaban como celestino. Yo vigilaba que nadie viniera mientras ellas se besaban en el garaje. Siempre me decían que era medio pendejo y que debía hacer algo pronto para abandonar ese estado larval por el que uno pasa cuando descubre la adolescencia.
Un día me dio por espiarlas, vi cómo se rozaban sus labios y como pasaban sus manos en el cuerpo de la otra. Era como si se descubrieran con cada caricia. Empecé a sudar y sentí que mi pene se alborotó y que las manos me temblaban. Les quité la vista de encima y me puse a mirar al cielo. Imaginé sus cuerpos detrás de las chaquetas de cuero y las camisetas de Metallica y Iron Maiden. Contuve la respiración por un momento. Después el aire me explotó en la boca y no supe qué hacer. Respiraba muy rápido. La mayor de las dos se me acercó y me puse a mirar a otro lado sin que se diera cuenta. Puso su mano derecha por mi espalda. La bajó despacio, mientras dibujaba trazos al azar con sus dedos y me hizo sentir un corrientazo. “Dale, ya nos vamos”, me susurró.
Me dejaron en la puerta del conjunto y desaparecieron. No se miraron. Caminaron como un par de amigas en las calles del barrio. En mi mente se repetían sus besos adolescentes. Fui al baño y mandé al carajo mis clases de religión. Puse alguna tontería en la televisión y descubrí la masturbación. Exhalé con fuerza, jadeaba como un perro mientras me acariciaba el glande. Después de un rato sentí que todas las células de mi cuerpo se enfocaron en darle energía a mis huevas. Era una Henki Dama interna que pedía a gritos escapar. Exploté. La cabeza me dio vueltas y por un momento sentí que me moría. Escapé de mí mismo y volví a la tierra. Me miré en el espejo y me reí. Ni el reproche moralista del católico más pedante me podía sacar de este estado, de ese despertar hormonal.
Así fue que descubrí que las mujeres me gustaban. Antes de eso exploré con el porno. Frente al computador sólo veía videos que me mostraban penes erectos y tetas desnaturalizadas. Me daba curiosidad el acto de follar, pero, hasta ese día, no me interesó el tema de tener pareja o de acostarme con alguien. Después de esa tarde en la que espié a mis amigas, algo cambió. El cuerpo me pedía masturbarme a cada rato. Quería acostarme con todas las mujeres que veía pasar. Quería volver a tocar ese momento de éxtasis que me corroía las venas con su recuerdo.
El viernes de esa semana me fijé en mi profesora de música. Fue la primera vez en todo el año. Ella me observó por un momento. Sus ojos eran dos piedras muertas que se posaron sobre mí. No sonrío y me llamó por mi apellido. Me pidió que le dijera los instrumentos que componían una sinfonía que nos puso a escuchar en clase. Yo no presté atención y dije cualquier estupidez. Sonrío y me ordenó que me quedara después de clases.
Mis compañeros desaparecieron tan pronto como sonó la campana que anunciaba el fin de la clase. Me dejaron solo. Me acerqué a su escritorio y la miré. Examinó mi cuaderno, se bajó las gafas y me miró con sus ojos muertos. “Usted no va a pasar esta materia”, sentenció mientras guardaba sus cosas.
La noticia me congeló. Nadie se tiraba música. Ni los más vagos caían tan bajo. Necesitaba pasar esa materia para reevaluar las asignaturas importantes e intentar pasar el año a última hora. No supe donde acomodar mis manos. Las bajé a mis piernas, me rascaba las rodillas, las pasaba por la cara, por mis brazos. Quería hablar, pero no pude. Ella volvió a mirarme.
“No hay nada que pueda hacer”. Quedé absorto. En algún momento tenía que explicarle a mi mamá que no iba a pasar décimo grado y que fracasé hasta en música. El sudor me caía por la frente. En ese momento el cuerpo me traicionó y tuve una erección, mientras detallaba las tetas de la profesora de música. Cogí el cuaderno de forma disimulada y me tapé la entrepierna.
“Ya se puede ir”. Di media vuelta con las manos sudorosas y sostuve el cuaderno con fuerza. Ella estaba encerrada en sus notas. Tuve un arrebato. Me volteé y le dije, “Pues ¿sabe qué? me vale huevo su puta clase, ¡cómase esta!”. Me miró con sus ojos muertos y se sonrió. “Por eso puedo hacer que lo echen”. Volvió a sus notas. Me fui sin decirle nada más. Cuando llegué al baño del colegio sentí una gota de semen en mis calzoncillos. Sudaba y quería llorar, pero las tetas de esa señora volvían una y mil veces a mi cabeza. No llegué a la siguiente clase y me quedé sentado en el baño del colegio. Analicé todos los vericuetos del techo. Evadía la idea de que estaba jodido y, lo peor era que no sabía con quién hablar.
La semana siguiente se presentó el mismo escenario: fin de la clase de música, todos se van y a mí me pide que me quede. Pero esa semana estaba diferente. Tenía la ropa ajustada. Le marcaba las deformidades de su vientre irregular. Se maquilló y se veía más vieja que de costumbre. También apestaba. Con su voz chillona me pidió que me sentara frente a su escritorio. La miré a la cara mientras corregía un par de exámenes sobre teoría musical. Me miró de reojo un par de veces. Se levantó de la mesa y cerró la puerta con llave.
Creía que era mi mente la que maquinaba este escenario, tal vez era una alucinación producida por el consumo exagerado de pornografía. Lo único que quería era que me dejara en paz. Tan solo era un novato interpretando las señales que me enviaba esta señora. Se acercó a mi pupitre y me miró desde arriba. Espero unos segundos en silencio e intentó aplastarme con sus ojos, pero le sostuve la mirada. Tenía rabia. No me creía el cuento de que me iba a tirar el año por semejante estupidez. Puso las dos manos en el pupitre, prácticamente me puso las tetas en la cara. El tufillo hediondo de su cuerpo me picaba en la nariz. “Levántese”.
Me puse de pie, y miré fijamente al vacío. “Hoy no está tan chistosito como el otro día ¡Hágale, imbécil, búrlese de mí!”, me decía mientras me acercaba sus labios a la cara. Parpadeaba con lentitud y me temblaban las manos. “¿Qué dijo?, ¿que se iba a burlar de mí porque se cree muy machito?, pues mijo, la cosa para usted está jodida y bien jodida”. No podía hablar. Imploré que alguien golpeara la puerta del salón, pero el colegio estaba muerto a esa hora, todo el mundo estaba en su cuento. “Llore y pídame disculpas de rodillas, chino marica, y solo así pensaré en pasarle su ofensa”.
No me arrodillé. Quería darle un patadón e irme corriendo de allí, pero tenía el cuerpo congelado. No me agaché y tampoco bajé la mirada. “¿No me oyó?” mandó sus manos a mis huevas y las apretó tan duro que se me salió un alarido en falsete. Caí al piso, me arrodillé pero no bajé la mirada. “Ahora, discúlpese”. Lloré e intenté hablar, pero no pude. Desde allí vi como las arrugas de sus ojos se acomodaban para mostrar esa mueca de la vez pasada. Puso su mano en su vagina. Las lágrimas me caían por los cachetes. “Lárguese y nos vemos en ocho días”.
Salí como si me llevara una fuerza sobrenatural. La realidad me pasaba por el lado y yo no sentía nada. No quise hablar con nadie y no sabía qué pensar. Al llegar a mi casa me encerré en mi cuarto y me dejé llevar por la música. El fin de semana no me vi con nadie y, cuando me di cuenta, me comencé a bañar dos veces al día. Quería pasar el año, pero ya no quería volver al colegio.
El día llegó más rápido de lo que esperaba. Nos entregaron las calificaciones finales en todas las materias. Debíamos ir a cada salón para que nos dijeran qué debíamos reforzar para el año entrante, o si nos tocaba presentar el examen de recuperación de fin de año. El colegio estableció un máximo de asignaturas pérdidas para que a uno no le tocara repetir el año. Los estudiantes de décimo sólo podíamos perder cinco materias. Ya tenía las cuentas en la cabeza y, con la clase de música, perdía seis asignaturas. Me jodí. Aunque tenía la esperanza de pasar matemáticas a última hora.
Mis amigos reclamaron las notas de música a primera hora. Para todos era un simple trámite. Yo rezaba para pasar matemáticas y lograr la clasificación sin depender de la clase de música. Los rezos no me sirvieron de nada: me la tiré por una décima. No fui a recogerlas hasta la última hora del día. Antes de ir di una vuelta por todos los lados del colegio, intenté hablar con un par de amigos, pero la mayoría estaban cagados de la risa y llenos de felicidad.
Vi el salón a lo lejos. Tragué saliva y caminé lento. Me iba a tirar el año y me iban a botar. No había forma de pedir piedad y tenía que verle la cara a esa vieja. A medida que caminaba sentía que me jodía más y más. El futuro no me prometía nada. Quise escapar, pero me vio. Levantó las manos y me llamó. Caminé despacio y señaló el reloj. Ya casi daban el campanazo que marcaba la hora para irnos a casa.
Me pasó un formato al que le faltaba mi firma. Estaba en la mitad de la hoja. “Se le pegaron las cobijas hoy, joven. Solo me faltaba usted. Necesito que me firme esta planilla”. Se la firmé. Miró un rato la hoja y se quedó sentada, me quería decir algo pero jugaba con mi paciencia. Me fastidié de su mirada y hasta el final le dije: “Hágame pasar y no le digo a nadie lo que me hizo hace ocho días”, la desafié mirándola a la cara y recordé cuando me tuvo de rodillas suplicando perdón. Sus labios volvieron a hacer esa mueca que se asemejaba a una sonrisa. “¿Usted cree que le van a creer a un pobre marica? Es más, puedo convencer a un par de sus compañeritas para que digan que usted se la pasaba masturbándose en los matorrales. No se ponga a jugar con fuego, porque lo voy a joder”. Esa provocación me dio más rabia, le grité: “No tengo tiempo para sus mierdas, ya me cagué el año, sabe qué, deme mi nota y me largo”. Sus ojos se clavaron en los míos. No me desafiaba, simplemente me miró y dijo, “Puedo hacer que pase mi asignatura”.
La emoción me corrió por las venas y me llegó a los ojos. Casi lloro, pero me aguanté las lágrimas. Le quité la mirada de encima y dejé de poner cara de matón quinceañero. Mi cuerpo se relajó. “Veámonos detrás del campanario, cuando todo el mundo se vaya”; “Voy a llegar tarde a la casa, mi mamá me va a molestar”; “¿Acaso es pendejo, ¿se quiere tirar el año?, porque si quiere le dejo el 2.5”; “No, no. Por favor, yo hago lo que quiera”.
En el colegio teníamos un campanario con el que se anunciaba la entrada y la salida. Era una torre alta, que quedaba empotrada en medio de dos árboles y que estaba relativamente lejos de todos los salones. Las parejas de niños se escondían ahí para besarse. Yo, como nunca fui muy popular con las mujeres, no me la pasaba por allá. Me senté a esperarla. Llegó después de una hora. Pensé que se había burlado de mí, pero la vi caminar a lo lejos. Pasos cortos, sin ritmo. Sus piernas eran muy pequeñas a comparación de su dorso.
Todo el mundo espera que pase lo mismo. El hombre, poderoso, se presenta ante la mujer y se la folla. Esa escena la he visto repetida como mil veces. Sudan, gimen, gritan, ella llega a esa extraña interpretación del orgasmo y él, triunfante, eyacula. Todo en un solo instante y lo hacen como si nada. Yo no esperaba que la cosa fuera tan rara como esa vez. Ella llegó hasta la silla en la que estaba sentado y sacó las llaves del campanario. La puerta rechinó. Me tomó de un brazo y me metió casi que a la fuerza. Se guiaba por el afán.
“¿Qué tengo que hacer para pasar la materia?”, le dije, como haciéndome el pendejo. Se quedó callada. Traía esos zapatos de señoras que tienen el tacón grueso. El sonido de sus pisabas revoloteaba con el eco del lugar. Me dejó al lado de la cuerda que impulsaba la campana y cerró la puerta. En medio de las sombras vi como sus ojos se iluminaban. Jadeaba un poco.
Desabotonó los primeros dos botones de su blusa y se acercó. Intentó besarme, pero quité la cara. El olor me repugnaba. “¿Acaso es marica?”. “No”, le contesté y la voz me temblaba, “es que no sé, es la primera vez que hago esto”; “pues se tiene que portar bien, porque si me aburro, o grita, o se larga, no hay forma de que pase el año, eso sí, Shhh”. Se quitó el sacó y la blusa, sus labios se pegaban a mi piel y dejaban un camino de saliva como si fueran un par de babosas. “Tampoco le van a creer, la gente dirá que se lo inventó porque se tiró música. Además, si llega a decir algo, ¿qué cree que pensarán sus compañeros?, que al pobre huevón ni le sirve la verga”.
Se río mientras comenzó a pasar sus manos por mi pecho. Me levantó la camisa del uniforme. No quería ver. Sus dedos en la oscuridad me pasaban y me arañaban la espalda y los brazos. Me lamió el cuello. Me llegó el deseo de llorar, pero lo contuve. Lo único que tenía que hacer era esperar a que se aburriera y aprobaba música, revaluaba las cinco materias, pasaba el maldito décimo grado y estaba a un paso de la universidad.
El asco no me abandonó. Me metió la mano en el pantalón y me agarró la verga. Mi pene pedía a gritos salir del pantalón. No sabía qué hacer. Esta señora seguía con ese ritual que a duras penas entendía y cuando me tocó el pene erecto dijo, “hasta acá le llegó la dignidad”. Ese par de pezuñas se pasaban por mi pene y me gustaba. Se sentía bien, pero me daba asco al mismo tiempo. Ella se levantó la falda y vi su ropa interior. Cuando se corrió los calzones, el lugar se cargó con un olor amargo que casi me hace vomitar. “Métala”. Seguí la orden y cuando la penetré un corrientazo me corrió por la espalda, como el de aquella vez, cuando espié a mis amigas. En verdad se sentía bien, pero tenía mucho asco.
“Ojalá fuera así de obediente para todo”. Comenzó a revolcarse. Movía el culo duro y me pedía que le pegara en la espalda y la cogiera del pelo. La grasa y el sudor se movían al unísono en su espalda. Se sentía bien, sé que ya lo dije varias veces, pero, carajo, se sentía muy bien. Me emocioné y comencé a penetrarla con fuerza. Cogí sus tetas y las apreté. La follé con fuerza, no podía pensar en nada más. El asco por el olor se había ido. Solo quedaba una parte animal que me controlaba. No se parecía en nada a lo que había visto en internet.
En un momento paró y se volteó. En medio de las sombras del campanario vi su rostro, enmarcado con una sonrisa demoniaca. Me capturó, yo era su prisionero en esta mierda. Todo el deseo se me fue en ese instante. Se acercó, me cogió la verga, se arrodilló y la mordió con fuerza. Me salió sangre, pero seguí excitado. Grité y empecé a llorar. Me masturbó con mucha fuerza, y eyaculé en el piso. La cabeza me daba vueltas. Las gotas de sangre untaron mis calzoncillos.
Me miró. Se acomodó la falda y se fue. Nada más. Llegué a mi casa. Mis papás pelaban por algo del divorcio. Los saludé, dejé la libreta en la mesa y les dije “Puedo revaluar”. No me preguntaron por qué llegue tan tarde. Me encerré en el cuarto y me puse una cura. Miré la pantalla del computador durante un par de horas. La oscuridad se tomó el cuarto. Me acosté en la cama a mirar el techo, y, no sé a qué hora de la madrugada me quedé dormido.
Después de ese fin de año la vi un par de veces por el colegio. Nunca me miraba, pero yo notaba que estaba más fea. Salí del colegio hace diez años y la última vez que nos vimos fue en el entierro del director. Era un tipo muy prestigioso al que le reconocían tener la voz de mando para enseñar esos supuestos valores cristianos a todos sus alumnos. Ni siquiera disfruté los tiempos del colegio, pero, guiado por la nostalgia fui al evento de su velación, donde se reunieron todos los profesores que tuve en bachillerato. Me reencontré con mucha gente y, entre la multitud, la vi, cruzó sus ojos con los míos y se sonrojó.
No sé que opinión se llevó de mí en ese último encuentro. No cruzamos una sola palabra. Llegué a mi casa y me senté a tomarme una cerveza. He repetido ese ritual cada tarde de mi vida, desde hace un par de años. A veces, cuando estoy ebrio, le echo el cuento a la gente extraña que me encuentro por ahí. Después de un par de tragos me dejo llevar y le digo a todo el mundo lo que pasó en décimo grado. Los tipos me miran con envidia. Algunos no me creen, otros se botan un par de chistes. Al final del relato me rio y me hago el pendejo. A veces pienso en todas las veces que se han reído al pensar que me comí a la profesora de música. “Cómo en una película porno”, dicen. A mí no me pareció una película porno, cada vez que lo recuerdo me pica la entrepierna y me siento muy raro; como que vuelve a mí la imagen de una época borrosa que se transfigura en medio de las mentiras que me cuento; de las mentiras de ser hombre. Espero que algún día se me pase esta nostalgia que no entiendo muy bien, pero he descubierto que lo mejor es no pensar más en esas cosas.
José David Castilla Parra (Cúcuta, Colombia, 1993). Escritor, periodista y abogado. Ha trabajado para periódicos colombianos y ha publicado cuentos en varias revistas colombianas y latinoamericanas. Fue finalista del X Concurso nacional de cuento La cueva. A ratos escribe, y a ratos se queja porque no escribe lo suficiente. Varios de sus trabajos están en http://castillajose.blogspot.com/ .