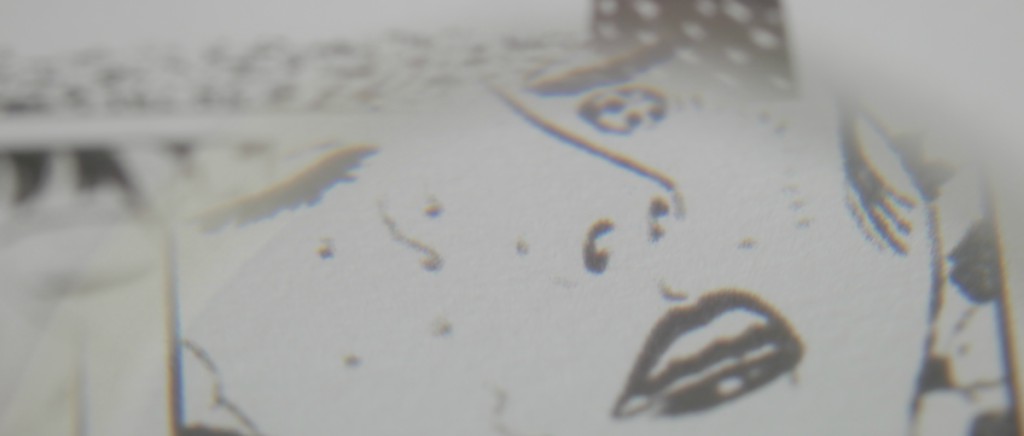En una de mis memorias más antiguas recuerdo haber tenido miedo de los ángeles. También me aterrorizaban los santos de escayola y las iglesias oscuras, esas cosas que años después me fascinarían y ante las que cierta veneración me colmaba. Hagiofobia es el nombre del temor a lo divino, a las figuras de yeso de los mártires, a las representaciones rotas de sus cuerpos rotos, lacerados, quemados hasta la médula del hueso, las manos clavadas a la cruz o cortadas, las heridas llenas de metales hirvientes y sal y polvo. A Rilke lo estremecía la perfección de la mitología cristiana. Sólo unos pocos versos iniciadas sus Elegías de Duino, el poeta austriaco sentenciaba: “Todo ángel es terrible”. Pero si bien la belleza sobrecoge, es el dolor de los impasibles mártires lo que más me inquieta; esa mirada vacía de una serenidad indiferente, alma que es pura ausencia. Hemos heredado esta tradición de la tortura. Incluso aún antes habíamos distinguido a la violencia y al dolor como una narrativa esencial del hombre, sombra de la palpitación de la vida. La épica más lejana en el tiempo, el Poema de Gilgamesh, a veces se subtitula como “la angustia de la muerte” porque su protagonista se desespera en la búsqueda de un antídoto que lo libere de su condición mortal, cura inexistente aún en nuestros días. Éste es sólo un ejemplo del largo archivo literario del dolor. Dice Umberto Eco: “La mitología clásica es un catálogo de crueldades inenarrables (…)”, y sigue unas páginas después con estas palabras: “Los seres humanos disfrutan con los espectáculos crueles desde los tiempos de los anfiteatros romanos, y hallamos una de las primeras descripciones de un suplicio terrible en Ovidio, cuando cuenta cómo Apolo mandó desollar vivo al sileno Marsias, al que había vencido en una competición musical”. Partidarios de la sangre, herederos de la crueldad, nos sorprendemos, sin embargo, con las interpretaciones orientales de la violencia, como es el caso de Midori, la niña de las camelias, manga de Suehiro Maruo.
Yo adoro a Suehiro Maruo como adoro a Giotto. Es el misterio, el equívoco de su obra, cuyos significados son tan huidizos como las metáforas de Dios o la multiplicidad de los símbolos cristianos, lo que cimenta la transgresión de sus trazos, su violencia, su gran atractivo. En una línea de La realidad y el deseo, Luis Cernuda escribe: “el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe”. Lo mismo se puede decir de la violencia. Nosotros somos responsables de darle un significado a ese dolor, aunque nuestra respuesta sea oscurecida por el enigma de la fatalidad, aunque nuestra solución sólo sea un consuelo ante la herida abierta. Pero Maruo no quiere ni la moral ni la lección: su violencia es paralizante y absurda. Al final de Midori, en esa locura sugerida, ¿hay una moraleja, un signo de precaución, la sabia sentencia final de las fábulas? Al final de Midori no hay nada, sino una página en blanco. Las preguntas son vacíos. Esta interrogante aleja al arte de Maruo del mero espectáculo morboso, de la simple curiosidad erótica que se satisface en respuestas.
El reduccionismo moral nos hace creer que no hay misterios, que las expresiones se responden de forma clara, como si el mundo estuviera tapizado de espejos sin equívocos, y a cada gesto le siguiera otro igual, infaliblemente igual, sin que su significado representara un problema. Para esta visión, significado y significante no forman una ecuación que exija del ojo o el oído intérpretes. Todo está ya traducido a las categorías del bien y el mal. Acaso deberíamos entender el arte, nuevamente, como un misterio religioso, y creer, como Dante, que hay una parte del discurso artístico que habla de cosas más allá del orden mundano, realidades que no se ven sino que se atisban, para las que las palabras no bastan, son sombras. El arte de Maruo, que se ciñe a este oscurecimiento, es mucho más visual, iconográfico. No necesita del diálogo para narrar. Como la propuesta del teatro de la crueldad de Artaud, ha abandonado las palabras en favor de los gestos. Su narración, igual a la de los cuadros religiosos, se da en el discurrir de un extremo al otro de la imagen. No insisto vanamente en la religiosidad en una creación en apariencia impía como lo es Midori. Más allá del grotesco de la violencia, lo que hermana a Midori con la tradición cristina es la idea de misterio, ese desarreglo del orden del mundo inmediato, y que en Midori, como en las representaciones de los mártires, se da en la desgarradura. “Una vez atravesada la frontera del desarraigo, los santos avanzan hacia un lugar entre lo sagrado y lo profano: habitan un límite entre lo mundano y lo sobrenatural; mutilados, desmembrados, fragmentados, flotan, por así decir, entre dos mundos. Ese lugar intermedio, que se presenta a modo de enorme vestíbulo, de umbral o de límite —un lugar en el que todavía no existe ni historia ni comunidad— está caracterizado por el desorden y la desproporción. Lo verdadero convive con lo falso, lo real con lo inmaterial, lo natural con lo sobrenatural y lo muerto con lo vivo”, éstas son las palabras con las que Javier Moscoso describe el trance de los mártires en suplicio, de los místicos en su oscura noche del alma, y en las que quizá se encuentre también un resumen de la historia de Midori. Acaso todo sea la fantasía de un cuerpo castigado, la visión alucinada de una víctima.
No he querido hacer una apología de la violencia en sí, sino de las preguntas que origina. Y si bien es cierto que la civilización del espectáculo goza ante la parafernalia de la crueldad, Maruo se anticipa a esta interpretación y pone en boca de uno de sus personajes esta llamada de atención: “No son más que un montón de cobardes. Sólo son buscadores de curiosidades”. En la obra de Maruo no hay un crescendo de la violencia, no es un ir más allá. Más bien hay una contemplación del acertijo, la mirada detenida. En una era de comodidades, incluso el dolor ficticio puede encarnar el más terrible espanto. Y aquellos que siguen encontrando un atractivo en las cuestiones del abismo, aquellos que son absorbidos por el ritual arduo de la angustia y la pena, no pueden sino ser vistos como desviados, aún cuando carguen a cuestas la tradición de los santos más piadosos y de los poetas más sensibles. A décadas de Las flores del mal y a siglos de los retablos medievales, lo imperfecto, lo impuro nos sigue alarmando de tal forma que parece que les tememos porque, como otras expresiones estéticas, revelan algo de nosotros que nos perturba. O quizá hace patente la existencia de un mundo que tanto deseamos olvidar. Pero la duda sigue, y la encontramos en la poesía que leemos como antes los penitentes se clavaban cilicios; y la encontramos en dibujos exagerados que nos ponen los pelos de punta. Vive en nosotros el drama del dolor que nos hace saber de cierto que existimos. Acaso el dolor es más real que el placer.